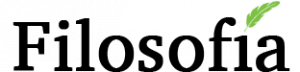![]()
Es politóloga con Licenciatura de El Colegio de México y doctorado de la Universidad de Princeton. Profesora de Ciencia Política del ITAM, y autora de numerosos artículos sobre política mexicana y relaciones México-Estados Unidos. Ha sido profesora visitante en las Universidades de Georgetown y Berkeley. Es comentarista de radio y televisión. Coordinó el libro Gritos y susurros: experiencias intempestivas de 38 mujeres.
Como dijera famosamente Foucault, “Creo que la gente es suficientemente grande para decidir por sí misma por quién votar”. Y por ello a mí -como a él- el papel del intelectual que se coloca por encima de la sociedad para dar lecciones y sentencias inapelables me resulta incómodo. Me aliena la jactancia del “intelectual”. Del que se define a sí mismo como tal y arma cofradías en torno al término. Un vocablo que se ha vuelto sinónimo del elitismo, del país de privilegios, de la construcción cupular que caracteriza al mundo de la cultura. Las ideas también forman parte de los múltiples monopolios que mantienen maniatado a México. Ideas consagradas, defendidas, diseminadas y sacralizadas por pequeños grupos -generalmente de hombres- que se encargan de decirle al país lo que debe pensar.
Estamos aún lejos del paradigma diferente y necesario en el cual un pensador, un escritor, un abogado, o un experto en economía política usa su trabajo, su análisis, sus reflexiones, su manera de actuar y de pensar para aclarar una situación específica en la cual puede verdaderamente hacer un aporte teórico y práctico. Pienso con admiración en aquellos que sí lo hacen. Ana Laura Magaloni y su trabajo en torno a la reforma judicial; Carlos Elizondo y sus reflexiones sobre la reforma fiscal; Marta Lamas y sus contribuciones a la despenalización del aborto; Juan Pardinas y su investigación sobre el gasto público; Mauricio Merino y sus propuestas de renovación institucional. Los que sí están aportando a la percepción, al conocimiento, a la evaluación, a la actuación.
Personas que están influyendo en el debate público no para pontificar o para moralizar o para apoyar a una ideología o a un partido o a un Presidente. Personas que más bien están obligando a las instituciones del país a mirarse a sí mismas; a preguntarse si son capaces de soportar su propia historia ante el peso de la luz pública, si son capaces de reformarse. Ese nuevo grupo no puede ni debe ser catalogado como los “intelectuales” de antaño que vivían de la proximidad con el poder, de las prebendas del presupuesto, del acceso a la pantalla, de los aplausos al Presidente en turno. Y es importante reivindicar y aplaudir el nuevo papel que está surgiendo entre la inteligencia libre, para oponerse a la genuflexión compartida ante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Porque ya hay tantos demasiado confiados, demasiado comprometidos con su caudillo, demasiado fervorosos en la defensa de las promesas que ofrece. Aquellos a los que dan ganas de pedirles que se centren menos en los aplausos a Peña Nieto y más en cómo hacer crecer la economía en su sexenio; que se aboquen menos a ensalzar al Pacto por México y más a hacerlo viable. Hoy el reto para el “intelectual” consiste en saber cómo funciona una economía, cómo incide la globalización, cómo vive el ciudadano mexicano la vida real. Más que buenos escritores hacen falta buenos expertos en política pública; más que buenos retóricos hacen falta buenos conocedores de la técnica legislativa; más que buenos “comentócratas” hacen falta buenos organizadores de la sociedad civil.
Habrá entonces que salir de la torre de marfil y adentrarse en la fábrica del mundo. Separar lo verdadero de lo falso. Proporcionar al ciudadano datos fiables para que pueda tomar sus verdaderas decisiones. Escuchar más a los de abajo que vivir en la pequeña caja de resonancia de los de arriba. Usar los libros, la prensa, la radio, la televisión para debatir y para dialogar, no sólo para monologar. Tener conciencia del servicio público y ser lo que Husserl llamaba “funcionario de la humanidad”: aquel que siempre está cerca de los problemas que preocupan y afectan a la ciudadanía.
Ya no ser el “intelectual” parado en el vértice del poder, sino el contrapoder crítico de quienes lo ejercen. La conciencia cívica capaz de comprender que la cooperación activa de vivir juntos no puede provenir del dictado de unos pocos, o del monopolio de la razón. Es un asunto de muchos. Y de allí que como lo sugiere el filósofo español José Antonio Marina, creo que debemos usar poco el término “intelectual”, y en caso de ello reservarlo para aquellos que estén comprometidos con la sociedad. Aquellos que viven en alerta permanente. Aquellos dispuestos a aumentar las posibilidades de los ciudadanos y no sólo los espacios reservados para su propio clan.
Fuente: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/700/1399487/
20 de mayo de 2013