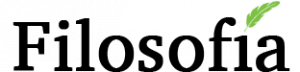Juntar estos tres conceptos parecería ser algo así como una utopía. O un sueño imposible; por no usar términos más fuertes. Considerando nuestra experiencia cotidiana y viendo las noticias que la política nos obsequia todos los días, parecería ser que el último término es el antónimo de los dos primeros.
Lo sé. No me lo señalen. Juntar estos tres conceptos parecería ser algo así como una utopía. O un sueño imposible; por no usar términos más fuertes. Considerando nuestra experiencia cotidiana y viendo las noticias que la política nos obsequia todos los días, parecería ser que el último término es el antónimo de los dos primeros.
En la realidad que hoy nos toca vivir, la virtud y la verdad excluyen a la política. O bien, visto desde el lado opuesto, la política parece haber desterrado a la virtud y a la verdad de su ámbito de acción.
Claro que ningún político lo admitiría en público. Pero, en privado, el 99% de los políticos está convencido de que la Realpolitik no tiene nada que ver con la virtud. Y con la verdad podría llegar a tener algo que ver tan sólo en la medida en que ésta resulta inofensiva o funcional. Lo triste, sin embargo, no es que los políticos gobernantes tengan estos criterios. Lo realmente triste es que un enorme porcentaje de los gobernados estaría de acuerdo. Más aun, los economistas hasta agregarían argumentos tendientes a sostener que al mercado lo gobierna una pluralidad de intereses, y no las virtudes ni la verdad absoluta. Según la visión economicista predominante, cada uno defiende sus propios intereses y la situación en un momento dado no es más que el resultado de la lucha de esos intereses. Ya lo dijo alguna vez Disraeli: en política sólo hay intereses permanentes. ¿El interés general? No seamos ilusos. No hay intereses generales en una universalidad mundial amorfa y heterogénea. No los hay porque no puede haberlos. A lo sumo puede haber una suma algebraica de intereses particulares. Para que haya intereses generales debe haber cierto grado de homogeneidad relativa. La heterogeneidad absoluta no admite generalizaciones.
Y, sin embargo, no siempre se lo entendió así.
Hace dos mil cuatrocientos años, en la utopía de Platón, la sociedad de la ciudad-estado se constituía idealmente sobre tres virtudes cardinales. Según el modelo platónico, en la cúspide de la pirámide comunitaria hay un rey-filósofo legislador quien, con la virtud de la sabiduría, dirige los asuntos del Estado según los intereses objetivos de la comunidad. Los guardianes – esto es: la aristocracia que cuida del orden y de la seguridad tanto interna como externa – enfrenta a los enemigos de la comunidad con la virtud de la valentía. Por su parte, el pueblo – el demos – cumple con sus labores y vive su vida practicando la virtud de la sobriedad.
Según el sabio griego, el verdadero Estado, garante de la justicia y promotor de la felicidad de sus ciudadanos, es pues aquél en dónde el gobernante es sabio, la élite es valiente y el pueblo es sobrio. Verdad, sabiduría, valentía, sobriedad, justicia… en tanto conceptos políticos… ¿serán tan sólo utopías? Es posible. Aunque, en todo caso, nada nos obliga a desechar de plano esos valores y renunciar a lograr una aproximación viable.
Sin embargo, muchos los han desechado. Por ejemplo, Karl Popper, después de emigrar de Austria cuando ésta se anexó a la Alemania de Hitler, recaló en Nueva Zelanda. Allí, escribió La Sociedad Abierta y sus Enemigos en dónde analiza con una minuciosidad casi obsesiva las sociedades del pasado – ya sean las propuestas o las efectivamente construidas – poniendo la lupa especialmente sobre las que considera “cerradas”. Es decir: sobre aquellas que se hallan en contradicción con los principios liberales ya que se supone que las sociedades construidas de acuerdo con estos principios – los liberales – constituyen sociedades “abiertas”. Por consiguiente, no es de extrañar que Popper haya creído descubrir elementos fascistas hasta en la utopía estatal de Platón y se niegue a registrar lo esencial del mensaje bastante actual que encierra la politeia platónica, aun a pesar de que nadie niega, ni pretendería copiar a ciegas, su carácter rígido y su estructura en castas. La filosofía política de Popper no tendría mayor trascendencia si el hombre fuese un anacoreta viviendo en las alturas de su castillo académico, envuelto en una nube ideológica. Pero sucede que, quizás no por casualidad, es el padre espiritual de George Soros cuyo Open Society Institute (Instituto Sociedad Abierta) es una obviamente abierta alusión al libro de su maestro y amigo. Una idea es una idea. Pero una idea con tanta plata detrás ya es un proyecto.
Para entender este proyecto lo que hay que tener presente es que, más allá de la rigidez de la estructura formal de la politeia platónica, la diferencia esencial entre el Estado de Platón y el Estado liberal que defiende Popper reside en los fundamentos. El Estado liberal es una moneda de dos caras. Una de ellas, la que hace al discurso, tiene grabada la estatua de la libertad. La otra, la que hace a su verdadero valor, sólo lleva grabado un número. En otras palabras: detrás de la fachada de la libertad, el Estado liberal se estructura sobre la base del dinero. En contrapartida, el Estado platónico se organiza y estructura sobre la base de la virtud con lo cual el objetivo de este Estado es la vida virtuosa y no el poder del dinero. Como decíamos antes: no debe ser ninguna casualidad que George Soros haya tomado a Popper y no a Platón como punto de referencia.
Pero no nos quedemos con Platón. Invitemos también a Aristóteles al debate. Si lo hacemos, descubriremos que, según el estagirita, el hombre es un zoon politicon; es decir: un animal político o bien, dicho en forma algo menos zoológica, un ser social. Aristóteles lo discute a Platón en muchos aspectos pero está de acuerdo con él en que el Estado tiene por finalidad el logro de la felicidad del ser humano que vive en comunidad. Sucede, sin embargo, que el camino que lleva a esa felicidad y que al mismo tiempo permite la organización social con niveles de calidad aceptables es, precisamente, la vida virtuosa. Es decir: aquél “dorado término medio” que, equidistante de las exageraciones extremas, constituye tanto el dominio del sentido común como el imperio del equilibrio y la cordura, sin por ello caer en la mediocridad.
Mirémoslo desde otro ángulo más. Si hablamos de virtud y política cabe la pregunta: ¿acaso la política no es esencialmente amoral? De hecho, la política no hace la moral; la acepta. No hay político que pueda imponerle a todo un pueblo una moral diferente a la que se desprende de los valores etnoculturales que afirma y sostiene toda la comunidad. Además de ello, como todas las profesiones, también la política tiene su Código de Ética propio. Desde el punto de vista político práctico puede muy bien ser cierta la sentencia de Max Weber según el cual quien se dedica a la política inevitablemente deberá hacer en algún momento “un pacto con el diablo”. Es que la política, como también señala Weber, no se maneja con los criterios de la ética absoluta sino con los criterios de la ética de la responsabilidad. Y ello es así porque la ética absoluta es con frecuencia inaplicable en la praxis política concreta. La ética absoluta exige que pongamos la otra mejilla. Siempre. Sin condiciones ni subterfugios. Por el contrario, la ética de la responsabilidad exige que organicemos una defensa eficaz y neutralicemos al agresor. Porque de no hacerlo, millones de personas nos harán responsables por las consecuencias. Al santo que pone la otra mejilla lo admiramos. Al político que no usa su poder de coerción para detener al que nos agrede lo acusamos de mal desempeño de la función pública.
La ética absoluta es para los santos. No podemos pedir de los políticos que sean santos y no podemos pedirle a la política que sea ejercida por santos. En ése sentido es sustentable que se diga que la política y la moral absoluta transitan por carriles distintos. Pero que la política sea o pueda ser, en alguna medida, A-moral en términos absolutos no significa que deba o pueda ser IN-moral e irresponsable en términos concretos y, por lo tanto, corrupta e ilegítima en su ejercicio objetivo.
De hecho y en la realidad concreta, el objetivo de la actividad política no es tanto la práctica cotidiana e impoluta de la virtud sino el establecimiento y el mantenimiento de un marco que posibilite la vida virtuosay contribuya así a la posibilidad de que los seres humanos que viven en comunidad puedan ser felices. No se trata de una utopía. En todo caso, se trata de una actitud positiva, concreta y viable alimentada en última instancia por un ideal más – o menos – utópico. No podemos pedirle a los políticos que sean santos; pero, decididamente, podemos y debemos exigirles que sean responsables. Podemos y debemos pedirles que estructuren y gobiernen una sociedad en dónde la santidad sea al menos posible y respetada. Ése es el criterio de la larga lista de los pensadores de Occidente que hicieron grandes esfuerzos por relacionar la virtud con la política, desde los griegos antiguos, pasando por la filosofía cristiana con figuras como la de San Agustín cuya utopía también coloca sobre bases éticas el ideal de la Ciudad de Dios, hasta Federico el Grande de Prusia que consideraba la labor del Estado como un servicio y veía al Jefe del Estado tan sólo como el primer servidor de la nación.
Realmente, no sólo a escala temporal estamos lejos de aquellos ideales. A los efectos prácticos estamos incluso muy lejos de la era de Libertad, Igualdad y Fraternidad proclamada por la revolución liberal. El demoliberalismo, la doctrina y la teoría de la libertad (cuando es de “derecha”) o del igualitarismo (cuando es de “izquierda”), ha demostrado ser solamente una pantalla que oculta la verdadera esencia de la política actual en dónde la fraternidad se ha perdido por el camino. Porque la verdadera esencia de esa política es el imperio del dinero. Su dinámica es la guerra entre la codicia de los que tienen y el resentimiento de los que quedaron afuera. Codicia y resentimiento son, así, las fuerzas impulsoras del actual sistema. La codicia genera explotación y corrupción. El resentimiento genera venganzas y demagogia.
El resultado es la política actual y el mundo que esta política construye. Para comprobarlo basta con abrir cualquier diario o visitar cualquier página de noticias en Internet. En esto, no hay una gran diferencia entre países del “primer mundo” y aquellos del “resto del mundo” que en una época todavía no lejana se llamaban “subdesarrollados”. Habrá matices, pero más allá de los matices todo el mundo se queja de lo mismo: corrupción, inseguridad, conflictos, egoísmo, materialismo, extorsiones, guerras, especulaciones. . . La lista es larga pero no es tan difícil ver que todos sus elementos apuntan en un mismo sentido: hacia la guerra entre la codicia y el resentimiento.
La gran pregunta, con todo, es cómo hacemos para detener esta guerra. Lamentablemente hay sólo dos caminos: o bien eliminamos el actual régimen y lo suplantamos por otro mejor; o bien lo dejamos morir de muerte natural y, mientras tanto, nos preparamos para construir sobre sus ruinas. Para lo primero hace falta poder político. Para lo segundo hacen falta personas comprometidas con valores firmes, dispuestas a no dejar morir la tradición de la virtud y la verdad. Lo primero implica una revolución política. Lo segundo implica una revolución cultural. La Historia sugiere que, por regla general, las revoluciones culturales preceden a las revoluciones políticas. Es solamente una regla. No es una ley. Y las reglas admiten excepciones.
Pero, en todo caso, en esta guerra en la que todos estamos voluntaria o involuntariamente involucrados, se ha vuelto a verificar el antiguo axioma de que la primera víctima de toda guerra es la verdad.
Recuperarla sería probablemente el mejor primer paso que podríamos dar.
Fuente: http://www.politicaydesarrollo.com.ar/nota_completa.php?id=13425
Más información www.politicaydesarrollo.com.ar
Contacto y Suscripción: [email protected]
ARGENTINA. 5 de septiembre de 2010