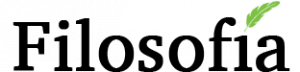Desde los primeros días de la Cristiandad, el parecido de los Evangelios con ciertos mitos ha sido empleado como argumento contra la fe cristiana. Cuando los apologistas paganos del panteísmo oficial del Imperio romano negaban que el relato de la muerte y resurrección de Jesús se distinguiera de manera significativa de los mitos de Dionisos, Osiris, Adonis, Atis etc., no consiguieron con ello frenar el avance de la marea cristiana. Sin embargo, durante los últimos doscientos años, al descubrir los antropólogos mitos fundacionales en todo el mundo que también se asemejan a la Pasión y Resurrección de Jesús, la noción de la Cristiandad como mito parece, al fin, haber ganado terreno, incluso entre los creyentes cristianos.
Comenzando con una violenta crisis cósmica o social, y culminando con el sufrimiento de una víctima misteriosa (con frecuencia a manos de una turba enfurecida), todos estos mitos concluyen con el retorno triunfal del sufriente, que se revela así en su condición divina. La investigación antropológica que se solía llevar a cabo antes de la Segunda Guerra Mundial —en la cual los teóricos luchaban por hallar semejanzas entre mitos— la considera hoy como un fracaso “metafísico” e irremediable la mayoría de los antropólogos. Parece, sin embargo, que este fracaso no ha debilitado el escepticismo del espíritu científico de la antropología, sino que parece haber debilitado aún más, de modo misterioso, la plausibilidad de las pretensiones dogmáticas de la religión que aquellos teóricos anteriores habían pretendido superar: si la misma ciencia es incapaz de alcanzar verdades universales sobre la naturaleza humana, la religión —siendo manifiestamente inferior a la ciencia— debe estar más devaluada aún de lo que suponíamos. Esta es, en la actualidad, la situación intelectual a la que se enfrentan los pensadores cristianos en su lectura de las Escrituras.
La Cruz es incomparable en la medida en que su víctima es el Hijo de Dios, pero desde cualquier otro punto de vista es un acontecer humano. Un análisis de este hecho (explorando los aspectos de la Pasión que no podemos dejar de lado si tomamos en serio el dogma de la Encarnación) no sólo revela la inanidad del escepticismo de la antropología contemporánea con respecto a la naturaleza humana. También desacredita absolutamente la idea de que la Cristiandad sea mitológica en ningún sentido. Los mitos de la humanidad no abren ninguna vía para la interpretación de los Evangelios, antes al contrario, son los Evangelios los que nos señalan el camino para poder interpretar los mitos.
Es cierto que Jesús mismo compara su propia historia con algunas otras cuando dice que su muerte será como la muerte de los profetas: “va a ser pedida cuenta a esta generación por la sangre derramada de todos los profetas desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías” (Lucas 11:50-51). ¿Qué, debemos preguntarnos, significa aquí realmente la palabra como? En la muerte más llamativamente similar a la Pasión —la del varón de dolores en Isaías, capítulos 52-53— una multitud se une contra una víctima solitaria, al igual que multitudes semejantes se unen contra Jeremías, Job, los narradores de los salmos penitenciales, etc. En el Génesis, José es vendido por el colectivo envidioso de sus hermanos. Todos estos episodios de violencia tienen la misma estructura de todos contra uno. Como Juan el Bautista es un profeta, debemos esperar que su muerte violenta en el Nuevo Testamento sea también similar y, ciertamente Juan muere porque los invitados de Herodes se convierten en una multitud asesina. Herodes mismo se inclina a salvarle la vida a Juan, igual que Pilatos quiere salvársela a Jesús —pero los mandatarios que no son capaces de oponerse a multitudes violentas no tienen más remedio que unirse a ellas y eso es lo que hacen tanto Herodes como Pilatos. Los antiguos consideraban la danza como la más típicamente mimética de todas las artes, consolidando la unión de todos los participantes contra la víctima que iba a ser inmolada. La polarización de la hostilidad contra Juan el Bautista se establece a partir de la danza de Salomé —un resultado previsto y sabiamente orquestado por Herodías con ese preciso objetivo. No hay equivalente a la danza de Salomé en la Pasión de Jesús, pero se hace también obviamente presente una dimensión mimética o imitativa. La multitud que se congrega contra Jesús es la misma que le había recibido entusiásticamente unos días antes en su entrada a Jerusalén. Esta inversión repentina es típica de toda multitud inestable en todas las circunstancias. Más que un odio por la víctima profundamente arraigado, indica una ola de violencia contagiosa. Pedro ilustra espectacularmente este contagio mimético. Al verse rodeado de gente hostil a Jesús, imita su hostilidad. Sucumbe en última instancia a la misma fuerza mimética que Pilatos y Herodes. Incluso el ladrón crucificado con Jesús obedece a la misma fuerza y se ve compelido a secundar a la multitud. Y, sin embargo, creo que los Evangelios no pretenden estigmatizar a Pedro, o al ladrón, o a la multitud en su conjunto, o a los judíos como pueblo, sino que quieren mostrar el enorme poder del contagio mimético —una revelación válida para toda la cadena de asesinatos que llega hasta la Pasión “desde la fundación del mundo.”
Los Evangelios tienen una razón enormemente ponderosa para sus constantes referencias a estos asesinatos, y ésta se refleja en dos palabras esenciales y sin embargo extrañamente desatendidas: skandalon y Satán. La tradicional traducción inglesa de piedra de tropiezo es muy superior a otras traducciones recientes más tímidas, porque la palabra griega skandalon designa un obstáculo inevitable que de alguna manera se vuelve más atractor (al tiempo que repulsivo) cada vez que tropezamos con él. La primera vez que Jesús predice su muerte violenta (Mateo 16:21-23), su resignación desmoraliza a Pedro que trata de infundir algo de ambición mundana a su maestro. En lugar de imitar a Jesús, Pedro quiere que Jesús le imite a él. Si dos amigos imitan recíprocamente el deseo del otro, ambos acaban deseando los mismos objetos. Y si no pueden compartirlos, tendrán que competir por ellos, convirtiéndose cada uno en modelo y al mismo tiempo en obstáculo para el otro. Los deseos en competencia se intensifican en la medida en que el modelo y el obstáculo se refuerzan el uno al otro y la consecuencia es una escalada de rivalidad mimética. La admiración cede el puesto a la indignación, los celos, la envidia, el odio y, por último, a la violencia y la venganza. Si Jesús hubiera imitado la ambición de Pedro, ambos hubieran comenzado con ello a competir por el liderazgo de un “movimiento de Jesús” politizado. Viendo el peligro, Jesús interrumpe vehementemente a Pedro: “Apártate de mí Satanás, eres un skandalon para mí.”
Cuanto más impiden nuestros deseos, más fascinantes se vuelven nuestros modelos en tanto que modelos. Los escándalos pueden, sin duda, ser sexuales, pero, en modo alguno, son primariamente cuestión de sexo en mayor medida que de ambición mundana. No deben definirse en términos de sus objetos sino en los de su escalada obstáculo/modelo —la rivalidad mimética en la cual consiste la dinámica de pecado del conflicto humano y su miseria psíquica. Si se nos escapa el problema de la rivalidad mimética, podemos confundir las enseñanzas de Jesús con algún tipo de utopía social. La verdad es que los escándalos son una amenaza tal que ningún esfuerzo debería ahorrarse para evitarlos. Al primer indicio, deberíamos abandonar el objeto disputado a nuestros rivales y acceder incluso a sus más ofensivas exigencias; deberíamos “poner la otra mejilla.” Si elegimos a Jesús como nuestro modelo, elegimos al tiempo su propio modelo, Dios Padre. No teniendo el más mínimo deseo de apropiación, Jesús proclama la posibilidad de liberarse del escándalo. Pero, si elegimos modelos posesivos, nos vemos envueltos en un sinfín de escándalos, ya que nuestro modelo real es Satán. Siendo el seductor que nos tienta, sugiriéndonos los deseos más proclives a generar rivalidades, Satán impide que alcancemos lo que simultáneamente nos incita a desear.
Se convierte en diábolos (otra palabra que designa el obstáculo/modelo de la rivalidad mimética). Satán es skandalon personificado, y Jesús lo pone de manifiesto en su réplica a Pedro. Como la mayoría de los seres humanos no siguen a Jesús, los escándalos son inevitables (Mateo 18:7), proliferando de mil maneras que pueden hacer peligrar la supervivencia de la raza humana —ya que, si comprendemos realmente el terrorífico poder de la escalada del deseo mimético, no hay sociedad que parezca capaz de sostenerse frente a éste. Y, sin embargo, aunque muchas sociedades sucumben, consiguen surgir otras nuevas y un puñado de sociedades establecidas consiguen encontrar modos de sobrevivir y regenerarse.
Debe haber en acción una fuerza contraria, no tan poderosa como para acabar con los escándalos de una vez por todas, aunque sí lo suficiente para moderar su impacto y mantenerlos bajo un cierto control.
Este antídoto es, creo yo, el chivo expiatorio mitológico —la víctima sacrificial de los mitos. Cuando proliferan los escándalos, los seres humanos se obsesionan tanto con sus rivales que pierden de vista los objetos por los que compiten y empiezan a fijarse los unos en los otros con resentimiento. Cuando la codicia del objeto del modelo se desplaza hacia la emulación y el odio frente al rival, la mimesis adquisitiva se trueca en mimesis de antagonismo. Cada vez más y más individuos se polarizan contra menos y menos enemigos hasta que, por último, sólo queda uno. Como todos creen en la culpa de la última víctima, todos se vuelven contra ella —y, como esa víctima está ahora aislada e inerme, pueden hacerlo sin peligro de respuesta. El resultado es que al final no queda ningún enemigo de nadie en la comunidad. Se evaporan los escándalos y vuelve la paz —al menos por un tiempo.
La preservación de la sociedad frente a la violencia ilimitada de los escándalos se basa en la coalición contra la víctima solitaria y la violencia circunscrita que conlleva. La muerte violenta de Jesús es, hablando en términos humanos, una muestra de este extraño proceso. Antes de que ocurra, Jesús advierte a sus discípulos (y especialmente a Pedro) que se van a “escandalizar” por su causa (Marcos 14:27). Este uso de skandalizein sugiere que la fuerza mimética que actúa en la violencia de todos contra uno es la misma violencia que actúa en las rivalidades miméticas entre individuos. Al evitar la algarada y dispersar a la turba, la Crucifixión es un ejemplo de victimación catártica. Un detalle fascinante del Evangelio deja claros los efectos catárticos del asesinato mimético —y nos permite distinguirlos de los efectos cristianos de la Crucifixión.
Al final de su relato de la Pasión, Lucas escribe, “Y Herodes y Pilatos hicieron amistad el uno con el otro desde ese mismísimo día, porque antes de ese día habían estado enemistados entre sí” (23:12). Esta reconciliación vista desde fuera puede parecer la comunión cristiana —ya que se origina con la muerte de Cristo— pero no tiene nada que ver con ella. Es un efecto catártico enraizado en el contagio mimético. Los perseguidores de Jesús no son conscientes de su recíproca influencia mimética.
Su ignorancia no cancela su responsabilidad, pero sí la atenúa: “Padre, perdónalos,” exclama Jesús, “porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). Un aserto paralelo en Hechos 3:17 muestra que esto debe interpretarse literalmente. Pedro atribuye a la ignorancia el comportamiento del gentío y sus cabecillas. Su experiencia personal de la compulsión mimética que se apodera de las muchedumbres impide que se considere a sí mismo inmune al contagio de la violencia victimaria.
El papel de Satán, personificación de los escándalos, nos ayuda a comprender la concepción mimética en los Evangelios. A la pregunta ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? (Marcos 3:23), la respuesta es la unanimidad en la victimación. Por una parte, Satán es el instigador del escándalo, la fuerza que desintegra las comunidades; por la otra es la resolución del escándalo en la victimación unánime. Con este truco como último recurso el príncipe de este mundo consigue rescatar sus posesiones in extremis cuando el desorden por él creado las pone en excesivo peligro. Siendo al mismo tiempo principio de desorden y principio de orden, Satán está verdaderamente dividido contra sí mismo.
La célebre narración del asesinato mimético de Juan el Bautista se nos presenta —tanto en Marcos como en Mateo— como un curioso flashback. Al comenzar con el relato de la febril reacción de Herodes al enterarse del rumor de la resurrección de Juan, y al volver atrás en el tiempo, a partir de ahí, para narrar la muerte de Juan, Marcos y Mateo nos revelan el origen de la obsesiva creencia de Herodes en su decisiva participación en el asesinato. Los evangelistas nos muestran un fugaz, pero precioso, ejemplo de génesis mítica del poder generador de orden de la violencia, de su capacidad de fundar cultura. Es seguro que la creencia de Herodes es vestigial, pero el hecho de que dos evangelios la mencionen, confirma, creo yo, la autenticidad evangélica de la doctrina que fundamenta la mitología en la victimación mimética. Los cristianos de hoy se sienten a menudo incómodos con esta falsa resurrección que parece asemejarse a la verdadera, pero es evidente que Marcos y Mateo no comparten esa incomodidad. Lejos de minimizar las similitudes, llaman la atención sobre ellas, muy en la línea en que Lucas atrae nuestra atención hacia la similitud de la comunión cristiana con la nefanda reconciliación de Herodes y Pilatos a resultas de la muerte de Jesús. Los evangelistas ven algo muy simple y fundamental que deberíamos ver también nosotros. Sólo cuando nos reconciliamos con las semejanzas entre la violencia de la Biblia y la de los mitos, es cuando podemos llegar a comprender por qué la Biblia no es mito —que la reacción ante la violencia que nos muestra la Biblia difiere radicalmente de la que los mitos relatan.
Desde su comienzo con la historia de Caín y Abel, la Biblia proclama la inocencia de las víctimas míticas y la culpa de sus victimarios. Al haber nacido tras la generalizada proclamación del Evangelio, esto lo damos por descontado y nunca nos paramos a pensar que en los mitos clásicos lo contrario es cierto: los perseguidores siempre parecen tener un motivo válido para perseguir a sus víctimas. Los mitos dionisíacos proponen como legítimos los más atroces linchamientos. Penteo en las Bachea es legítimamente muerto por su madre y hermanas, porque su desprecio del dios Dionisos es una falta de gravedad tal como para merecer la muerte. También Edipo merece su destino. En este mito, al haber verdaderamente matado a su padre y desposado a su madre, se hace responsable de la plaga que asola a Tebas. Desterrarle no es meramente una acción permitida, es más bien un deber religioso
Aún cuando no se las acuse de ningún crimen, las víctimas míticas mueren sin embargo por buenas razones y su inocencia no hace que sus muertes estén menos legitimadas. En el mito védico de Purusha, por ejemplo, no se habla de ninguna acción culpable pero no por ello el despedazamiento de la víctima deja de ser un acto sagrado. Los trozos del cuerpo de Purusha son necesarios para crear las tres grandes castas que constituyen el fundamento de la sociedad India. En el mito la muerte violenta siempre está justificada. Si la violencia de los mitos es puramente mimética —si es como la Pasión, en la palabra de Jesús— todas estas justificaciones son falsas. Y sin embargo, dado que sistemáticamente invierten la verdadera distribución de inocencia y culpa, no es posible que estos mitos sean pura ficción. Son mentiras, ciertamente, pero precisamente la clase de mentira que viene a producirse por el contagio mimético —la falsa acusación que se extiende miméticamente en una comunidad humana perturbada hasta el clímax en el cual los escándalos se polarizan contra el chivo expiatorio único, cuya muerte reconcilia a la comunidad. La maquinaria mitopoyética es el contagio mimético que queda velado tras el mito que genera.
No hay nada misterioso en las justificaciones que adoptan los mitos; las acusaciones estereotipadas para la violencia de masas están siempre a mano cuando se desencadena la búsqueda del chivo expiatorio. Sin embargo, en el Evangelio el mecanismo queda completamente desvelado porque encuentra oposición y no puede funcionar con eficacia. La resistencia al contagio mimético impide que surja el mito. A la luz del Evangelio, la conclusión es ineludible: los mitos son la voz de las comunidades que han sucumbido de forma unánime al contagio mimético y a la búsqueda de víctima propiciatoria. Esta interpretación se ve reforzada por los finales optimistas que los mitos nos presentan.
La conjunción de la víctima culpable y la reconciliación de la comunidad es demasiado frecuente como para ser fortuita. La única explicación posible es la representación distorsionada de la victimación unánime. El proceso violento no es efectivo a menos que engañe a todos los testigos y la prueba de que lo consigue es la conclusión armoniosa y catártica enraizada en el asesinato por unanimidad.
Hoy en día oímos con frecuencia que tras cada texto y tras cada acontecer puede haber un infinito número de interpretaciones más o menos igual de válidas. La victimación mimética pone de manifiesto lo absurdo de esta concepción. Sólo hay dos reacciones posibles ante el contagio mimético y el resultado es totalmente diferente.
O bien cedemos y nos unimos a la horda perseguidora o resistimos y nos quedamos solos. El primer camino es el autoengaño colectivo que llamamos mitología. El segundo es el camino de la verdad que la Biblia enseña.
El Evangelio no culpa de la victimación a las víctimas sino a los victimarios. Lo que los mitos esconden por sistema, la Biblia nos lo desvela.
Esta diferencia no es meramente “moralista” (como creía Nietzsche) o cuestión de elección subjetiva; es una cuestión de la verdad. Cuando la Biblia y el evangelio dicen que las víctimas debían haber sido salvadas, no es por simple conmiseración. Aniquilan la ilusión de la justificada victimación unánime que los mitos fundacionales usan como medio para la resolución de las crisis y de retorno al orden en las comunidades humanas.
Cuando examinamos los mitos a la luz del Evangelio, hasta sus más enigmáticas facetas se hacen inteligibles. Veamos por ejemplo las discapacidades y anomalías que suelen aquejar a los héroes mitológicos. Edipo es cojo, como muchos de los otros héroes y divinidades. Otros tienen una sola pierna, o un solo brazo, o un solo ojo, o son ciegos, o jorobados, etc. Otros son demasiado altos o demasiado bajos. Algunos tienen enfermedades repulsivas de la piel o despiden un olor desagradable que molesta al prójimo. En una multitud, discapacidades y singularidades, aún leves, producen incomodidad y, si llegan a producirse problemas, es fácil que sus portadores sean escogidos como víctimas. La preponderancia de tullidos y bichos raros entre los héroes mitológicos tiene que ser una consecuencia estadística del tipo de victimación que engendra mitologías. Así también el predominio de “forasteros”: en todos los grupos cerrados, los que vienen de fuera despiertan una curiosidad que puede degenerar fácilmente en hostilidad durante una ola de pánico. La violencia mimética está, por su esencia, desprovista de orientación. Carente de causas válidas, selecciona sus víctimas en razón de rasgos insignificantes y de pseudo justificaciones que podemos discernir como claros signos de victimación.
En la Biblia, las causas falsas o fútiles de la violencia mítica son rechazadas eficazmente con el simple y omnicomprensivo dicho: me aborrecieron sin causa (Juan 15:25), en el cual Jesús cita y virtualmente resume el Salmo 35 —uno de los “salmos del chivo expiatorio” que da la vuelta como un calcetín, literalmente, a las justificaciones míticas de la turba. En lugar del alegato de la chusma para justificar su violencia con causas que percibe como legítimas, se da voz a la víctima que denuncia dichas causas como inexistentes.
Para explicar los mitos arcaicos sólo es preciso seguir el método de Jesús y sustituir las falsas causas míticas por este sin causa.
Tengo entendido que en el Imperio Bizantino la tragedia de Edipo se leía como un análogo de la Pasión de Cristo. Si era así, aquellos tempranos antropólogos estaban enfocando el problema correcto desde el lado equivocado. La reducción del Evangelio al nivel de los mitos ordinarios sofocaba la luz evangélica con mitología.
Para alcanzar el éxito tenemos que iluminar la oscuridad del mito con la luz de la inteligencia del Evangelio.
Si la victimación unánime reconcilia y reordena las sociedades en proporción directa a su ocultación, entonces debe perder su efectividad en proporción directa a su revelación. Cuando se denuncia públicamente la mentira mítica, la polarización de los escándalos deja de ser unánime y la catarsis social se debilita hasta desaparecer. En lugar de reconciliar a la comunidad, la victimación intensificará las divisiones y disensiones.
Estas consecuencias perturbadoras deberían hacerse sentir en los Evangelios y, en efecto, así es. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, todo lo que Jesús hace y dice tiene siempre consecuencias de división. Lejos de minimizar este hecho, el autor llama nuestra atención repetidamente hacia él. De manera similar en Mateo 10:34, Jesús dice, “No he venido a traer la paz sino la espada.” Si la única paz que ha conocido la humanidad descansa sobre la victimación inconsciente, la conciencia que los Evangelios traen al mundo podrá únicamente destruirla.
La imagen de Satán, “mentiroso y padre de todas las mentiras” (Juan 8:44), expresa también esta oposición entre la ocultación mítica y la revelación evangélica de la victimación. La Crucifixión como derrota de Satán o la predicción de Jesús de que Satán “está llegando a su fin” (Marcos 3:26), implican menos un mundo ordenado que uno en el que Satán anda suelto. En lugar de concluir con la tranquilizadora armonía de los mitos, el Nuevo Testamento nos abre perspectivas apocalípticas, tanto en los evangelios sinópticos como en el Libro de la Revelación. Para alcanzar “la paz que sobrepasa todo entendimiento” la humanidad debe abandonar su vieja paz parcial, fundada en la victimación, por lo que habráque esperar grandes tribulaciones. La dimensión apocalíptica no es un elemento extraño que deba ser expurgado del Nuevo Testamento para “mejorar” el Cristianismo, es parte esencial de la revelación.
Satán intenta silenciar a Jesús por medio del proceso mismo que Jesús subvierte.
Tiene buenas razones para creer que su viejo truco mimético debería producir una vez más, con Jesús como víctima, lo que siempre ha producido en el pasado: un mito más del tipo usual, un sistema cerrado de mentiras mitológicas. Tiene buenas razones para creer que el contagio mimético contra Jesús se mostrará una vez más irresistible y que la revelación será así sofocada. Las expectativas de Satán quedan defraudadas. Los Evangelios vuelven a hacer lo que la Biblia había hecho antes, rehabilitar a un profeta victimado, una víctima de falsas acusaciones. Pero, no contentos con ello, universalizan además esta rehabilitación. Muestran que, desde la fundación del mundo, las víctimas de todos los homicidios semejantes a la Pasión han sido víctimas del mismo contagio mimético que Jesús. Los Evangelios completan la revelación. Añaden a la denuncia bíblica de la idolatría una demostración concreta de cómo se generan los falsos dioses y sus sistemas culturales violentos. Ésta es la verdad que la mitología desconoce, la verdad que subvierte el sistema de violencia de este mundo. Si los Evangelios mismos fueran míticos no podrían aportar el conocimiento que desmitifica los mitos.
Sin embargo, la Cristiandad no es reductible a un esquema lógico. La revelación de la victimación unánime no puede ser cosa de una comunidad entera ya que entonces no habría nada que revelar ni nadie a quien hacerlo. Sólo puede ser el logro de una minoría disidente, tan audaz como para desafiar la verdad oficial, pero tan pequeña como para no poder evitar que ocurra el episodio de victimación casi unánime. Una minoría así es, sin embrago extremadamente vulnerable y en condiciones normales debería ser engullida por el contagio mimético. Hablando en términos humanos, la revelación es un imposible.
En la mayor parte de los textos bíblicos la minoría disidente permanece invisible pero en los Evangelios coincide con el grupo de los primeros cristianos. Los Evangelios dramatizan esta humana imposibilidad al insistir en la incapacidad de los discípulos para resistir a la multitud durante la Pasión (especialmente Pedro, que niega tres veces a Jesús en el atrio del Sumo Sacerdote). Y sin embargo, tras la Crucifixión, que debería haber puesto las cosas aún peor, este patético puñado de pusilánimes consigue hacer lo que no habían logrado cuando Jesús aún estaba con ellos para infundirles ánimos: proclamar valerosamente la inocencia de la víctima en abierto desafío a los verdugos, convertirse en los intrépidos apóstoles y misioneros de la Iglesia primitiva.
Por supuesto, la responsable de este cambio es la Resurrección, pero aún este milagro asombroso no hubiera bastado para transformar a estos hombres de manera tan radical si hubiera sido un prodigio aislado y no la primera manifestación del poder redentor de la Cruz. Un análisis antropológico nos autoriza a decir que, igual que la revelación de la Víctima cristiana se diferencia de las revelaciones míticas porque no hunde sus raíces en la ilusión de un chivo expiatorio culpable, también la Resurrección de Cristo es diferente de las resurrecciones míticas porque sus testigos son la gente que, en última instancia, supera el contagio victimario (como Pedro y Pablo) y no los que sucumben a él (como Herodes o Pilatos). La Resurrección cristiana es indispensable para la revelación puramente antropológica de la victimación unánime y para la desmitificación de las resurrecciones mitológicas.
La muerte de Jesús es fuente de gracia no porque el Padre sea “vengado” por su mediación, sino porque Jesús vivió y murió de tal manera que, adoptada por todos, acabaría con todos los escándalos y con la victimación que se sigue de los escándalos. Jesús vivió como todos los hombres deberían vivir para estar unidos a un Dios cuya verdadera naturaleza Él revela.
Obedeciendo perfectamente los preceptos antimiméticos que nos enseña, Jesús no tiene ni la más mínima tendencia a la rivalidad mimética ni a la victimación.
Y, paradójicamente, muere a causa de esta perfecta inocencia. Se convierte en víctima del proceso del cual va a liberar a la humanidad. Cuando un único hombre sigue los preceptos del Reino de Dios, se convierte en una provocación intolerable para todos aquéllos que no los siguen, con lo cual se designa a sí mismo como víctima de todos los hombres. Esta paradoja revela en su plenitud “el pecado del mundo,” la incapacidad del hombre de liberarse a sí mismo de sus violentas inclinaciones.
En vida de Jesús, la minoría disidente de los que resisten al contagio mimético queda limitada a un solo hombre, Jesús, que es al mismo tiempo la víctima más arbitraria (porque merece su muerte violenta menos que nadie) y la menos arbitraria (porque su perfección es un insulto imperdonable para este mundo violento). Es el chivo expiatorio por excelencia, el Cordero de Dios, a quien todos inconscientemente escogemos, aún sin darnos cuenta de estar señalando a una víctima.
Cuando Jesús muere solo, abandonado de sus apóstoles, los perseguidores son, una vez más, unánimes. Si los Evangelios se propusieran relatar un mito, la verdad que Jesús quiso revelar estaría enterrada de una vez para siempre y el escenario quedaría dispuesto para la revelación triunfal de la víctima mitológica como fuente divina de restauración del orden social por medio de la violencia “buena”, dirigida contra el chivo expiatorio que termina con la violencia mimética, mala, que pusiera en peligro la sociedad.
Si esta vez no se produce un mito de muerte y resurrección de esa clase —si Satán resulta, a fin de cuentas, burlado— la causa inmediata es un repentino surgir del coraje de los discípulos. Pero la fuerza para ello no proviene de ellos mismos.
Evidentemente fluye de la muerte inocente de Jesús. La Gracia divina hace a los discípulos más semejantes a Jesús, que anunció antes de morir que serían ayudados por el Espíritu Santo de la verdad. Esta es una de las razones, creo yo, por la que el Evangelio de Juan llama al Espíritu de Dios el Paráclito, palabra griega que significa simplemente abogado de la defensa, el defensor del acusado ante un tribunal. El Paráclito es, entre otras cosas, la contraparte del acusador: el Espíritu de Verdad que refuta definitivamente la mentira satánica. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 2:7-8: “hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida,… que no han podido comprender los príncipes de este tiempo, porque si la hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de la Gloria.” La verdadera Resurrección no está fundada en la mentira mítica de la víctima culpable que merece morir, sino en la rectificación de esta mentira, obrada por el Dios verdadero, que reabre los canales de comunicación que la humanidad misma obstruyó, encarcelándose a sí misma en sus propias culturas de violencia.
Sólo la Gracia divina puede explicar que, tras la Resurrección, los discípulos llegaran a convertirse en la minoría disidente en un océano de victimación, que lograran comprender entonces lo que antes habían malentendido: la inocencia. No sólo la de Jesús, sino la de todas las víctimas de todos los relatos de homicidios semejantes a la Pasión desde la fundación del mundo.
Is the Andrew B. Hammond Professor Emeritus of French Language, Literature, and Civilization at Stanford University. His many books include Violence and the Sacred and Things Hidden Since the Foundation of the World.
Copyright (c) 1996 First Things (April 1996)
Traducción de Federico Oliva Meyer
Alicante – España
http://www.ua.es/personal/federico.oliva/index.html