Nació en Bilbao en 1959. Actualmente es profesor titular de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Sus últimos libros son Ética de la hospitalidad, La transformación de la política, La sociedad invisible y El nuevo espacio público.
Forma parte de nuestro paisaje mediático la discusión recurrente acerca de la utilidad de la filosofía. No reconoceríamos esta sociedad como la nuestra si no hubiera, cada cierto tiempo, un debate suscitado por alguna amenaza ministerial y la correspondiente reacción de los filósofos, una especie, no sé si amenazada, pero sí al menos especialmente obligada a justificarse e incluso a excusarse. Los menos interesados verán en estas apologías un instinto corporativo que se dispara ante la amenaza de perder el puesto de trabajo. No es ésta, por cierto, una reacción desmesurada, que nos parece lógica en otros casos. Pero mientras que otros puestos de trabajo pueden defenderse sin más apelando al derecho a trabajar, a los filósofos parece exigírseles que nos convenzan de que además su trabajo no carece de utilidad. Y sus razones nunca serán del todo convincentes, salvo que modifiquemos la idea dominante de utilidad.
Siempre me ha parecido que la mayor justificación de la filosofía tenía que ver no tanto con alguna prestación en el orden de las soluciones como con su capacidad de problematizar. Así se entiende lo que deseaba explicar Kierkegaard cuando contaba que decidió dedicarse a filosofía al caer en la cuenta un día de que todo el mundo se dedica a hacer que las cosas sean más fáciles y se le ocurrió dedicarse a procurar todo lo contrario. Tal vez no parezca una buena estrategia para defender la filosofía y algunos considerarán que así se dan razones al enemigo, pero no hay peor modo de defenderse que hacerse perdonar por lo que se es o lo que se hace. Reconozcámoslo abiertamente: la filosofía es un arte de problematizar que sólo puede justificarse por el beneficio teórico y emancipador de su inevitable incomodidad. Quien problematiza y se interroga por una totalidad esquiva asume ciertamente grandes riesgos, se instala más allá de su segura competencia. Tal vez sea ésta la única superioridad que la filosofía puede reclamar: la que tiene que ver con su capacidad para reconocer su propia incompetencia. Odo Marquard lo ha explicado con una metáfora cinematográfica que parece contradecir la grata tranquilidad en la que se supone viven los filósofos: el filósofo como especialista (stuntman) para lo peligroso. De vez en cuando, en un ámbito determinado de la cultura —la política, el derecho, la técnica… — surge un problema cuya solución requiere una formulación en una perspectiva más amplia. El filósofo —sin ser el árbitro que declara concluido el encuentro o el juez que dicta la sentencia— es el único voluntario disponible para arriesgar su ya escasa reputación en una situación especulativamente peligrosa, de la que es casi imposible salir sin haber hecho el ridículo o perecer, y que espanta a los que tienen un prestigio bien acreditado.
La cuestión crucial, a la hora de justificar la filosofía y sus virtualidades, podría quedar formulada de la siguiente manera: ¿es importante que en una sociedad haya quien recuerde de vez en cuando los límites de nuestra competencia? Un filósofo así entendido no sería nada parecido a un funcionario de la humanidad, a un fontanero de la historia o a un mecánico del gran curso del mundo, sino alguien que hostiga la conciencia satisfecha, que de tantas y tan variadas formas se disfraza en nuestra civilización. “El hombre —decía Kant en un curioso escrito acerca de los terremotos— no ha nacido para erigir refugios perpetuos sobre el escenario de la vanidad”. Hacer filosofía es subir a un escenario móvil y resbaladizo, en el que lo más probable es hacer el ridículo, aventurarse en lo que el mismo Kant describía como el “vasto y tormentoso océano” de la especulación, en el que nada está asegurado y el fracaso es siempre posible.
La filosofía responde a la urgencia de la reflexividad sin urgencia, en unos momentos en los que la solución de los problemas pasa por ser el convencimiento —nada ingenuo, cuidadosamente forjado a base de prisas y olvidos— de que no hay problemas, cuando abundan soluciones demasiado fáciles a problemas apenas formulados, cuando la facilidad se ha convertido en indecencia y la rapidez en aliada de lo rudimentario. Como recuerda Blumenberg, la cavilación, la reflexividad no es otra cosa que aplazamiento, dilación frente a los resultados banales que el pensamiento nos proporciona cuando se le interroga sobre la vida y la muerte, el sentido y el sinsentido, el ser y la nada. Por eso la filosofía no puede estar vinculada al cumplimiento de determinadas expectativas sobre su rendimiento. Su obligación de mantenimiento de la reflexividad se vería destruida si se limitara su derecho a preguntar, ya sea violentando las respuestas o tratando de decidir de antemano qué preguntas le son pertinentes. La filosofía vela por algo que es una conquista de toda cultura, lo protege y hace valer: la inconveniencia de reprimir sus necesidades y problemas elementales declarándolos superados. Cultura es también, y sobre todo, respeto de las preguntas que no podemos responder, que nos hacen cavilar y nos dejan en la cavilación. Y quedarse pensando es una manera de mostrar que no todo es evidente o trivial.
¿Qué se gana sabiendo que no se sabe nada? ¿O empujando irónicamente hacia la perplejidad a quienes se creen en posesión del saber? Pues que el pensamiento no se olvide de la cavilación que es su suelo y su origen. Gracias a esta remisión, la filosofía ha superado hasta ahora todas las dudas acerca de la legitimación de su existencia, para asombro de sus enterradores. La vida exige funcionalidad, pero el hecho de que la utilidad, en el ámbito de lo humano, sea difícil de ponderar es lo que ha permitido el desarrollo de actividades liberadas del imperativo de la utilidad, es decir, de la cultura. Hasta en sus expresiones más primitivas, en el adorno más austero y en el ornamento menos sofisticado, la cultura contiene un gesto de ganancia frente a la servicialidad, de economía suspendida, de rentabilidad interrumpida, de soberana libertad.
Salvemos los problemas frente a la presión de los competentes, contra las soluciones precipitadas porque, como dice Sánchez Ferlosio, “lo más sospechoso de las soluciones es que se las encuentra siempre que se quiere”. Propongo defender esa rareza que ha generado un pequeño grupo de profesionales cuyo oficio no consiste en ofrecer soluciones sino problemas, en ponerse las cosas lo más difícil posible, que, frente a tantos que no se equivocan nunca, parecen estar más interesados por mantener siempre abierta la posibilidad de fracasar que en salir siempre del paso. Hay sin duda un valor profundamente humanizador en ese respeto hacia nuestra condición problemática que la filosofía se compromete, mientras le dejen, a seguir protegiendo.
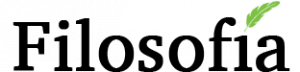

No lo entiendo!