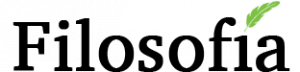Me aproximo a sus libros con recelo y deleite al mismo tiempo.
Hay filósofos que me entusiasman, como Spinoza y Hume. Otros me desagradan, como Kant y Heidegger. Hay, sin embargo, una tercera categoría que no puedo pasar por alto: la de aquellos que me perturban. Dentro de ésta, tiene un lugar especial Friedrich Nietzsche. Me aproximo a sus libros con recelo y deleite al mismo tiempo. Temo que un día acabe por convencerme… Así habló Zaratrustra es una obra que creí terminar de leer a mis 19 años pero, cada vez que la abro, descubro en ella algo nuevo.
El protagonista, que vivió diez años en soledad, regresa al mundo y lo primero que hace es interpelar al sol: ¿Qué sería de ti, de tu luz, de tu calor, si no tuvieras a los hombres, para iluminarnos y calentarnos? Sin nosotros, no tendrías razón de ser. Luego se burla de un anciano que le sugiere no mezclarse con la plebe. Es mejor alabar a Dios, recomienda. Pero Zaratrustra sabe algo que ignora el asceta: Dios ha muerto.
Nada que no hubieran dicho antes Demócrito, Lucrecio y otros ateos insignes. Pero Nietzsche nos obliga a reflexionar en lo que implica la ausencia de Dios. Para empezar, que debemos replantear nuestros valores. Todos. Este es, también, el tema de Genealogía de la moral, El crepúsculo de los ídolos y Más allá del bien y del mal.
Nietzsche detesta aquellos valores que inhiben la voluntad. Arremete contra las doctrinas que aconsejan autocontrol y resignación. El cristianismo, la primera de ellas. En El anticristo se ensaña contra el espíritu de mansedumbre que predica. Su moral es propia de esclavos, denuncia. Los cristianos presumen que Cristo ha venido a salvarlos. Pero, “¿quién los salvará ahora de su salvador?”, pregunta.
El filósofo alemán considera que son aquellos que se imponen quienes han alcanzado las cumbres más altas de la humanidad: Federico el Grande, Beethoven, Napoleón… Los apocados —ya se trate del oficinista que cumple una rutina burocrática de 9 a 5, o de quienes reprimen sus impulsos sexuales— no han contribuido en nada al desarrollo de la civilización.
Donde Darwin describió la despiadada lucha por la supervivencia y el triunfo de los que mejor se adaptaban a su entorno, Nietzsche convirtió esta lucha en proclama. Hizo un llamado a “vivir peligrosamente” y anunció, con belleza inaudita, que sólo los fuertes merecen vivir.
Ya en el siglo XX, Philippe Braud admite que el uso de la fuerza posee efectos destructores, pero “tiene, también, efectos fundadores”. Acierta: sin la lucha no existirían muchos de las que hoy consideramos conquistas sociales. Porque han sido conquistas que han costado sangre. Los países que hoy se jactan de garantizar los derechos humanos y de ser campeones de la libertad —Inglaterra, Francia, Estados Unidos…— llegaron a serlo gracias a desencuentros violentísimos.
Aunque era un nihilista y estaba convencido de que la existencia humana no tenía un fin per se, Nietzsche creía que había que dar rienda suelta a nuestra voluntad de dominio. Buscar igualar a los miembros de una comunidad, para “llevarla en paz”, como soñaban los utilitaristas, sólo acarrea mediocridad. ¿Cómo podríamos aspirar a una mejor sociedad si todos los hombres se resignaran a vivir y a dejar vivir, como enseñó John Stuart Mill? No habría ciencia, tecnología, artes ni deportes.
Todo esto lo dice de modo arrebatado, con uno de los estilos más persuasivos de la filosofía occidental. “Yo sólo podría creer en un dios que supiese bailar”, anunció. Ningún lector queda indiferente después de sumergirse en sus textos. La subversión que pregona es contagiosa, casi irresistible, incluso para quienes, como yo, creemos en la conveniencia de construir consensos y de apegar nuestra conducta a la ley. Nadie que lea a este impetuoso predicador queda indemne.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/opinion/gerardo-laveaga/2014/11/14/992327
14 de noviembre de 2014. MÉXICO