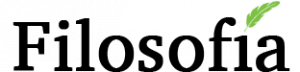Tres veces estuvo Platón en Siracusa, reino de Sicilia. La primera invitado por el tirano Dionisio, llamado “el Viejo”, las otras dos por su hijo, Dionisio “el Joven”. Su prestigio había trascendido Atenas y, por ese motivo, queriendo sacar provecho de sus enseñanzas, ambos reyes lo quisieron junto a ellos, ansiosos de extraer el jugo de su saber para mejor gobernar a sus díscolos y desdichados pueblos. Acaso ignorante de lo que eran, acaso halagado en su vanidad, acaso disconforme con sus paisanos, Platón, pese a su capacidad de juicio, aceptó las respectivas invitaciones con pésimosresultados. Como de pronto se le ocurrió hablar mal de la tiranía, el primer Dionisio lo apresó y lo puso en venta como esclavo; a duras penas salió del aprieto y lo sorprendente es que se prestó dos veces más, estimulado por la posibilidad de proveer de ideas a su admirador, ya no el viejo sino el joven. Por fin regresó, desengañado sin duda de su poder de convencimiento, fundó en Atenas la famosa Academia y es como si se hubiera dicho “filósofo a tu filosofía, el poder es ingrato y cruel y creer que se le pueden infundir ideas sabias, de bien, es una pura ilusión”.
Creo que éste es uno de los primeros episodios de las tortuosas relaciones entre intelectuales y poder, aunque quizás haya habido otros antes –por supuesto hubo muchos después–, y del fracaso de lo que modernamente se conoce como “entrismo”, esa teoría, o más bien pretensión teórica, según la cual el intelectual le sopla en el oído al político, mandatario o candidato, con el benéfico fin de hacerle tomar las mejores decisiones, o sea esas que él cree que son las mejores según su sabiduría y experiencia y a las cuales el político no se ha ni siquiera asomado. El triste final de esa creencia es previsible, el mandatario se aburre del zumbido y manda al diablo al que estaba convencido de que le hacían caso porque era un intelectual.
Y si bien a Platón le fue mal, peor la pasó Séneca. Según recuerda José Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía, poseedor de un sólido sistema de pensamiento, de alcance sobre todo moral, fue convocado como maestro del joven e impetuoso Calígula y luego de Nerón: debe haber pensado que sus ideas ordenarían la vida disoluta del Imperio, pero Nerón no opinaba lo mismo y le ordenó que se suicidara, orden que cumplió, estoico como era. Otro fracaso de la ilusión intelectual: o bien Séneca no sabía lo que había pasado con Platón, o supuso que a él no le ocurriría lo mismo, o descansó en la vieja y siempre renovada fantasía de que quien piensa o tiene ideas es tan obviamente superior al hombre del poder que éste no tendría más remedio que, deslumbrado, ceder a su influjo y portarse bien. Y si así le fue a Platón, ¿les irá mejor a quienes ahora, renunciando a lo que saben y pueden hacer, se dejan arrastrar por esa remota ilusión?
Maquiavelo fue más astuto y por eso tuvo más suerte: no intentó dirigir al “Príncipe”, sino que lo observó y sacó de ello conclusiones que orientaron a otros príncipes, contemporáneos y sucesivos, sin ponerlos incómodos, o sea sin pretender dirigirlos. Su idea acerca de que en la naturaleza hay “jefes” y “subordinados” no podía sino acarrearle el aplauso de los jefes: los subordinados no tenían mayor opinión.
Un contraejemplo interesante es el de Spinoza: supo permanecer en su rincón filosofando y puliendo cristales, aunque ciertos poderosos habrían querido tenerlo a su lado para, según la tradición, usarlo y luego venderlo como esclavo, o bien guardarlo de por vida en una mazmorra, o bien arrojarlo lisa y llanamente al basurero. O terminar por hacerle algún homenaje, después de muerto sin duda, como para mostrar que el poder respeta al intelectual. Y ponerle su nombre a una calle.
También le pasó a Voltaire: se le debe haber escapado una broma y Federico de Prusia lo mandó de regreso a su casa, casi sin agradecerle los buenos momentos que habían pasado juntos y que le habían hecho creer al filósofo que sus luces iluminaban al no tan tosco monarca. Y así siguiendo, la lista es interminable de grandes nombres, cuanto no lo será de pequeños y olvidados que tal vez sirvieron un poco alguna vez, perocreyendo que eran el cerebro de esas manos que construían o destruían, según la fuerza o la arbitrariedad o, más claramente aún, el juego de fuerzas que les habían permitido hacerse del poder. Si mal no recuerdo, para componer su vibrante Petróleo y política, el entonces dinámico Arturo Frondizi recurrió a algunos sólidos pensadores de izquierda que pusieron todo lo que sabían y querían y ya se ve lo que pasó en la práctica con lo que el libro, lleno de ideas, preconizaba.
En un plano de mera astucia, aunque no tan alejado de las mencionadas ilusiones de intelectuales, se registran infortunados episodios de esa penosa situación en el curso del atormentado siglo XX. Heidegger –nos cuenta su biógrafo Rüdiger Safranski– creyó que podía proporcionar coherencia y rigor al incipiente nacionalsocialismo: no advirtió que a la teoría nazi le bastaban tres o cuatro rudimentarias ideas para progresar y que no necesitaba de complicaciones posfenomenológicas y metafísicas; en todo caso Hitler dejó de lado el “ser” y se quedó con la “nada”, ya se sabe lo que fue. Entró en el partido, se disfrazó para congraciarse con los SS y, por fin, vencido por la sofocante histeria hitleriana, se recluyó en un rincón de la Selva Negra para salvar el pellejo, no se sabe si salvó el alma. Cosa parecida ocurrió, aunque más calladamente, con José Ortega y Gasset, quien, según su biógrafo Gregorio Morán, quiso ser el pensador del franquismo con tan poca suerte que al primitivo Franco, que había hecho todo para exterminar a los rojos, desdeñó la brillante teoría de la “razón vital”, que había hecho famosa el filósofo y se quedó con las groseras consignas de Primo de Rivera, más útiles para hacer lo suyo.
¿Y qué decir de los políticos-intelectuales? Muchos casos se han visto de personas formadas en las izquierdas más radicales que, hartos de pensar y analizar y tener siempre razón sin por ello lograr la adhesión de las clases a las que han intentado interpretar y favorecer, se pasan al enemigo –cosa que los intelectuales de derecha no tienen por qué hacer porque ellos mismos son el enemigo– con la idea de infundirle ideas, convencerlo acerca de lo que debe hacer para hacer mejor lo que se propone y que vendría a ser no lo que el enemigo quiere sino lo que ellos quieren, en suma transformarlo desde adentro, un adentro que si algo sabe hacer es poner en movimiento su sistema inmunológico. Un camino se les abre a los entristas: asimilarse al cuerpo político al que quisieron cambiar y desaparecer como entristas o, cansados otra vez de un ímprobo e inútil esfuerzo, regresar a un redil que ya no los acepta porque todo ha cambiado y esa teoría vuelve a mostrar su debilidad o su exceso de confianza en las propias habilidades para reconducir un movimiento político cuyo sentido o cuya singularidad nace en otras cunas.
Hay muchos ejemplos: invocarlo sería sólo a los efectos de ilustrar este razonamiento de modo que prescindo. Sólo recupero una imagen, lejana en el tiempo pero viva en su estridencia: la del intelectual imaginado por Elia Kazan en ¡Viva Zapata!; sombrío y razonador, el personaje, que sigue al iluminado caudillo a sol y sombra, le sopla al oído lo que debe hacer aunque contraríe, muchas veces, lo que dictan el instinto y la naturaleza. Simplificación, sin duda, de una relación histórica, en la que hay ecos de la presencia de John Reed junto a Pancho Villa y a las ilusiones que él y otros intelectuales norteamericanos se hicieron cuando el caudillo hacía, a su vez, historia. Todo eso es lejano pero ilustrativo y excepcional, pero más frecuente es lo que ocurrió muchísimas veces con gente formada en las diversas izquierdas, y que todo le debía a ellas, que “entra” en el socialismo centrista y reformista (el libro de Isidoro Gilbert, La FEDE, presenta una lista bastante impresionante de personas bien instaladas en las estructuras del sistema que pasaron por la organización de la juventud comunista), o con ex guerrilleros que “entran” en los populismos seguramente con la sana intención de incidir, basados en sus valiosas experiencias, tanto en el lenguaje como en la línea o, incluso, se hacen funcionarios, elegidos o designados, poco importa, pero siempre razonadores, porque siempre razonaron, acerca del sentido de la historia al que ellos se habían acercado a veces con riesgo de la vida, aunque dicho sentido esté instalado, por el momento desde luego, en las residencias del poder o del privilegio.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-149012-2010-07-07.html
ARGENTINA. 7 de julio de 2010