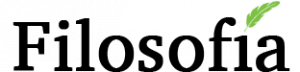Nietzsche: Navidad en la tumba del superhombre. ©Giancarlo Alberti |
“¿Röcken?”, inquirió el padre, un señor con bigotes de obrero-ícono del realismo socialista alemán, con una tuerca en el brazo despidiendo rayos de luz nuclear. “Röcken no me suena”. “Donde nació Nietzsche”, dije yo, en pésimo alemán, “en el mapa dice que es cerca de Lützen”. “Ah, Lützen, claro. Pero no me gusta Nietzsche”.
Al detenernos en el pueblo de Röcken, la torre de la pequeña iglesia, austera nave gris alzada entre los árboles desnudos, nos señaló la entrada al “Memorial Nietzsche”. Nadie rondaba en ninguna parte. Tres lápidas al costado de la iglesia: la del filósofo, la de su hermana y la de su padre. Sobre la del padre, incrustada en el muro de la iglesia, la de la madre.
Entramos en la iglesia de piedra. Inscripciones en alemán gótico sobre el coro, “Ich bin das Alpha und das Omega”. Relieves medievales en el ábside, un candelabro de rueda colgando del cielo falso. ¿Es falso el cielo de una iglesia? me pregunté, imaginando al Nietzsche niño cantando bajo el pequeño órgano de metal.
Otra vez fuera, el memorial. Otra lápida que dice “Friedrich Nietzsche”, rodeada de cuatro figuras en piedra blanca: tres Nietzsches y una dama. Los tres Nietzsches se tapan la entrepierna con el sombrero. Uno tiene gafas negras. Dos Nietzsches miran al Nietzsche que está sobre la lápida, quien mira a la dama que le toma del brazo. Una figura materna.

©Giancarlo Alberti
Atrás, la casa natal. La casa Nietzsche es una casa alemana de piedra, ancha, como un galpón. Tiene la forma que debe tener arquetípicamente una casa: rectangular, el techo en V, o más bien en la forma de la letra griega Delta, con tejas rojas. La rodea un jardín enorme, en el que hay árboles, y juegos de niños en madera. ¿El Nietzsche niño jugaba?
Al ingresar al recinto encontramos, a la derecha, una casa más nueva, de tres pisos. Dos jóvenes fuman en los escalones de la terraza, una chica de cabello corto y un chico de anteojos. Nos miran como si viniéramos de otro tiempo, enmascarados turistas filosóficos. “¿Esta es la casa de Nietzsche?” pregunta mi acompañante. Asienten. “¿Está cerrada?” pregunto yo, pero no me entienden. “El día después de Navidad es feriado en Alemania”, explica mi compañera.
Retomamos la ruta de los pueblos pequeños del ex Ost, de lo que fue Alemania socialista, y antes de eso, el Gran Reich, y antes, el Segundo Reich, y antes Sajonia, y antes ¿qué? ¿El Sacro Romano Imperio? ¿La Germania de Tácito? Ciertamente, la casa de Nietzsche no es un gran centro de atracción turística, o al menos no en tiempos de cuarentena. Tampoco parece que los locales se sientan orgullosos de su ilustre nativo. Me pregunto cómo habrá sido en los tiempos del socialismo real. ¿Nadie es profeta en su propia tierra?
Nietzsche renegó de su país y en cambio amó el sur, los Alpes, Italia, la Europa mediterránea. Firmó sus libros desde Basilea, Sils Maria, Turín, Rapallo. Es extraño pensarlo en su pueblo natal, que un siglo más tarde sería parte de la RDA. Muchos no saben que, a 30 años de la reunificación, todavía hay “dos Alemanias”: la gente de la que fue la Alemania socialista hoy gana menos que la del Oeste, subsisten casos de desadaptación, alcoholismo, y varios grupos violentos de ultraderecha provienen justamente de allá. Los traumas que dejan los regímenes de vigilancia son difíciles de borrar.

©Giancarlo Alberti
La paradoja Nietzsche refleja la contradicción de nuestros tiempos. El autoproclamado Anticristo conocía pasajes de la Biblia de memoria. Filósofo, relativizó el concepto de “verdad”. Poeta, escribió “un libro para todos y para ninguno”. En la época de la gran moral, habló de lo extra-moral. Sentenció que Dios había muerto, y estuvo muerto en vida mientras sus escritos despertaban interés en el mundo. Anunció al superhombre y el siglo siguiente puso a prueba lo humano. Trajo de vuelta el eterno retorno y se reencarnó en las corrientes del pensamiento actual. Revivió a Zaratustra y lloró por un caballo. Dijo que había que amar al destino y la mujer a la que amó se fue con su amigo. Aborreció a su hermana y esta editó póstumamente sus libros y lo vinculó al nazismo. Enunció el crepúsculo de los ídolos y él mismo ha sido idolatrado como el último filósofo.
Pero confundir al autor con la obra es tan precario como buscar a Nietzsche en su pueblo natal, a más de 170 años desde que allí naciera. Ha pasado mucho tiempo ¿o se trata siempre de un eterno presente?
Solo un loco, solo un poeta puede entrever ciertas cosas, presentir el ritmo de la tragedia griega en la longitud de la sílaba, intuir que la danza es el arte mayor, o que el viento es el objeto sagrado del poema, que las elites imponen sus valores y que la filosofía se hace caminando, que al final de las transformaciones se es niño otra vez, y que sin el arte y la música la vida sería un error.

©Giancarlo Alberti
Al final de la ruta nos espera una casa vacía, los preparativos para un funeral. Pasaremos el Año Nuevo en Berlín, donde miraremos por la ventana la guerra pirotécnica de los árabes de Neukölln. Sobre la ciudad reunificada, un fuego artificial, en la ventana desde la que nuestro amigo científico gritará su euforia. Al otro lado del mundo, mi ciudad, una ciudad dividida por otro tipo de violencia, enfrentada por otros fuegos. La Aurora del año volverá eternamente sobre sí misma, aunque haya dolor, pandemia y guerras silenciosas en que verdad y mentira orbitan más allá del bien y del mal.
No está muerto Nietzsche ni está muerta la madre de mi compañera. No está muerto Rodrigo, el amigo filósofo, quien nos dejó en los albores de la pandemia, cargado de punk y de griego antiguo. Ni están muertos los que, virulentos, dejaron de respirar. No lo están si alguien mira sus rostros que son mirados por sí mismos, posando junto a la madre que es el centro del mito. Están vivos si alguien ve sus rostros en el presente eterno de la memoria.
Notas
Giancarlo Alberti, es filósofo y diplomático chileno
10 de febrero de 2021. CHILE