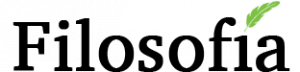Tres lustros después de que fuera publicada, la primera obra de Friedrich Nietzsche fue subtitulada Helenismo y pesimismo. Para él, el pesimismo radicaba en la pasiva contemplación, sin ideales, de un mundo tenebroso.

Georg Cohen Brandes
Esta actitud habría comenzado a modificarse en el siglo V aec, a partir de las obras de Eurípides y de Sócrates, que estimulaban la reflexión y la racionalidad.
Así lo plantea Nietzsche, cuyo pesimismo filosófico parte de un concepto al que dio nuevo impulso en la modernidad: el Eterno Retorno.
Una realidad que vuelve una y otra vez, infinitamente, debe ser asumida por el Superhombre nietzscheano. La cuestión fue planteada en varios de sus ensayos, verbigracia en La gaya ciencia (1882), que abre su periodo afirmativo:
«Qué pasaría si un duende, un día o una noche, viniera a decirte en tu soledad más absoluta: ‘Esta vida que vives ahora, tendrás que vivirla innumerables veces de nuevo y no habrá nada nuevo en ella. Cada dolor y cada alegría y cada pensamiento y suspiro, y todo lo indeciblemente pequeño o grande en tu vida, debe volver a ti, y todo ello en la misma sucesión y secuencia -incluso esta araña, y esta luz de luna entre los árboles, tanto como este momento, y como yo mismo. El reloj de la eterna arena de la existencia da un vuelco y otra vez -¡y tú con ella, grano de polvo!’»
A partir de que la idea fuera elevada a la gran filosofía, comenzó a hurgársele linaje: desde el mito de Sísifo escalando fatigosamente la montaña una y otra vez y para siempre, hasta el Timeo de Platón que refiere la perfecta y perpetua órbita planetaria.
Se rastreaban de este modo los orígenes de la idea, pero exclusivamente en las fuentes helénicas, soslayándose así que se trataba de una visible contribución del libro más filosófico de la Biblia hebrea o Tanaj. También en esto, en efecto, Occidente ha sido ingrato para con sus raíces hebraicas, no menos importantes que las griegas.
El Tanaj es la antología clásica de los antiguos textos del pueblo hebreo, redactados en su propio idioma y unificados a lo largo de mil años de historia. Su versión original más antigua se cifró en unos ochocientos manuscritos descubiertos en 1947 en una gruta situada en Qumrán. Estos Rollos del Mar Muerto, que datan desde el 250 aec hasta el año 66, habían sido escondidos probablemente debido a la rebelión judía contra Roma.
La Biblia hebrea abarca cinco géneros de dos subgéneros cada uno: el narrativo (bien sea histórico o legendario), el poético (bien sea secular o sacro), el legal (bien sea general o casuístico), el profético (bien sea sibilino o moral) y el sapiencial (bien sea refranero o filosófico). Los diez mentados subgéneros tienen libros representativos en el Tanaj.
Cuatro de los cinco géneros están presentes en otros pueblos de la antigüedad. El profético no; es privativo del Israel antiguo, y resulta de la caída político-social debida a un siglo de guerras contra el vecino septentrional en Aram. Sequía, hambrunas, muerte y cautiverio generaron la decadencia moral que el profetismo viene a denunciar durante tres siglos decisivos de la monarquía en Israel y en Judea (750-430 aec).
Los profetas clásicos anunciaron la caída de ambos reinos, reconfortaron a los exilados en Babilonia, y animaron el gran retorno y la restauración en la Tierra de Israel.
Aquí, los maestros sapienciales fueron herederos de los profetas. Una vez finalizado el movimiento profético (es decir tras el exilio en Babilonia) brilló en Israel esta nueva literatura. Se trata de un género típicamente del post-exilio, que nace en forma de adagios populares -como en el libro de Proverbios-, y culmina en un estilo filosófico que se da cabalmente en el Eclesiastés.
El género existía en Egipto, donde uno de sus textos más conocidos fue el de los consejos de Ahikar a su sobrino, hacia el 500 aec. En Israel, la tradición atribuye su introducción al rey Salomón, supuesto autor de ambos libros mencionados.
Los motivos del exilio y la restauración, es decir del vínculo del pueblo hebreo con su tierra, son el foco primordial de la literatura bíblica.
De ésta, la forma sapiencial alcanzó su apogeo durante el período persa, gracias a la libertad que el rey Ciro dispensó a los cautivos de Babilonia (538 aec).
Los profetas, en su carácter de guías morales, fueron así reemplazados por los sabios, tanto en las grandes cuestiones éticas como en las preguntas últimas sobre el sentido de la existencia. Las primeras, en el libro de Job; las últimas, en el Eclesiastés.
El Eterno Retorno, padre de la desazón
Fiel a la literatura sapiencial universal, tampoco la hebraica se ocupa de cuestiones cabalmente religiosas, sino más propiamente de la rectitud en la vida cotidiana.
Este género literario es la raíz de la filosofía, y son tres sus exponentes bíblicos: la ya mencionada tríada de Proverbios, Job y Eclesiastés. El primero es una colección de florilegios; el segundo sigue la línea de los antiguos diálogos filosóficos. El tercero constituye la prístina fuente hebrea del pensamiento filosófico.
El Eclesiastés parte de la idea de que todo esfuerzo humano es inútil. Nada es fértil: la sabiduría, el trabajo, la riqueza, los placeres, el dinero, el éxito -todo es vano, condenados como todo afán humano a la más sórdida infecundidad.
La idea es desgranada a lo largo de los doce capítulos del libro, enmarcada en un breve prologo y un epílogo aún más breve.
El preludio determina: «Yo, predicador que he sido rey de Israel en Jerusalén, me dediqué a investigar todo lo hecho bajo el cielo. y he aquí que todo es vanidad y correr tras el viento».
Desde los primeros versículos se explica el móvil del pesimismo: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una generación va y otra viene, pero la tierra permanece por siempre. El sol sale y se pone, siempre regresa; el viento sopla y vuelve sobre sus giros; todos los ríos van al mar, pero éste nunca se llena; los ríos vuelven al lugar adonde fluyen». El germen del sinsentido es la noción del Eterno Retorno. Es decir que estamos frente a un pesimismo de la misma cepa que el de Nietzsche.
Ahora bien, la sombría desesperanza puede resultar de un arduo sufrimiento personal, o bien de una reflexión que no encuentre el sentido de la vida.
Ambas categorías -los que padecen en carne propia los «dardos de la existencia», y quienes aunque no sufren chocan contra la gélida impavidez del cosmos- están representadas por sendos libros sapienciales: Job y el Eclesiastés.
Job, el hombre de Utz, pierde riqueza, familia, salud y toda dicha, ergo flaquea en su fe y representa el pesimismo emocional de quien no halla consuelo para su desgracia.
La exégesis de Job ocupa dos arduos capítulos (3:22-23) de la maimonídea Guía de los perplejos (1190). El máximo filósofo judío medieval transforma así a Job en una joya de la filosofía.
Maimónides traza un cuadro de cómo Job, y cada uno de sus cuatro consejeros, personifican una opinión filosófica. Job representa a Aristóteles, Elifaz a los maestros rabínicos, Bildad y Tsofar a cada una de las dos escuelas motecálimes, y Elihú al propio Maimónides.
La contrapartida de Job es Eclesiastés. También descree, pero no por sufrir sino precisamente porque sus múltiples goces le han permitido pensar mucho, y llega a la conclusión de que nada tiene sentido.
Y bien, así como se ha dicho que nacemos platónicos o aristotélicos, dependiendo de cómo reconozcamos la realidad, también nacemos, en términos bíblicos, jóbicos o clésicos (eclesiastésicos).
La opción resulta del momento en que enfrentamos el aspecto absurdo de la vida: si lo hacemos como consecuencia de nuestro sufrimiento personal seriamos jóbicos, y si es debido a nuestra elucubración intelectual seríamos clécicos.
El clécico Nietzsche llega al pesimismo de la mano del Eterno Retorno, una idea cuyo origen bíblico no se ha justipreciado. La aportación al pensamiento occidental no fue valorada en este caso ni siquiera por quien fuera el primer gran descubridor de Nietzsche, el pensador judío danés Georg Cohen Brandes (m. 1927).
Fuente: http://www.nodulo.org/ec/2015/n165p05.htm
27 de diciembre de 2015. ESPAÑA