
Escritor y crítico literario
Siempre he tenido un carácter melancólico. Tal vez es el sino de los profesores de filosofía, obligados a relatar las enseñanzas sobre la vida y la muerte que nos han legado los grandes pensadores del pasado. Ejercí la docencia durante más de dos décadas en centros de enseñanza media. Aparentemente, la filosofía de Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Kant o Nietzsche no cambian. Según Platón, el alma es inmortal. Aristóteles niega esa tesis, alegando que el alma es la forma del cuerpo, su principio vital, pero no puede subsistir sin la materia que anima. Santo Tomás reelabora el aristotelismo para logar su compatibilidad con la teología cristiana, recordando las palabras de San Pablo: “Si no resucitó Cristo, es vacía nuestra predicación, y es vacía también nuestra fe” (1 Co, 15: 14). Kant, ilustrado de segunda generación, acepta el kerigma, pero niega que la inmortalidad pueda probarse. Solo es un postulado de la razón práctica, que se presupone para garantizar la justa recompensa al ejercicio de la virtud. Marx, Nietzsche y Freud impugnan casi dos mil años de tradición judeocristiana, anunciando que el ser humano solo es una especie más, condenada a desaparecer sin dejar huella. Ni siquiera somos la cúspide de la evolución, pues nuestra especie ha engendrado el horror de Auschwitz, Hiroshima y el archipiélago Gulag.
Cuando la Historia de la Filosofía aún era materia obligatoria en el último año de bachillerato, los alumnos –con mayor o menor interés- escuchaban mi exposición del programa, preguntándome si realmente existía un progreso hacia lo mejor o una triste involución. La paz perpetua soñada por Kant les parecía un sueño ingenuo y yo no encontraba argumentos consistentes para rebatir esa objeción. En una clase, es inevitable especular y debatir, pues la enseñanza solo resulta efectiva como diálogo. Yo no era un devoto de Schopenhauer, pero entendía su pesimismo, particularmente al pensar en la enfermedad, la vejez y la muerte. Le citaba a menudo, casi sin advertirlo. En una ocasión, hablando sobre la sed de eternidad de Unamuno, rescaté una de sus frases: “Desear la inmortalidad es desear la perpetuación de un gran error”. Uno de mis alumnos levantó la mano y comentó: “Tus clases me dan tristeza”. Me quedé perplejo y abatido, pues considero que un profesor debe estimular el deseo de vivir y materializar proyectos. “¿Por qué?”, le pregunté. “Hablas mucho de la muerte y la vejez”. Se formó un silencio y añadió: “La vejez no es una desgracia. La vejez es belleza. Y ¿quién sabe lo que hay detrás de la muerte? ¿No es mejor conservar la esperanza?” No es habitual escuchar esta clase de razonamientos en jóvenes de dieciséis o diecisiete años. El escepticismo de los adultos, que contemplan el porvenir sin grandes expectativas, se ha acentuado en las nuevas generaciones. Vivimos en un mundo desencantado desde la posguerra de 1945, cuando la humanidad consumó la mayor matanza de su historia, utilizando los avances científicos para destruir a sus semejantes en una escala terrorífica. Parece que la Historia le ha dado la razón a Shakespeare: “La vida es un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia, y que nada significa” (Macbeth). Escuchar a un adolescente afirmar que la vejez es hermosa, me produjo un enorme regocijo y cierta pesadumbre. Pesadumbre porque yo no había conseguido transmitir esa idea y regocijo porque cualquier manifestación de ternura hacia la vejez es infrecuente en una época, donde la juventud ha adquirido un valor casi metafísico. Me permito darle la vuelta al clásico ejemplo de Ortega y Gasset en uno de sus artículos para El Sol, que más tarde sería incluido en La rebelión de las masas (1930). El artículo apareció el 9 de junio de 1927 y se titulaba “Juventud”: “La pareja Sócrates-Alcibíades –escribe Ortega- simboliza muy bien la ecuación dinámica de juventud y madurez desde el siglo V al tiempo de Alejandro. El joven Alcibíades triunfa sobre la sociedad, pero es a condición de servir al espíritu que Sócrates representa. De este modo, la gracia y el vigor juveniles son puestos al servicio de algo más allá de ellos que les sirve de norma, de incitación y de freno”. Actualmente, Alcibíades continúa triunfando, pero no por servir al espíritu de Sócrates, sino por su insolente juventud, que expresa el apogeo del cuerpo, cuando los años aún no han empezado su trabajo de desgaste, deshidratando, agrietando y manchando la piel. Para nuestro tiempo, la arruga no es bella, sino un signo de decadencia, casi el anagrama del fracaso en un tiempo que se mofa de lo espiritual y menosprecia la inteligencia, exaltando el culto al cuerpo. El botox ha derrotado a la materia gris y los músculos al ingenio. Los periódicos dedican más espacio a las hazañas deportivas que a las creaciones del espíritu. No pretendo herir sensibilidades, pero un libro –por ejemplo, el Quijote- puede reflejar el genio de una nación. Un puntapié –aunque lo propine Zarra o Iniesta- puede ser un hito, pero carece de la profundidad y trascendencia de una página de Cervantes, Santa Teresa de Jesús o Antonio Machado. “El mundo es ciertamente un balón, pero con algo más que aire dentro”, escribe Ortega en la segunda entrega del artículo citado, que vio la luz el 19 de junio de 1927. “Lo admirable del mozo es su exterior; lo admirable del hombre hecho es su intimidad”, señala Ortega. “El cuerpo es por sí puerilidad. El entusiasmo que hoy despierta ha inundado de infantilismo la vida continental, ha aflojado la tensión del intelecto y voluntad en que se retorció el siglo XIX. […] La juventud de ahora, tan gloriosa, corre el riesgo de arribar a una madurez inepta”. En buena medida, la profecía de Ortega se ha cumplido. La banalidad, tan peligrosa, reina en casi todos los ámbitos del quehacer humano, alimentando el populismo, la intolerancia y la insolidaridad. No olvidemos que los hombres banales son los grandes criminales del siglo XX. Eran los que realizaban las selecciones en la rampa de Auschwitz, enviando directamente a las cámaras de gas a los ancianos, los niños y los enfermos.
Volvamos al aula. “La vejez es belleza”, insistía mi alumno. Algunos de sus compañeros meneaban la cabeza, con escepticismo. Otros discrepaban abiertamente: “¿Dónde está esa belleza? Con la vejez, pierdes energía, memoria, agilidad”. “Pues yo –contestó el interpelado- veo belleza en mis abuelos. Cuando pasean, cuando se cogen de la mano, cuando sonríen y hablan de todo lo que han compartido”. Nadie se atrevió a rebatir esas palabras, que se encadenaron con la firmeza de un axioma matemático. Desde entonces, han pasado cinco años, más o menos. Mis circunstancias han cambiado. Ahora solo me dedico al periodismo. Trabajo en casa y eso me ha permitido cuidar de mi madre, que roza los noventa años y sufre un Alzheimer incipiente. Cuando miro sus manos llenas de manchas de color café y sus ojos azules, que aún se humedecen al evocar la guerra civil o la prematura muerte de mi padre, recuerdo las palabras de mi alumno y pienso que realmente la vejez es belleza. No me siento humillado porque los razonamientos de un adolescente escarnecieran mi pesimismo. Me siento esperanzado y le agradezco su lección de madurez. La melancolía no es un rasgo de sabiduría, sino de impotencia. La derrota siempre es más asequible y seductora, pues encierra cierto fatalismo trágico. La muerte de Aquiles es más poética que su cólera. Sin embargo, la verdadera sabiduría se halla en la alegría, que apuesta por la esperanza incluso en las circunstancias más adversas. “Lo que nosotros podemos hacer, en relación a lo que se nos da, es realmente poco –escribió Edith Stein-. Pero debemos hacer ese poco”. Tal vez esa sea la clave para superar la “inmadurez inepta” de una época reacia a reconocer la verdadera belleza, con su hermosa precariedad y su discreta dulzura.
Fuente: http://www.elimparcial.es/noticia.asp?ref=146801
18 de septiembre de 2015. ESPAÑA
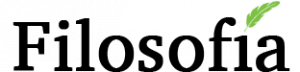

La vejez es belleza sin duda, es el camino andado que deja huella, de lo bello, de lo tan bello, es el recorrido de la esperanza hasta el final de la vida. De la esperanza compartida por un mañana mejor, un pretérito anhelado y un presente que es el futuro del pretérito vivido. Es parte de la vida, que nos hace tener cada tiempo una perspectiva diferente de lo andado. La impronta de nuestros seres queridos y también de los no queridos. Que con los años llegamos a ella con la esperanza para los demás, ya no la propia.