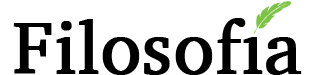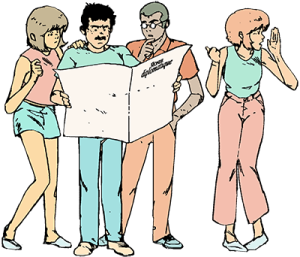 1.
1.
En los últimos meses se ha instaurado un consenso inexpugnable respecto a las poéticas octubristas. El repertorio verbal centrado en la lira, el mesianismo y la incapacidad de gestionar formas hegemónicas, ha sido escarmentado porque toda política –afirmativa- requiere como depositario último el hegemón y su libido hetero-normada. Y sí, los flujos de alteridad se mezclaron con migración, delincuencia, xenofobia, nostalgia por el futuro e inseguridad por el presente. En medio de todo, el primer virus posfordista del XXI: Covid-19. Octubre, la supuesta hora de los pueblos, el Partido de las paradojas –o bien, “partido por las paradojas” – no tuvo imaginación para pensar las fisuras institucionales como un horizonte de disputas.
Y aunque cabe reconocer la ausencia de traducibilidad –y el desbande barroco de energías sin mediación– para una “política” que debía asediar las instituciones, aún se mantienen los problemas de acceso cognitivo y nuestro mainstream politológico ha lapidado toda posibilidad de relectura, no sólo a nombre de una falta de articulación política, sino suturando todo desde una caterva de criminalidad y prácticas reactivas. Aquí tampoco han faltado los lirismos del realismo (asepsia, neutralidad, responsabilidad) que abrazan una “democracia farmacológica” centrada en anomia y mal-estar, obliterando la racionalidad abusiva de las instituciones, cuyo enraizamiento responde a intersecciones inmateriales con procesos recientes (2006 y 2011).
Tras la crisis de la gobernanza neoliberal –progreso– producida por la misma intensificación de los procesos de extracción y acumulación que definen la sobreacumulación de “riqueza inmaterial”, la episteme transicional fue desenmascarada como fetiche de acceso, servicios y acuerdos securitarios que hoy son incapaces de reponer un nuevo pacto social. La “revuelta anti-edipal” (2019), desplegó “máquinas de deseo”, movimientos corporales y éxodos territoriales que aún asedian la “continuidad dominical” abriendo un momento suspensivo ante los nuevos pactos modernizantes.
Con todo, en el último año la arremetida del realismo metropolitano, ha clausurado debates y los partidos sin legitimidad hegemónica, se proclaman aporofóbicamente soberanos de la facticidad neoliberal. La post-Concertación, “Amarillos por Chile”, y la derecha en un nuevo “pacto juristocrático”, han obviado toda “dislocación”, imputando la disidencia a nombre del “demonio populista”, pero sin la posibilidad de reconstruir la máquina mitológica que el 2019 impugnó con sus excesos libidinales –algunos insoportables, otros exultantes– que emplazaron el llamado “milagro chileno”.
Los relatos del realismo con sus estéticas reaccionarias han invocado la ausencia de “retóricas mediadoras” y la restitución de los grupos medios como el pueblo extraviado de las “oligarquías modernizantes”. Tras ello la restitución del “arché” fallido. Convengamos que nuevamente ha migrado un revival de “orden ético” frente a una dislocación del tiempo homogéneo de la modernización. Aunque la revuelta no ofrecía las condiciones materiales para un “nosotros estratégico”, porque la mayoría fáctica –sin mínimos de convivencia– hacía de la demanda un gesto totalitario contra el capital y su violencia, como así mismo, negaba un nuevo reparto de lo común.
Y sí. Cabe asumir los desatinos de Octubre. “Pueblo” –sublimado en aquellos meses– no es un sustrato ontológico, ni una positividad. Tampoco es una identidad-esencia depositaria de una verdad absoluta de la liberación-emancipación. Es el constructo inestable de una determinada representación de lo popular que está siempre en litigio de mediación e interpretación. Y es que la categoría pueblo debe estar situada en pluralidades, y espacios fronterizos, trenzada por vectores de intensificación. La frontera, como ya lo hemos sugerido, es ambivalente, y uno de sus lados mira siempre al exterior.
2.
Por eso la potencia ontológica de la Revuelta; por eso recurrir a lo que Octubre parece heredar en su generación más propia, sin retórica, sin prédica sistematizada. Tal vez toca asumir que toda derivación hacia un relato regular y dispuesto como proyecto político no era, en definitiva, Octubre: que nunca fue un proyecto; y que todo su pulso de querella descomunal se repartía en un momento sin tiempo y en un espacio sin zona.
La Revuelta entonces como una suerte de différance: distinción y dilación. Différance que es muda y que se disemina sin arraigo, sin estructura ni imaginería canónica en la que quedará capturada; différance que siempre irá más allá de “la instancia de una visión satisfecha, saciada por la presencia” (Derrida, Marges de la philosophie, 1972); différance que destila por la grieta en la que el yo de Octubre se enfrenta a su sí mismo sin llevar adherido el deber de responder, de transliterarse en pugna, en partido o contingencia burocrática.
Es en este sentido que la Revuelta en su disposición ontológica fue pliegue más no des-pliegue; nunca desenlace efectivo que se operacionalizará en el entramado urgente que se le exigía para entrar a la disputa por los conceptos y, entonces, rotular la época. Pliegue que siempre viene en un movimiento de radical inmanencia respecto de sí: “la inmanencia del pliegue”.
Decíamos, Octubre fue acontecimiento vertical y extensivo, sin cardinalidad precisa y que, en la sutura de todo aparato o maquinaria cardinal produjo, en flujo ontológico persistente, su no concepto, su no proyecto, su unidad metafísica impermeable a todo tipo de metodologías políticas. Tal como lo señala Deleuze: “Siempre hay un pliegue en el pliegue, como también hay una caverna en la caverna. La unidad de materia, el más pequeño elemento de laberinto es el pliegue, no el punto, que nunca es una parte, sino una simple extremidad de la línea” (Le pli, Leibniz et le Baroque, 1988). La revuelta permaneció –y sigue– ahí, en la extremidad de la “línea” asediando, apareciendo y reapareciendo; fantasma holográmico-metafísico que nos obliga a convivir con su devenir imponderable e imposibilidad de traducción.
Y esto es lo que nos importa porque, en tanto fuerza ontológica, la Revuelta no puede ser capturada, reinsertada o enviada a reciclaje: no responde a ningún órgano programático que la pro-mueva. Es ontología ácrata y su fuerza revolucionaria, así como su herencia informe, no es sino el júbilo de un espectro que de aquí en más estará reformulando y reinventando su resistencia, bordeando escurridiza y para siempre toda hitología programada, toda mitología ponderable, es decir, la historia de un país que no podrá por más que sus hegemonías folclóricas lo persigan, condenarla a fobias o infecciones oligopólicas.
Notas
Le Monde diplomatiqueLa ontología de Octubre.
Javier Agüero Águila es Doctor en Filosofía y Académico Universidad Católica del Maule.
Mauro Salazar J. tieneDoctorado en Comunicación. Universidad de la Frontera
19 de junio de 2024. CHILE