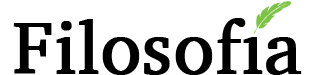Análisis del personaje de Cien años de soledad (1967), de Gabriel García Márquez
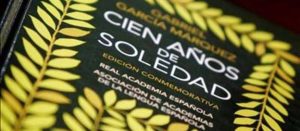
Este artículo es un análisis de la figura de José Arcadio Buendía, protagonista de los primeros capítulos de Cien años de soledad (1967), de Gabriel García Márquez, a partir de tres conceptos que consideramos participan en su construcción como personaje: la ignorancia, la locura y la soledad. El estudio se realiza atendiendo las complejidades del texto, adscrito en principio al realismo mágico y cuya voz narrativa está repleta de elementos irónicos y lúdicos como han apuntado algunos críticos anteriormente. Esto último hace que el estudio se enfrente a circunstancias ambiguas y poco claras, necesariamente vinculadas a la naturaleza retadora del texto literario.
Se sostiene en este ensayo que José Arcadio Buendía, protagonista y motor de Cien años de soledad (1967), de Gabriel García Márquez, se configura a través de tres elementos fundamentales que se suceden e intercalan: la ignorancia, la locura, y la soledad. La ignorancia de José Arcadio Buendía es doble: parte de un desconocimiento de la realidad, pero se manifiesta también en la imposibilidad de comprenderla.{1} De esta segunda parte nace la locura. La entendemos como la relación patológica con el mundo positivo, de tal modo que la razón humana, inhábil para hacerse compatible con ésta, opta por encerrarse en sí misma, reducir su mundo a la imaginación, alejándose cada vez más de hombres y objetos y tergiversando los significados de los significantes hasta construir un mundo alternativo, que no concuerda con el real.{2} Esta locura puede tener destellos de lucidez, pues la materia trastornada sigue siendo cierta y verdadera, y el loco puede llegar a conclusiones o emprender acciones razonables. No obstante, debemos entender estos hechos como un elemento irónico del narrador, pues no son pocas las veces que un loco desgaja las vestiduras de la mentira, instalada en un mundo cómplice y, eso sí, racional. La locura lleva a la soledad, que es expresión corpórea del encierro intelectual en que vive el personaje. Se trata de una soledad intermitente, de la que sale en ocasiones para volver más adelante, hasta que la disociación espaciotemporal que sufre lo aísla física y psicológicamente del mundo en que vive y lo condena a marchitarse bajo un castaño. Al final, la soledad es el último puerto de la vida de José Arcadio Buendía, al que llega necesariamente a través de la ignorancia y de la locura.{3}
Como es bien sabido, Cien años de soledad es uno de los estandartes del llamado realismo mágico, término traído desde las artes plásticas por Ángel Flores.{4} En su «Magical Realism in Spanish American Fiction», nos dice que «the practitioners of magical realism cling to reality, as if to prevent “literature” from getting in their way, as if to prevent their myth from flying off, as in fairy tales, to supernatural realms». Como consecuencia última, la narración debe conducirnos a una «Verwirrung innerhalb der Klarheit», a una confusión dentro de la claridad. Sin querer centrarnos en esto, diremos que efectivamente en Cien años de soledad se produce esta curiosa consecución, unida a una coloración naturalista del universo fantástico que ya hallamos en Franz Kafka. No obstante, la novela de Gabriel García Márquez no puede reducirse a estos parámetros, como tampoco su personaje principal. Como veremos, José Arcadio Buendía sufre de una incapacidad general para comprender la realidad y hacerse compatible con ella, pero en algunas de sus acciones encontramos claridad y verdad, así como en los sucesos maravillosos que acontecen en la novela, expuestos como los más cotidianos. Pero la voz narrativa, y es algo en lo que vamos a insistir, requiere una lectura que sobrepase los cánones expuestos por Ángel Flores. También los de Alejo Carpentier. Deslumbrado por «el nada mentido sortilegio de las tierras de Haití» (Carpentier, p. 21), donde observó la convivencia entre los haitianos de la realidad y lo extraordinario, dedicó el prólogo de su El reino de este mundo (1949) a la definición de lo que él llamó lo real maravilloso. Lo maravilloso, para Carpentier, surge:
de una inesperada alteración de la realidad (el milagro), de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de “estado límite” (p. 23).
Esta cita debe iluminar un poco cuanto digamos en delante de José Arcadio Buendía. Efectivamente, a través de su mente la realidad sufre una alteración, pero ésta es producto de la locura y, además, no la afecta en modo alguno, sino que sólo empantana la mente del patriarca. Aunque él piense que vive en un eterno lunes, los días pasan. Las revelaciones de la realidad a José Arcadio Buendía son del todo insustanciales y aleatorias. Así sucederá cuando sueñe con la fundación de Macondo o, incluso, con el descubrimiento de la redondez de la Tierra. Lo mismo cabe decir de las «inadvertidas riquezas de la realidad», pues es incapaz aun de interpretar las más elementales, o de la ampliación de escalas y categorías, que lo llevan a buscar oro con imanes o a definir el hielo como un diamante. Todo esto sería consecuencia de una exaltación del espíritu que no es tal, sino producto de cuanto dijimos al comienzo del ensayo: una ignorancia bimembre, una locura consiguiente y fatal, y una soledad irremediable.
José Arcadio Buendía es el fundador de Macondo. En el capítulo segundo, la voz narrativa nos explica, por medio de la analepsis, cómo se ha llegado a crear esa población. Descubrimos, entonces, que ha sido por un crimen de honor. José Arcadio Buendía se había casado con una prima lejana suya, Úrsula Iguarán, que desde sus nupcias será su contrapunto. El matrimonio, que había hallado una oposición escandalizada entre las dos familias por su consanguinidad, no se consumaba porque su suegra creía que de tal unión iban a nacer engendros medio humanos medio animales. José Arcadio había resuelto aquellos problemas aceptando procrear criaturas mitológicas con tal de casarse con Úrsula, desoyendo los temores, fundados en antecedentes familiares, y entregándose a su amor o deseo. Ella, «temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara dormida» (p. 31), se ponía un pantalón imposible para no mantener relaciones con su esposo. José Arcadio aceptaba permanecer así, a pesar de las habladurías de la gente. No consintió, sin embargo, la ofensa de Prudencio Aguilar. Por ella, tuvo que matarlo, y aún con el arma en la mano, entró en la alcoba de su mujer. Úrsula le advirtió de que sería responsabilidad suya. «Si has de parir iguanas, criaremos iguanas. Pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya», respondió José Arcadio (p. 32).
En este primer suceso vemos cómo José Arcadio Buendía encarna un código de honor para nada extraño. Tanto en la realidad cotidiana como en la literatura, en particular española, observamos pendencias similares. Lo sustantivo, sin embargo, no es tanto la reacción de José Arcadio, síntoma de una sociedad sin Estado ni ley, dejada de la mano del más fuerte o, en este caso, del más rápido, sino la acusación de José Arcadio Buendía sobre su mujer. Para él, sus precauciones carecían de sentido alguno; reprimían un deseo insatisfecho que complace tras matar a Prudencio Aguilar. Desconoce las advertencias, las posibles consecuencias de su unión; su único interés es la consumación, y no va a permitir que se lo humille por culpa de su esposa. Desde este mismo punto, debemos entender Cien años de soledad, también, como una burla al patriarcado, no como concepto abstracto y manido, sino como estructura social en la que el hombre representa la cordura y la serenidad frente a la mujer del sentimiento y el impulso. Como dijimos antes, Úrsula Iguarán es el personaje más opuesto a José Arcadio Buendía, y es ella quien mantiene a la familia y la que propicia la primera prosperidad de Macondo, frente a las fantasías infructuosas de su marido. Esta oposición dialéctica es esencialmente barroca, emparentada íntimamente con el Quijote, aunque la identificación entre Úrsula Iguarán con Sancho Panza no es, claro está, exacta. Sin embargo, Katarzyna Rózanska la ha comparado con «la tierra: la fuerza estabilizadora, un punto donde se cruzan las vidas, las generaciones, es como el centro del universo» (p. 7). Esto lo comprobamos con un sencillo símil: Úrsula ocupa gran parte de la novela, mientras que José Arcadio Buendía apenas alcanza el tercio. Esta idea también la defiende Mario Vargas Llosa en su García Márquez: historia de un deicidio (1971), en el que se dice que Úrsula es una «mujer sólidamente anclada en lo real objetivo» (p. 439).
Agobiado por el espíritu del asesinado, José Arcadio Buendía abandonó su aldea. Aquí debemos destacar que Úrsula Iguarán nos menciona la soledad allá en la muerte de Prudencio Aguilar. En Cien años de soledad, la trascendencia cristiana no existe; la muerte es otro mundo que los llegados visitan, ocupan, abandonan si tienen cuitas que resolver en el mundo de los vivos. Prudencio Aguilar, además, encarna la mala conciencia del patriarca, que descubrimos en estos pasajes: siente remordimientos por haber matado a su amigo, pues se vio obligado a ello por su deshonra. Por eso, el patriarca, como quien ansía olvidar y huye hacia delante, decidió dejar el pueblo de sus padres y cargar con su casa y sus gentes sin rumbo alguno, «hacia la tierra que nunca nadie les había prometido» (p. 33), además de degollar todos sus gallos de pelea. Es entonces, a través de un asesinato, que comienza la historia de la familia Buendía en Macondo, que se funda en un lugar del que no quisieron moverse por cansancio. Sin embargo, para José Arcadio Buendía su fundación tiene algo de trascendente:
José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella, y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo. Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar (pp. 34-35).
Con este pasaje, nos debe quedar claro que el patriarca tiene una relación singular con la realidad. Sin embargo, no es como la que pudiéramos encontrar en otros personajes próximos a esta poética, como los protagonistas de las novelas de Alejo Carpentier, pues la voz narrativa insiste, una y otra vez, en la ironía, que desmitifica toda faceta intelectualista. Este destello de ilusión es apenas una primera muestra de lo que será después. Su fiebre se produce, evidentemente, con la llegada de los gitanos. Antes de ésta, a pesar de su extravagancia, era un hombre emprendedor, que se arrogó la potestad en Macondo de ubicar las casas junto al río de tal modo que ninguna recibiese más sol que otra. Aquí hay un nuevo elemento irónico, pues este tipo de asentamientos son fruto de la más elemental fundación de poblados, cerca del agua y con una orientación propicia. Como dijimos arriba, José Arcadio tiene en ocasiones destellos de lucidez, que conjuga con decisiones peregrinas, como la de llenar Macondo de pájaros, lo que produjo un coro magistral y ensordecedor que atrajo a los gitanos hasta el lugar, a pesar de estar penetrando una selva, otra hipérbole del narrador.{5}
Macondo era, antes de la llegada de los gitanos, «una aldea feliz, donde nadie era mayor de treinta años y donde nadie había muerto» (p. 18). Ciertamente, pudiera apreciarse aquí un aire idílico, aun adánico, que debiera obviar por necesidad que Macondo se fundó tras un derramamiento de sangre. Que Macondo sea «tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo» (p. 9) no debe hacernos creen que efectivamente fuera así, sino que la aldea, un lugar aislado del mundo y cuyas gentes, dependientes de un patriarca de particular raciocinio, se demostraban sobre todo ignorantes, acababa de fundarse. José Arcadio Buendía, como el mundo que ha construido, es un absoluto neófito y, como tal, es ignorante. De esta ignorancia, que no debemos entender como descalificación sino como rasgo particular de este personaje, es consciente el patriarca, pero es incapaz de articular su pensamiento de tal modo que sus acciones no batallen con la realidad. En su primera aparición, ya se nos especifica que su «desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza» (p. 10). Se nos introduce en una disociación de la que aún no hemos sido testigos, más allá de la fundación onírica de la aldea. La primera visita de los gitanos de Melquíades perturbará de manera irremediable la mente del patriarca. José Arcadio se obsesiona con hallar oro con los imanes, cosa del todo imposible, pero que es ejemplo de una codicia muy alejada de una supuesta condición genesíaca.
José Arcadio recupera la ilusión perdida con la lupa, con la que, fracasada la codicia, pretende ahora la fama del inventor al servicio del aparato bélico, como si de Arquímedes se tratase.{6} Lo cierto es que llega a una conclusión parecida a la del matemático griego, con la tristeza de que, aun habiendo estado cerca de costarle la vida, el uso de la lupa para fines militares no llamó la atención de la capital. En este punto, como vemos, sucede algo similar a don Quijote, quien en su locura sin embargo hace en ocasiones cabales razonamientos e incluso deja en evidencia las estupideces de los supuestos cuerdos.{7} La exposición de José Arcadio a los rayos solares para probar su invento debe entenderse como una especie de sacrificio casi mortal por la ciencia y, en última instancia, por la fama. Este hecho ya es, sin duda alguna, un primer signo de locura, un intento de demostración de su ciencia en sí mismo, haciendo prevalecer sus ideas, por muy ciertas que éstas fueran, sobre su propia vida. Este nuevo fracaso le había costado tres piezas de dinero colonial y los dos lingotes imantados. La presencia del dinero, tanto en el caso anterior como ahora, debe hacernos descartar la idea de un ambiente perfectamente genesíaco de Macondo. Evidentemente, Macondo es una más de las pequeñas poblaciones del interior del por aquel entonces Virreinato de Nueva Granada, y José Arcadio Buendía concita varios de los prejuicios sobre los españoles de la época imperial: intrépidos, idealistas, y al tiempo sedientes de fama y oro.
Melquíades se apiada de él, le devuelve los doblones a cambio de la lupa y, además, le regala unos «mapas portugueses y varios instrumentos de navegación» (p. 12). Con estos nuevos objetos, que evocan el tiempo de las exploraciones lusas del siglo XV, José Arcadio se aísla por primera vez. Se construye un nuevo cuarto en la casa, se despreocupa de las labores domésticas, que durante la fundación había atendido primoroso, y se encierra. Nos dice el narrador que:
Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la ahuyama y la berenjena (p. 12).
Siguiendo a la locura, recién manifestada con su calcinación, viene la soledad. La obsesión con que escudriña los mapas que le deja Melquíades lo aíslan física y psicológicamente de la realidad. Es una disociación de difícil retorno, que influirá no sólo en el comportamiento de José Arcadio Buendía, sino en nuestra propia interpretación de la realidad. Llegados a este punto, no podemos saber a ciencia cierta qué cosas en verdad le suceden a José Arcadio Buendía y qué es nada más fruto de su inventiva. La imaginación, que ya de por sí era desaforada, se torna febril, y conversa alucinado con gentes extrañas, productos todos de su mente. Sus soliloquios, ciertamente, son con aquellas personas con las que cree hablar, y entre dislates descubre que «la tierra es redonda como una naranja» (p. 13). Úrsula Iguarán, su esposa, que apenas había hecho acto de presencia más allá de los lamentos ante el despilfarro del patrimonio familiar, le advierte de que debe apartar a los niños de sus desvaríos. Pero José Arcadio ha descubierto, entre conjeturas fascinadas, que se puede regresar al mismo punto navegando siempre hacia el Oriente, algo que le confirma Melquíades, quien, gozoso de ver a su amigo tan lúcido, le regala el laboratorio de alquimia.{8} La mención a la vuelta al mundo no debe parecernos casual, pues evidentemente para entonces ya Juan Sebastián Elcano la había terminado en 1522. Mientras que, para José Arcadio, y aun para su hijo, el futuro coronel Aureliano Buendía, Melquíades es un hombre luminoso que alumbra «con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación» (pp. 14-15), para Úrsula Iguarán no es sino el mismo demonio, tanto por el olor del solimán como por haber sembrado la turbación en las cabezas de sus hombres.
De nuevo, Úrsula trata de mantener la cordura en la casa, espantada ante las repetidas ocurrencias de su esposo. No le importan si son ciertas o no, si la tierra es redonda o cilíndrica; le preocupa que sus hijos pierdan como su padre el sentido de la realidad de tal modo que desgracien la estirpe al dejarse llevar, en este caso, por la concupiscencia. En sus temores, Úrsula anticipa la desgracia de la familia, perdida, como siempre, sin ella. En este punto, ella es un canto por la mujer, esposa y madre abnegada, trabajadora por su hogar y silenciosa, transmisora de la tradición y de la razón elemental, cuya ingrata labor jamás ha tenido el reconocimiento merecido. Por eso, cuando se nos dice, líneas atrás, que Úrsula Iguarán era tan laboriosa como su esposo, ciertamente no hablamos del mismo tiempo de trabajo, pues la de José Arcadio es una entrega a una reflexión intelectual yerma, mientras que la de Úrsula es un sacrificio enconado y silencioso por su familia.
Animado por Melquíades, José Arcadio Buendía, fascinado con la posibilidad de multiplicar el oro hasta el hartazgo, convence a su esposa para que le deje el resto de su tesoro para su codicioso experimento. Éste concluye con un «chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero» (p. 16), lo que no debe parecernos sino que cuanto trae Melquíades no son más que baratijas y antiguallas con escasa utilidad que sólo cautivan a los más incautos. Pero, recordemos, los macondinos no son, y en particular los hombres, más cuerdos que su esposo. Por eso, Úrsula no consigue impedir que sus vecinos, aún más simples que José Arcadio, caigan de nuevo en los encantos de los gitanos. Es la ocasión en la que Melquíades parece rejuvenecer con una dentadura postiza cuyo mecanismo sólo muestra al patriarca. Otro aspecto de su ignorancia supina es el desconocimiento de la región sobre la que se asentaba Macondo, más allá del camino de Riohacha. Determinado a buscar la civilización, como otrora buscaran el mar los fundadores de Macondo, se adentró en la selva, una supuesta «región encantada» en la que pasaron dos semanas y tras la que encontraron un galeón español, otro signo de que el tiempo y el mundo existían antes de Macondo. Dicho descubrimiento perturbó a José Arcadio, y aún peor se sintió cuando vio el mar por vez primera y concluyó, angustiado, que Macondo estaba rodeado de agua por todas partes, aunque luego sus mapas determinaron que se trataba de una península. Nos dice el texto que
La idea de un Macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo, inspirada en el mapa arbitrario que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazó con rabia, exagerando de mala fe las dificultades de comunicación, como para castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar (p. 22).
Recordemos que José Arcadio Buendía había buscado sin éxito el mar en su primera expedición, y que ahora lo hallaban a pocos kilómetros de la costa. El patriarca, que definitivamente habita otras cavidades de la reflexión humana, no se pregunta, como su hijo, el coronel Aureliano, cómo llegó aquel galeón tan adentro. Sea como fuere, José Arcadio Buendía retorna desalentado. La realidad ha desarmado su fundación mítica, su idílico lugar en el mundo. Se ha condenado, sin saberlo, por ignorante, al aislamiento del mundo. Por eso, las exageraciones del mapa no son casuales, mas signo de la impotencia del personaje, que agrava los obstáculos entre Macondo y la civilización. En su mente, el fracaso es tan absoluto que sólo queda cambiar de ubicación la aldea, determinación frenada en seco por su esposa, que esta vez no cede ante «un mundo prodigioso donde bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad del hombre, y donde se vendían a precio de baratillo toda clase de aparatos para el dolor» (p. 23). Estos argumentos son particulares: el primero, porque pareciera que se desconocen en Macondo los rudimentos de la agricultura, elemento esencial para el asentamiento de las poblaciones del hombre prehistórico; el segundo, porque pudiera referirse a una suerte de farmacia, algo que, así mencionado, parece igual de desconocido.
Es entonces que Úrsula insta a su esposo a ocuparse de sus hijos, y José Arcadio, en todo extremado, abandonó por un momento su idea de que la infancia era «un período de insuficiencia mental», los mandó llamar a que lo ayudasen a desempacar sus trastos y los introdujo en sus fantásticos conocimientos, muchos producto de una mente irreflexiva, algo mediocre o, incluso, mentirosa. ¿Cómo podemos entender, si no, el comentario del narrador ante la explicación del patriarca de que puede llegarse a Salónica saltado de isla en isla sin tocar el Egeo? Es en este pasaje, y en otros que veremos más adelante, en que debemos tener cuidado con el análisis del personaje, pues más que un mero loco, en ocasiones José Arcadio será más bien un farsante. Más bien, debemos recordar la definición de locura dada al comienzo: la relación patológica con la realidad, de tal modo que la razón humana, inhábil para hacerse compatible con la realidad, opta por encerrarse en sí misma, reducir su mundo a la imaginación. Esta relación no implica necesariamente la práctica de la locura, cosa que José Arcadio por supuesto que hace y que definiríamos como los actos irracionales, desordenados, impropios de un ser humano, como se dice popularmente, «en sus cabales», sino que se refiere a algo mucho más esencial, en este caso, en el personaje. Nos referimos a la incapacidad de interpretar la realidad de manera satisfactoria, y esto puede manifestarse de muchos modos: el de José Arcadio es, mayormente, el intento de sujetar la realidad a su imaginación. Por eso, y no porque sea un farsante, cree firmemente que puede irse saltando por las islas del Egeo hasta Salónica o que el hielo es «el diamante más grande del mundo» (p. 28).
De vuelta al capítulo segundo, retomamos la línea argumental, con la llegada de otros gitanos a los que ya no acompaña Melquíades, que había muerto allá en las Islas de las Especias. Seguro de su ciencia, desprecia la alfombra mágica de los gitanos (p. 43). Sumergido en su laboratorio, con el auxilio de Aureliano y la sombra angustiada del primogénito José Arcadio, el patriarca relevó de sus funciones al segundo, por creer que se había tomado la alquimia demasiado a pecho (p. 43), y sin saber que en verdad huía porque dejaba un hijo en el vientre de Pilar Ternera, celebró su partida con los gitanos, porque de este modo «así aprenderá a ser hombre» (p. 45). Esta comprensión de la masculinidad es desde luego patológica, pero no debe parecernos extraña. Cuántas veces, incluso desde la filosofía, se ha insistido en la realización última de la naturaleza del hombre, que pasa por el sometimiento a la voluntad propia de la voluntad ajena. Esto, en el plano sexual, lleva a la justificación de la violación, como hicieran Diderot y tantos otros filósofos después de él. No hay moral, ni férrea ni laxa, en Macondo; es tierra salvaje, sin ley ni códigos, cuyas mentes gobernantes son tierras baldías de todo pensamiento racional. Son las mujeres las que escapan de esta ignorancia inusitada, y en representación de todas ellas, Úrsula Iguarán. Durante la ausencia, hay un pasaje en que José Arcadio nos da cuenta de su relación enfermiza con la realidad. En una ocasión, la canastilla desde la que Amaranta los observaba empezó a girar, y José Arcadio detuvo el impulso de su hijo de frenarla. El texto menciona un «acontecimiento esperado», entendemos que por José Arcadio, hasta que descubrimos que se trata del regreso de Úrsula. José Arcadio lo explica a través de su deseo, pues, como dice el texto:
Y lo creía de veras, porque en sus prolongados encierros, mientras manipulaba la materia, rogaba en el fondo de su corazón que el prodigio esperado no fuera el hallazgo de la piedra filosofal, ni la liberación del soplo que hace vivir los metales, ni la facultad de convertir en oro las bisagras y cerraduras de la casa, sino lo que ahora había ocurrido: el regreso de Úrsula (pp. 47-48).
La relación con la realidad no es, por supuesto, racional, pero aquí vemos en José Arcadio unos escasos conatos de amor que comentaremos más adelante. El patriarca ignora que su esposa viene acompaña de cientos de personas que traerán el progreso auténtico a Macondo. Por tanto, su deseo de que su esposa regrese no se fundamenta en sus dislates, sino en su añoranza de ella. Es un pensamiento fugaz, pero no por ello menos reseñable, por ser escaso en este personaje. Con la explosión demográfica, José Arcadio Buendía está abrumado:
José Arcadio Buendía no tuvo un instante de reposo. Fascinado por una realidad inmediata que entonces le resultó más fantástica que el vasto universo de su imaginación, perdió todo interés por el laboratorio de alquimia, puso a descansar la materia extenuada por largos meses de manipulación, y volvió a ser el hombre emprendedor de los primeros tiempos que decidía el trazado de las calles y la posición de las nuevas casas, de manera que nadie disfrutara de privilegios que no tuvieran todos (p. 50).
En la cita hallamos un fragmento importante, a saber: «una realidad inmediata que entonces le resultó más fantástica que el vasto universo de su imaginación». Como si de un niño se tratase, José Arcadio Buendía abandona sus juegos, su ontología ociosa e idealista, por la exploración de la realidad, que de repente es más interesante que cuanto pudiera concebir en su mente, que una vez se muestra en toda su trascendental ignorancia.{9} Con la llegada de Rebeca viene la enfermedad del insomnio, de la que José Arcadio Buendía trata de sacar partido, pues así podrán seguir produciendo, una nueva reflexión inconsistente ante la realidad. La segunda parte de la enfermedad, el olvido, preocupa más. Ésta se extiende sobre todo y todos, y de ahí el ejemplo del yunque, cuyo nombre se ha perdido, pero que José Arcadio reconstruye a través del sonido metálico: «tas» (59). Desde ese momento, empiezan a escribirle el nombre a las cosas, para después añadir sus funciones, así como otros hechos a recordar, como que «Dios existe». Regresa Melquíades, quien cura primero al patriarca, y luego al resto del pueblo, y trae consigo el daguerrotipo, con el que José Arcadio queda asombradísimo y amedrentado, pues «pensaba que la gente se iba gastando poco a poco a medida que su imagen pasaba a las placas metálicas» (p. 63), una idea que no por alucinada es menos cierta, pues mucha gente lo creyó en su momento. Impresionado, quiso conseguir el daguerrotipo de Dios, ambición nacida, también, de la incomprensión de quién es Dios, de la misma manera que sucedía con los imanes. El daguerrotipo de Dios, que nunca logrará, tiene una función ambigua que depende del lector: para algunos, sería estúpido pensar en conseguir la imagen de Quien, en principio, no la tiene; para otros, sería prueba, como lo es para José Arcadio Buendía, de que no existe tal cosa. Es, de todos modos, una prueba muy tecnologicista de la inexistencia para un mundo tan maravilloso como el de Cien años de soledad.
Así se halla cuando su esposa le cuenta que ha arribado desde la capital un corregidor que dice ser la nueva autoridad en el pueblo. José Arcadio ejerce aquí de patriarca y cabeza visible del pueblo, oponiéndose a la nueva administración republicana y desconociendo la legitimidad de Apolinar Moscote. Al final, ha de pactar con él, en un ejercicio de raciocinio notable que no le impidió concluir que «usted y yo seguimos siendo enemigos» (p. 72). Con su palabra de honor, José Arcadio Buendía hasta les consiguió una casa al corregidor y su familia. Como sucederá más adelante con la pedida de mano de Remedios Moscote, José Arcadio Buendía adopta los elementos mínimos de la cortesía y la educación, como hiciera don Quijote en tantas ocasiones, pero matizados casi siempre con accesos de violencia inusitada, como cuando agarra de las solapas a Apolinar Moscote y lo deja en medio de la calle principal. Tras este pasaje de exigua cordura, llega a Macondo la pianola de Pietro Crespi, un «marica» según José Arcadio Buendía porque baila, fabrica y toca instrumentos y es en extremo respetuoso con las mujeres. Al final, se pone de su parte, sobre todo cuando ve que Pietro Crespi es un luthier experto y repara la pianola que él había reconstruido de mala manera después de destriparla para hallar su magia, su ánima, que diría Melquíades. A éste José Arcadio lo va abandonando poco a poco, como si fuera un anticipo de lo que habrá de sucederle a él cuatro capítulos más tarde. Melquíades ha perdido por completo el sentido de la realidad, y sólo acude a bañarse al río con Arcadio, donde morirá ahogado por segunda vez. Habiendo dicho que había alcanzado la inmortalidad, José Arcadio se niega a enterrarlo. Al final, cuando el olor era insoportable, aceptó que se lo inhumase. Fue el primer entierro de Macondo. Aquí, José Arcadio Buendía comienza un irremediable camino hacia la soledad taciturna. «Vivía entonces en un paraíso de animales destripados, de mecanismos deshechos, tratando de perfeccionarlos con un sistema de movimiento continuo fundado en los principios del péndulo» (p. 92).
Poco después, no obstante, logra hallar los restos de los padres de Rebeca, cuya situación insepulta le impedía en apariencia ser feliz. El patriarca incluso le da un beso a Rebeca cuando le da la buena nueva de que han solucionado sus cuitas, lo que debemos adoptar como un nuevo gesto de amor por parte del patriarca, los dos únicos que le conoceremos: el deseo de que su esposa regresase, y el beso de calma a Rebeca. Pero su esposa, en este tiempo, se ha marchado con Amaranta a la capital para que ésta se recupere de la derrota en el amor ante su hermana adoptiva. En estas semanas, José Arcadio Buendía enloquece tras hacer bailar por tres días a una bailarina conectada con el mecanismo de un reloj. Ahora es el péndulo el principio de todas las cosas, y pretende aplicarlo a «las carretas de bueyes, a las rejas del arado, a todo lo que fuera útil puesto en movimiento» (pp. 94-95). Entre estas alucinaciones, apenas puede distinguir a Prudencio Aguilar, quien lo visita de nuevo. Su aparición, así como sus explicaciones, no resuelven nuestras dudas: ¿es imaginación, alucinación del patriarca, o es cierto que su víctima lo visita de nuevo? Entonces, deja de percibir el paso del tiempo. Todos los días son lunes para él, se hunde en un llanto largo y general por todos sus allegados. Completamente loco, en viernes, seguro de que aún era lunes, arrasa con el laboratorio y casi con la casa, de no ser por la intervención de Aureliano Buendía y de hasta veinte vecinos. Comienza aquí su cautiverio en el castaño.
Arranca con la boda de Aureliano y Remedios, a la que no acompañó la de Pietro y Rebeca por una carta anónima en la que se anunciaba falsamente la muerte de la madre del novio. José Arcadio, atado al castaño, aparece sobre todo cuando rechaza el milagro simplicisimum del padre Nicanor, quien trató en vano de evangelizarlo en la única lengua que entonces hablaba: el latín. El párroco abandonó sus intenciones proselitistas, pero lo siguió visitando por caridad. Lo mismo hizo Remedios Moscote, quien se encargó de sus cuidados. Hasta el término del capítulo octavo no encontramos un pasaje en el que José Arcadio Buendía vuelva a ser protagonista. Es su muerte. El coronel Aureliano, de campaña, había mandado a su madre una carta advirtiendo del pronto fallecimiento de su padre. Lo llevaron a la cama, pero regresó al castaño. Lo amarraron a la cama, y no se resistió. Sólo hablaba con Prudencio Aguilar, quien, curiosamente, mantiene su vínculo con la realidad, pues le cuenta las hazañas de su hijo Aureliano, que para él ya es un desconocido. Soñaba José Arcadio que atravesaba habitaciones idénticas hasta que Prudencio le tocaba el hombro, y regresaba poco a poco a la original. Sin embargo, una noche quedó en una alcoba intermedia, y ahí fue que no volvió a despertarse. A su muerte, sobre Macondo cayó un diluvio lento de flores amarillas.
A modo de conclusión, diremos que Cien años de soledad es ya una obra maestra porque, como dijo aquél, los grandes libros son los que nunca se agotan. El mismo personaje de José Arcadio Buendía encarna un gran vigor literario y una arrebatadora inspiración poética. Sus ecos literarios son abundantes, pero hemos señalado uno muy en particular, en el que la crítica se ha detenido más que en otros. Alonso Quijano resulta un antecedente ineludible para el patriarca. Como dijimos antes, ambos personajes son melancólicos, por las tres vías apuntadas y también por esa inconformidad con la vida que no debemos romantizar, sino analizar con cuidado. El inconformismo de José Arcadio Buendía nace de su imposibilidad de consumar el matrimonio, y se extiende más tarde a la aplicación práctica del conocimiento, a su reducción a un instrumento para el beneficio pecuniario. En este contexto, debemos mencionar el trabajo de Chester S. Halka, quien insiste en la relación de Don Quijote y de Cien años de soledad a través del perspectivismo. Este elemento esclarece muchos puntos insondables de otro modo, pues coincide con los afanes lúdicos de la voz narrativa apuntados por Nicasio Urbina. Esto quiere decir que la ambigüedad, de la que siempre parece participar el realismo mágico a juicio de Ángel Flores, del quehacer de José Arcadio proviene precisamente de la complejidad de la obra, que resulta ser, como los buenos textos, un desafío para la inteligencia del hombre. Que Cien años de soledad, por el desenfado de su narración, lo maravilloso de sus acontecimientos y la vitalidad de sus personajes nos sea tan compleja es porque es expresión de la libertad humana, del genio creador de Gabriel García Márquez, que con sus líneas hace crujir las costuras de la tradición y las etiquetas.
Notas
Bibliografía
Carpentier, Alejo. El reino de este mundo. Lectorum, 2010 [1949].
Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, 2004.
Flores, Ángel. «Magical Realism in Spanish American Fiction». Hispania, vol. 38, no. 2, 1955, pp. 187–92.
García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad. Penguin Random House, 2017 [1967].
González Maestro, Jesús. Crítica de la razón literaria. Academia Editorial del Hispanismo, 2017.
Goria, Paola Laura. «El tiempo discontinuo: don Quijote y José Arcadio Buendía». Universidad de La Habana, nº 280, 2015, pp. 57-68.
Halka, Chester S. «Perspectivismo en Don Quijote y Cien años de soledad: una comparación». Hispanófila, no. 89, 1987, pp. 21–38.
Hedeen, Paul M. «Gabriel García Márquez’s Dialectic of Solitude». Southwest Review, vol. 68, no. 4, 1983, pp. 350–64.
Roh, Franz, Realismo mágico: post expresionismo: problemas de la pintura europea más reciente, Revista de Occidente, 1927.
Shórokova, Arina. «La magia de lo real. Realismo mágico en la pintura post expresionista según Franz Roh». La Albolafia: revista de humanidades y cultura, Instituto de Humanidades, pp. 254-265.
Urbina, Nicasio. «Cien años de soledad. Un texto lúdico con implicaciones muy serias», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, vol. 17, nº 1, 1992, pp. 137-152.
Vargas Llosa, Mario. García Márquez: historia de un deicidio. En Obras completas, Galaxia Gutenberg, vol. 6, pp. 109-698.
——
{1} El término ignorancia no es casual. El mismo Miguel de Cervantes, en su Don Quijote (1605; 1615), pone en boca de Alonso Quijano lo siguiente, ya en su lecho, moribundo, «yo tengo juicio ya libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia, que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías» (Cervantes, II, 74).
{2} Partimos aquí en los tres géneros de materialidad ya descritos por Gustavo Bueno y que se exponen en la Crítica de la razón literaria (2017), de Jesús González Maestro. La locura, como el mismo autor comenta a propósito de don Quijote, pertenece al segundo género de materialidad, a los fenómenos internos del ser humano (González Maestro, p. 135).
{3} La soledad de José Arcadio Buendía no es la única que aparece en la novela. Relacionándola con El laberinto de la soledad (1950), de Octavio Paz, Paul M. Hedeen desarrolla un análisis bastante pormenorizado de las distintas soledades que acusan los miembros de la familia Buendía, sin ocuparse precisamente del patriarca, pero aportando ideas interesantes sobre sus descendientes. Se insiste en el artículo en la idea de que «The Buendias personify solitude. […] Regardless of the natural machinations of birth, life, and death, the characters at various times in their lives and in various situations experience the grip of solitude» (p. 351).
{4} En su artículo «La magia de lo real. Realismo mágico en la pintura post expresionista según Franz Roh», Arina Shórokova explica que, según el crítico alemán, hay una recuperación de la perspectiva renacentista y una idealización en su petrificación de la realidad. Aunque resulte paradójico, es en ella, detenida, que palpita el fundamento del segundo término, y es que lo mágico es «que el misterio no desciende al mundo representado, sino que se esconde y palpita tras él» (Roh, p. 11). La aplicación de estas premisas en Cien años de soledad es problemática y daría para otro ensayo.
{5} La hipérbole es una característica fundamental de la voz narrativa de Cien años de soledad. Mario Vargas Llosa, en su García Márquez: historia de un deicidio (1971), quien nos explica el concepto y nos trae a colación el falo de José Arcadio Buendía, primogénito del patriarca (p. 254). Cabría preguntarse si la ignorancia y la locura del fundador de Macondo son un rasgo hiperbólico más de la narración, sin la cual la novela no tendría sentido.
{6} Dijimos al comienzo que los locos podían, en ocasiones, realizar actos cargados de racionalismo. Éste podría ser uno de ellos, aunque la locura resida en someterse él mismo a los rayos del sol que atraviesan la lupa. Dice Jesús González Maestro que: «De hecho, los locos pueden perder la cordura, pero no con ella la razón. Y mucho menos el juicio. Conservan siempre sus usos más sofisticados, audaces, sorprendentes. En todo caso, los locos adoptan las formas de un racionalismo patolóngico. Pero no inexistente» (p. 226).
{7} La comparación con Alonso Quijano es más que pertinente, y para ella nos servimos en parte del trabajo de Paola Laura Goria, quien define a ambos personajes como «héroes melancólicos», definidos en tres partes: el humor especulativo, considerado perezoso y perturbador; el humor seco, hallado en el mismo comienzo de la novela de Cervantes y en las salidas de José Arcadio Buendía de su encierro en el laboratorio; el humor negro, de donde proviene lo grotesco y caricatural (p. 60). En este contexto, cabe decir que al análisis de Goria hay que añadir el rasgo clave y primordial ignorado aquí: la ignorancia. Esta cuestión debiera añadirse a la consideración del humor especulativo, que ella relaciona con la metafísica medieval, y que impide un desarrollo conveniente del análisis del personaje.
{8} Acuérdese de la anécdota que cuenta García Márquez sobre su visita a Praga, en la que deambula por la calle de los Alquimistas. Nos dice que «la ingenua clientela [de los alquimistas] que esperó el milagro con la boca abierta -que sin duda ahorró dinero para comprar el elixir de la vida eterna cuando lo pusieran en la vitrina- se murió esperando con la boca abierta. Después se murieron también los alquimistas y con ellos sus fórmulas magistrales que no eran otra cosa que la poesía de la ciencia» (Vargas Llosa, p. 153). La relevancia de esta cita tiene que ver con el aire desmitificador con que se trata a los alquimistas y la consideración que se tiene de los clientes que aguardan la piedra filosofal o el elixir de la vida eterna, que encajan poco con ciertas interpretaciones idealistas de Cien años de soledad.
{9} En referencia a esto, cabe destacar el trabajo de Nicasio Urbina, quien en su artículo nos recuerda que « toda la obra está concebida como un juego, un refinado artefacto lúdico lleno de insinuaciones y trampas, poblado de guiños al lector, pistas falsas, alusiones autorreferenciales e intertextuales, datos desproporcionados y falaces, juegos sintácticos que desarticulan la continuidad cronológica del discurso, creando así un juego de espejismos y disyunciones temporales que comporta uno de los grandes aciertos de la novela» (p. 138).
Fuente: https://nodulo.org/ec/2024/n206p14.htm
25 de junio de 2024. ESPAÑA