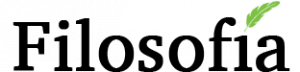La religión pierde influencia, según las encuestas, pero eso no significa el fin del monoteísmo. Hoy las sociedades más seculares se rinden culto a sí mismas
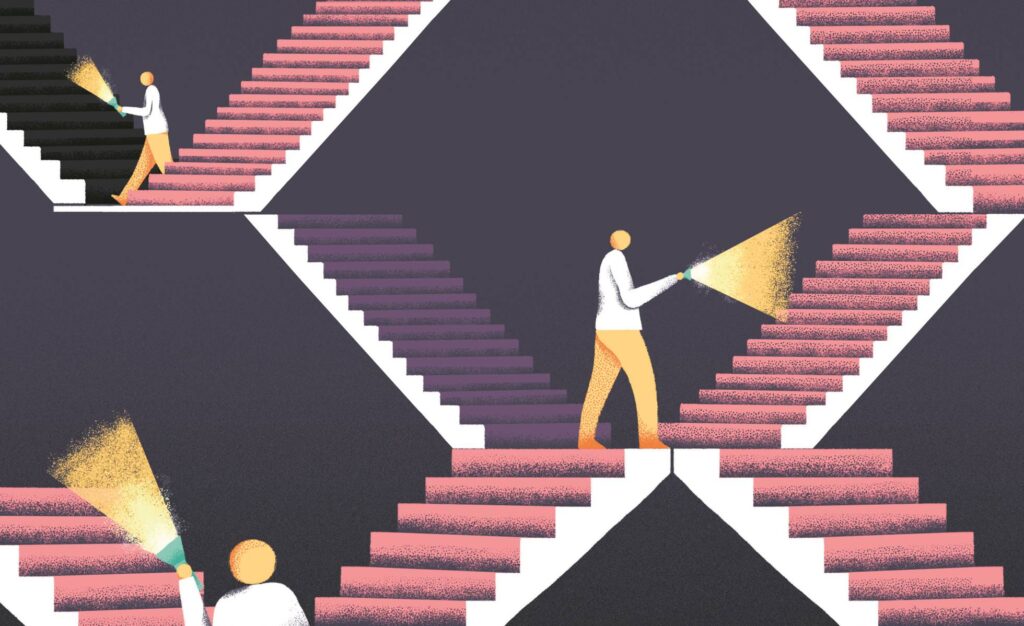
Ilustración de Fran Pulido.
La frase “Soy ateo gracias a Dios” se atribuye a Buñuel y tiene las dos cualidades que Sócrates reclamaba para la filosofía: ironía y mayéutica. La primera es evidente, hace sonreír; la segunda arroja luz sobre una idea del pensamiento védico y de místicos cristianos (Böhme, Eckhart): aunque te esfuerces en negarlo, él mismo (o ella misma, si hablamos de la conciencia) hace posible tu negación. Por él hay algo en lugar de nada (Leibniz), por ella es posible el amor intelectual a lo divino (Spinoza), único modo de tocar lo eterno. Pero todas esas son visiones del pasado. Hoy, la forma más genuina de ser religioso es ser ateo (Panikkar).
Un libro reciente, Siete tipos de ateísmo, de John Gray, desgrana el complejo legado de las tradiciones ateas. Gray no deja títere con cabeza. Desde los fieles de la fe laica en el progreso hasta las grandes teorías de la evolución social, de Spencer a Marx. La muerte de Dios deja una vacante para diversos ídolos: los delirios positivistas de Auguste Comte, la mojigatería racionalista de Stuart Mill, el magnetismo animal de Mesmer o algunas opiniones de Kant y Voltaire: “El racismo y el antisemitismo emanan de creencias centrales de la Ilustración”. Ejemplos más próximos: el ultraindividualismo de Ayn Rand, los delirantes memes de Richard Dawkins o el transhumanismo que aspira a subir la mente al ciberespacio. Todos ellos proyectos de autodeificación, ya sea del individuo o de la sociedad. Gray considera que la creencia en la especie humana como “agente colectivo”, que se fija grandes proyectos y los realiza en la historia, es un mito heredado del monoteísmo. O bien la humanidad (o un sector de ella) juega a ser dios, o bien los humanos acaban convirtiéndose en dioses.
Los delirios y alucinaciones que antes se asociaban con lo sagrado se vierten ahora en lo social
Resulta difícil definir el ateísmo y condensarlo en una única fórmula. Comparto la antipatía de Gray ante cierto ateísmo opresivo y claustrofóbico que reproduce las manías del monoteísmo. Quizá se deba a que los valores tienen algo de genético y no podemos renunciar del todo a los que hemos heredado o respirado en la infancia, ya sea a favor o en contra. Enemigo implacable del cristianismo, Nietzsche fue también un pensador cristiano. Veía en el animal humano una necesidad de redención; el nihilismo era evitable si éramos capaces de crear el sentido perdido tras la muerte de Dios. El Übermensch debía desempeñar esa función, comparable a la del redentor. Gray es un ateo encantado de vivir en un mundo sin dioses o con un dios innombrable. Pero se declara enemigo del ateo militante que, aunque niegue serlo, es el peor creyente de todos, tedioso y poco inspirador (la nada no necesita propaganda), y rescata a ateos como Santayana, que amaban la religión, o como Schopenhauer, cuyo único dios era la música. Curiosamente, el libro declina en brillantez cuando habla de ellos.
El último barómetro del CIS señala un porcentaje histórico de no creyentes en España, hasta el 27%, que alcanza casi el 50% en el caso de los jóvenes. Podemos vivir sin iglesias, pero ¿podemos vivir sin religión? Las religiones no son teorías del universo, sino intentos de dar sentido a la experiencia. Si nos atenemos a la etimología, ¿podemos vivir sin estar religados al mundo y al paisaje? En su definición de lo religioso, los antropólogos recurrieron al concepto de lo sagrado. La religión no era un asunto de creencias (en un Creador, los milagros o los beneficios de la oración), sino de prácticas sociales. El enfoque que dejó claro que la religión no podían definirla los curas y pasó a considerarse un artefacto cultural con al menos tres elementos: literatura sagrada, comunidad sagrada y prácticas rituales. Durkheim adoptó el funcionalismo y lo sagrado pasó a ser un factor de cohesión social. Pero, desde Newton, el empuje de la ciencia venía desalojando lo sagrado de la vida civil. Marx lo convirtió en un narcótico idiotizante, Freud en una neurosis, y lo sagrado, tan arraigado en la psique humana, se sintió acorralado. Entonces dejó de apuntar a una trascendencia para volverse sobre sí mismo, sobre lo social. Esa es la tesis de Roberto Calasso en La actualidad innombrable. La era moderna vive ensimismada con lo social. Marcel Mauss lo vio claro: “Si los dioses, cada uno a su hora, salen del templo y se hacen profanos, vemos que lo relativo a la propia sociedad humana (la patria, la propiedad, el trabajo, el individuo) entra en el templo progresivamente”. Las sociedades seculares modernas se rinden culto a sí mismas. Son sociedades ensimismadas, que no miran más allá de su propio ordenamiento y no buscan modelos en el cosmos o la fisiología, sino en la historia misma de sus instituciones, declaraciones y conquistas. Pero la sociedad completamente secularizada es la menos secularizada de todas, pues todos los delirios, fantasmagorías y alucinaciones que antes se asociaban con lo sagrado se vierten ahora en lo social. La religión de nuestro tiempo es la “religión de la sociedad”.
Los ídolos tradicionales salen del templo mientras entran otros como el trabajo o la patria
Ernst Bloch es un buen ejemplo de ateo que invoca concepciones monoteístas. Filósofo de las utopías y las esperanzas, de prosa telegráfica y coqueta (juega al escondite con el lector), recorre el Antiguo Testamento en busca de las semillas del ateísmo. “Sólo un ateo puede ser un buen cristiano”, afirma. Frente a la religión del Dios original, elige el Dios futuro del Éxodo: “Yo seré el que seré”. La zarza ardiente revela el sueño de lo incondicionado, cuya andadura culmina en el bolchevismo. Muy en la línea de otro libro, Sobre la religión, donde Marx la coloca “ante el tribunal de la filosofía” (hegeliana). Tras su fracaso como modelo político, el náufrago del marxismo regresa como espectro de la tradición mesiánica y clama justicia para todos, aquí y ahora. Marx considera que la idea de Dios surge en la historia porque la vida está asediada por la miseria, pero ese Dios tiene una naturaleza ilusoria y sólo existe en la mente de sus fieles (no olvidemos que Marx identifica lo real con lo material). Los dioses son siempre locales: de haber nacido en la India, donde lo mental tiene más realidad que lo material, Marx hubiera sido considerado un escritor piadoso. Y en cierto sentido lo fue, no tanto por postular una lógica de la historia que culmina en la revolución (redención), sino porque esa Biblia subterránea de la que habla Bloch, que resurge una y otra vez en Occidente en forma de prefiguración utópica, es un fenómeno mental (o de conciencia política, como se prefiera). Ambos libros se complementan con una documentada Historia del ateísmo femenino en Occidente, cuya finalidad es desmentir el prejuicio de que las mujeres no participaron en la creencia de que Dios no existe.
Santayana amaba la religión, pero deploraba el monoteísmo beligerante y proselitista, que pretendía imponer su modelo a la diversidad de los pueblos. Si diseccionamos un conjunto cualquiera de valores, enseguida observamos que no siempre son coherentes entre sí. No sólo es imposible que todos los seres humanos vivan de acuerdo con una misma moral, sino que la idea de una moral única está llena de peligros y contradicciones. Ningún conjunto de creencias o prácticas vale para todo el mundo, ya sean individuales o sociales. Mantener esta postura hace aparecer el fantasma del relativismo. Pero el valor es siempre algo relativo a la vida, una dignidad que puede adquirir una cosa para un ser vivo y para ello debe ajustarse a necesidades vitales. Los valores no pueden derivarse de los hechos pues sin ellos no podríamos siquiera percibir, tampoco pueden ser objetivos, porque no es posible abstraerlos de los organismos que los sostienen. En este sentido, la ironía, el humor y el pensamiento nómada son eficaces ante ruidosos dogmas.
Un individuo que niegue al creador puede afirmar sin embargo que lo divino está en todas partes
Fritz Mauthner, cuya historia del ateísmo fue libro de cabecera de Samuel Beckett, sostenía que los ateos debían renunciar no a la creencia en Dios, sino a la idea misma de Dios, como proponía Eckhart. En este sentido, la teología negativa se aproxima al ateísmo del silencio, un ateísmo contemplativo que prescinde de presuntos mejoradores del mundo. Curiosamente, un ateo que niegue al creador puede afirmar que lo divino está en todas partes, aunque nada pueda decirse de ello. Es como volver al origen, cuando el primer filósofo, Tales de Mileto, dejó dicho que todo estaba lleno de dioses.
Notas
Autor: Juan Arnau Navarro
Fuente: https://elpais.com/cultura/2019/04/16/babelia/1555405829_509552.html
27 de abril de 2019. ESPAÑA