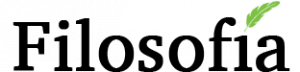En torno a la experiencia política del profesor canadiense Michael Ignatieff, reflejada en su libro Fuego y cenizas (ed. Taurus 2014).

Fuego y cenizas La tentación de los intelectuales por entrar en política se remonta al principio de la Historia. Pero su paso a la acción -desde que Platón ejerciese de asesor áulico de Dionisio de Siracusa- parece abocado al infortunio. Según nos recuerda el autor de Fuego y cenizas, profesor de Ciencias Políticas y líder del Partido Liberal de Canadá entre 2008 y 2011, así lo demuestran las experiencias de Cicerón, Maquiavelo, Madison, Tocqueville o Weber. Y la suya propia. Sin ánimo de situarse a la altura de estos gigantes, Michael Ignatieff nos presenta las peripecias de su aventura política, gracias a la cual entendió -en primera persona- la significativa brecha que existe entre el análisis y el ejercicio de la política. No obstante, el libro está dirigido a futuros políticos. Y aun a caballo entre dos mundos, la enseñanza principal que extrae es la de salvaguardar, pese a toda su dureza, los principios que se defienden, sin por ello refugiarse ingenuamente en la pureza moral. De este modo, incluso reconociendo la prevalencia de la ética de la responsabilidad frente a la de las convicciones (de acuerdo con la distinción de Weber), antepone el respeto al juicio de los votantes, criterio más allá del cual la política se convierte en una lucha del poder por el poder. En la continuación de la guerra por otros medios{1}.
Quizá, a raíz de este reparo de última instancia, Ignatieff fracasó. Pero en un momento de desafección generalizada hacia la política -también en Canadá- tal consideración acaso constituya la baza crucial para resguardar la democracia representativa de su declive y usurpación por el populismo. Sin duda, en su núcleo argumental anida tanto la fuerza como la debilidad de dicha postura: dar por supuesta la racionalidad política de los ciudadanos. Una racionalidad que desbordaría el mero cálculo de intereses y se afirmaría como una contribución simbólica a la nación. Desde su punto de vista, para influir sobre ella el político debe ganarse el derecho a ser escuchado y hacerse digno de confianza, trasladando un mensaje que vincule su destino y valores a los de la historia nacional. Además de despuntar en un conjunto de habilidades que no se enseñan, sino que se aprenden -si es que se aprenden- en el fragor del combate: capacidad de persuasión, arte carismático, oratoria, perseverancia e intuición ante la diosa fortuna. Aparte de prudencia, que no equivale a discreción, y sprezzatura, cualidad puesta en circulación por Baldassare Castiglione en el siglo XVI, que consiste en lograr con elegancia y naturalidad que los demás se sientan cómodos en tu presencia, un instinto (no innato) basado en la escucha y la atención a los demás.
La nobleza de las palabras de Ignatieff se erige sin embargo -y he aquí su mérito- sobre un recorrido áspero y a menudo ingrato, que comenzó una noche otoñal de 2004 con la visita de unos «hombres de negro» (miembros del Partido Liberal) a la confortable ciudad de Cambridge, Massachussets, sede de Harvard. Impulsado por el influjo de una tradición familiar dedicada al servicio público (su bisabuelo fue embajador y ministro en la Rusia de fines del XIX y su padre estuvo a un paso de ser nombrado gobernador general de Canadá en 1978) Ignatieff se decide a dar el salto, consciente de que tales credenciales no le garantizan nada. Máxime cuando llevaba 30 años residiendo fuera de Canadá, estigma que le va a acompañar ininterrumpidamente en adelante, desde su primera prueba: cuando tuvo que ganarse su lugar en el Partido como candidato a representante parlamentario por el distrito de Etobicoke-Lakeshore, Toronto, en las elecciones de 2006. Ya entonces constató también hasta qué punto puede llegar la lectura tergiversada de cuanto uno ha hecho o escrito en su pasado. Y es que, pese a censurar el recurso a la tortura en su libro El mal menor y defender la autonomía de Ucrania en Sangre y pertenencia se topó desde el inicio con manifestantes que le acusaban de lo contrario. Con todo, y aunque el Partido Liberal salió derrotado, Ignatieff obtuvo su escaño, lo que le permitió a las pocas semanas postularse al liderazgo del mismo.
Arranca así un interesante proceso de primarias en el que nuestro autor se enfrentó al lúcido, aunque poco carismático, Stephan Dion (autor del riguroso texto anti-secesionista: La política de la claridad), y a su antiguo amigo Bob Rae, procedente del socialdemócrata NDP, bregado en un sinfín de batallas y que no acababa de simpatizar con la entrada de su colega en política. La contienda, de la que por descarte Dion salió victorioso, sirvió al menos para que Ignatieff adquiriese tablas y comprobase que la ambivalencia declarativa, aun no pretendida, se paga. Fue lo que le sucedió al criticar el ataque de Israel a la ciudad de Qana durante el conflicto del Líbano, sin perjuicio de su repudio total hacia Hezbolá; o al reconocerle categoría de nación a Quebec al tiempo que rechazaba la ambición de los separatistas de convertirla en Estado. La idiosincrasia canadiense, país cuya historia no llega a los 150 años, pero cuya dimensión geográfica es superior a la de China, y que alberga la mayor tasa de inmigrantes del mundo (más del 20%), además de contar con una población aborigen que supera el millón de personas repartidas en cientos de comunidades y reservas, explica la complejidad del debate identitario. En virtud de la estructura federal canadiense y de una interpretación no centralizada ni monista (no excluyente) del concepto de identidad nacional, al modo de las identidades múltiples de Amartya Sen, Ignatieff concibe la controversia de Quebec superada. No faltaron empero quienes a uno y otro lado del espectro político le reprocharon su postura, si bien al cabo el hábil Gobierno conservador, liderado por Stephen Harper, terminó por robarle la idea y declarar nación a Quebec dentro del Canadá unido.
Tampoco es que nuestro autor careciese de precisión, según demostró el lanzamiento de su agenda para la construcción de un país, en la que entre otras medidas proponía mayor inversión en I+D y avanzaba un plan energético que revigorizase la conexión entre las dos costas y reforzase ante todo el enlace Norte-Sur, dado que en la frontera con Estados Unidos se condensa el 80% de la población del país. Pero ni su programa ni su campaña fueron lo suficientemente seductoras para impedir el triunfo de Dion: una conquista en todo caso frágil que logró situar a Ignatieff como segundo líder del grupo liberal y dio continuidad a su forja del oficio, no sin algún episodio fructífero, como los acuerdos a los que liberales y conservadores llegaron en materia nuclear o en relación a la presencia de las tropas canadienses en Afganistán.
Ahora bien, el tramo álgido del relato se produce a partir de septiembre de 2008, cuando el astuto primer ministro Harper, ingeniándoselas siempre para gobernar con el viento a favor{2}, decidió adelantar las elecciones y garantizarse una mayoría más holgada. La consecución de su objetivo, simultánea al estallido de la crisis financiera y la caída de Lehman Brothers, motivó sin embargo que Harper se enredase en una política impulsiva, ajena a la implantación de decisiones económicas de urgencia, y orientada en su lugar a desmantelar a la oposición, vía supresión de la financiación pública a los partidos. La imprudencia desencadenó un acuerdo, muñido en secreto por Dion, entre liberales, socialdemócratas y separatistas quebequeses destinado a destituir al primer ministro. Un «pacto de perdedores» que Ignatieff se vio obligado a suscribir, pero al que se opuso abiertamente y cuya falta de alcance condujo finalmente a nuestro autor al liderazgo del Partido Liberal. Es cierto que las secuelas del conato podrían haberle llevado al poder; no obstante prefirió aliarse con el adversario, apoyando unos presupuestos que a cambio debían incluir un paquete de gasto público por valor de 40.000 millones, llamado a afrontar la crisis.
La operación llegó a buen puerto, pero no por ello los conservadores atenuaron -acto seguido- su propaganda anti-liberal. Siguieron en consecuencia recurriendo, a través de la publicidad negativa{3}, al mensaje que convertía a Ignatieff en una figura advenediza y transitoria; un reclamo que se revelará decisivo. La contra-estrategia del autor, levantada a partir de discursos y giras por todo el país no logró, pese a lo satisfactorio de la experiencia, detener la erosión de la imagen del Partido Liberal ni -a la postre- la sangría de votos, tal y como reflejaron las elecciones de 2011. Estas demostraron que una campaña preparada un poco a la antigua usanza (sin dejar de apoyarse en las redes) y fuertemente dirigida a las bases, no constituyen el modo más idóneo de llegar al votante medio. De hecho, el bloque que trasluce mayor amargura se localiza precisamente en esta última parte, en la que se mezcla el entusiasmo un tanto onírico de un proceso sin trascendencia (extramuros del círculo de convencidos) con la decepción del resultado real, que forzó al fin la retirada de Ignatieff de la política. La consideración de la campaña como un suerte de reality-show, en la que de lo que se trata es de acaparar la atención del ciudadano durante apenas unos segundos, contrasta aun así con el alegato un punto idealista con el que nuestro autor enmarca su periplo, idealismo encarnado en la interpretación del antagonismo político en términos no de enemistad (de acuerdo con la tesis de Carl Schmitt) sino de adversariedad.
Puede que tan solo bajo esta óptica quepa admitir la inevitabilidad del partidismo, «esencia» de la política profesional del presente, fundamentado en el principio de lealtad (por encima de la honestidad), justamente la faceta más antipática de cara al público y el germen de la desafección. Un dilema que los buenos líderes tienen que saber lidiar si es que buscan convencer, al tiempo, a feligreses e indecisos, y que no resulta ni mucho menos fácil de cabalgar toda vez que implica «montar dos malditos caballos a la vez». La rudeza del oficio, las capitulaciones en nombre del realismo, la falta de escrúpulos, la continua presión de la prensa o la inquietante sensación de abjuración (de traición a uno mismo) son gajes, parece decirnos Ignatieff, que un «animal político» ha de sobrellevar, sin perder la sonrisa. Ante tal escenario, solo la confianza de nuevo hacia el buen juicio de las personas, aunque discrepemos reiteradamente de su veredicto, sortearía la caída en el cinismo, verdadero núcleo de la anti-política.
{1} La inversión de la máxima de Von Clausewitz fue popularizada por Foucault en la década de los setenta.
{2} No tuvo reparo, en un ejercicio de puro pragmatismo, en asumir la derrota conservadora en las «guerras culturales» del matrimonio homosexual y el derecho al aborto.
{3} Emitida en periodo no electoral, según una práctica (por lo demás onerosa) que Ignatieff cree que hay que suprimir más allá de las campañas.
Fuente: http://www.nodulo.org/ec/2014/n150p11.htm
El Catoblepas • número 150 • agosto 2014 • página 11
5 de septiembre de 2014. ESPAÑA