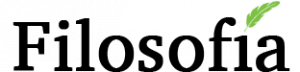Matizaciones a propósito de una de las virtudes esenciales
Desde la Antigüedad es entendida la prudencia como una suerte de sabiduría práctica: la φρόνησις griega como algo más restringido que la σοφία o sabiduría en general; la prudentia latina, que no es exactamente lo mismo que la sapientia, puesto que ésta puede hallarse referida no sólo a lo prudente, sino también a la sabiduría en sentido genérico, esto es, a la sapiencia. La prudencia es, pues, una forma de sabiduría, pero una sabiduría que tiene como objeto primordial lo tocante a los asuntos humanos.

Hasta Aristóteles no parece haberse dado una nítida separación entre una y otra (prudencia y sabiduría). Ni en Sócrates ni en Platón se aprecia una clara distinción entre ambas, sino que da la impresión de que la sabiduría, sin más, es la guía de la acción virtuosa, o si se quiere, que la prudencia, como tal, no es sino una consecuencia o manifestación de la sabiduría. Y ello, acaso, porque ser prudente es una forma de ser sabio. Sin embargo, en Aristóteles, siendo la prudencia –como es obvio– una forma de conocimiento, es, pese a todo, sólo la virtud propia de una de las dos partes del alma racional: de aquélla que se ocupa de formar opiniones, pues tiene por objeto aquello que puede ser de otra manera y es, por tanto, contingente. La otra dimensión del alma racional, la que conoce lo necesario, aquello que no puede ser de otra forma, es, justamente, la sabiduría.
Ahora bien, la prudencia no es ciencia (dado que el objeto de la acción puede ser variable) ni un arte (porque la acción es distinta de la producción: en el primer caso se trata de un obrar; en el segundo, de un hacer):
«Resta, pues, que la prudencia es un modo de ser racional, verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el hombre» [Ética a Nicómaco, VI, 1140b].
La prudencia, por tanto, se ocupa de los asuntos humanos en todos aquellos aspectos sobre los que es posible deliberar. Y es que, precisamente, lo que hace el individuo prudente es deliberar bien, y eso significa ser capaz de conocer lo que es mejor para el hombre y, más en concreto, para uno mismo, pues la prudencia, piensa Aristóteles, se halla referida esencialmente al propio individuo; de tal manera que quien sabe lo que le conviene y actúa en consecuencia, es prudente. Así, pues,
«parece propio del hombre prudente el ser capaz de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para sí mismo […] para vivir bien en general» [Ética a Nicómaco, VI, 1140a].
Siendo virtud intelectual, ella determina el justo término medio en que consisten las virtudes morales, a las cuales, por así decirlo, dirige para la consecución del fin propuesto. Como dice Aristóteles, si éstas hacen recto tal fin, la prudencia señala los medios que conducen a él. A tal punto que, supuesta la prudencia, se poseerán el resto de las virtudes: ni es posible ser bueno sin ser prudente ni ser prudente no siendo bueno. Parece, pues, que la virtud es aquello que es conforme a la prudencia.
Pero no sólo sucede que la prudencia (phrónesis) es distinta de la sabiduría (sophía), sino que también es inferior a ella, porque la sabiduría es el más perfecto de todos los modos de conocimiento. Si aquello que estimamos prudente puede variar, el objeto de la sabiduría es siempre lo mismo. Y es sabio quien conoce tanto los principios como lo que se deriva de ellos. De manera que, si llamamos intelecto (nous) al conocimiento de tales principios, y ciencia (episteme) al conocimiento de lo que necesaria y demostrativamente se deriva de ellos,
«la sabiduría será intelecto y ciencia, una especie de ciencia capital de los objetos más honorables» [Ética a Nicómaco, VI, 1141a].
No tiene, pues, la prudencia primacía sobre la sabiduría, sino al revés: no da órdenes a la sabiduría, sino a causa de ella, porque si la prudencia es la recta razón en lo relativo a la virtud moral, lo que la recta razón sea en sí misma y en general, sus límites y sus normas son establecidos por la sabiduría.
Es claro que, así entendida, la phrónesis tiene mucho que ver con la sindéresis (σιτήρησις), esto es, con la capacidad de juzgar rectamente, tal como la define nuestro Diccionario de la Lengua, ya queaunque se puedan hacer (y se han hecho) algunas matizaciones al respecto, al menos no hay duda de que aquélla puede ser vista como una forma o manifestación de ésta o, siquiera, originada en ella, tal como señala Baltasar Gracián:
«De la gran sindéresis. Es el trono de la razón, base de la prudencia, que en fe della cuesta poco el acertar […] Todas las acciones de la vida dependen de su influencia, y todas solicitan su calificación, que todo ha de ser con seso. Consiste en una conatural propensión a todo lo más conforme a la razón, casándose siempre con lo más acertado» [Oráculo Manual, 96].
Claro que, aunque con frecuencia ha sido referida la sindéresis al ámbito de la acción y, por tanto de la ética y la moral, no es menos cierto que también la presupone la sabiduría como tal, porque si bien es probable que se pueda ser sabio (quiero decir ahora poseedor de un profundo conocimiento de las más diversas cuestiones) siendo, no obstante, imprudente, más discutible resulta que la sabiduría teórica misma sea posible sin un juicio recto, es decir, hallándose ausente la sindéresis. Pero, en fin, todo eso habría que examinarlo detenidamente, comenzando por indagar qué es preciso entender por «juicio recto» y a qué puede y debe ir referido. Conformémonos ahora con hablar sólo de la prudencia, dando por sentado (con Gracián) que presupone la sindéresis.
Y lo que inmediatamente hay que decir es que es obvio que se trata de un asunto que resulta de crucial importancia en cualquier doctrina ética, y aun en cualquier filosofía en general, pero cobra especial relevancia en aquéllas que, más que interesadas en el puro conocer (incluso en el ámbito de la ética), aspiran a convertirse en doctrinas de vida, en orientarla hacia la consecución de un buen vivir, con independencia de en qué se considere que consiste éste. Es lo que sucede de manera muy especial con las escuelas del Helenismo, a las que creo entender que alguna vez, acertadamente, se las ha denominado «morales de aguante», con las que poder soportar y hacer frente no sólo a la crisis de Grecia, sino también a la posterior descomposición del Imperio Romano.
Así, Epicuro, que parece entender la prudencia como equivalente al buen juicio, considera que de ella surgen todas las demás virtudes,
«y por ello el juicio es más valioso que la propia filosofía, y nos enseña que no existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa, bella y justa, ni es posible vivir con prudencia, belleza y justicia sin ser feliz» [«Carta a Meneceo, 132»].
Y los estoicos, por su parte, dejaban en sus manos el decidir
«acerca de lo que debe practicarse, no practicarse o mirarse con indiferencia» [Diógenes Laercio, Vida de los más ilustres filósofos griegos, VII, 87];
convencidos de que de ella nacerá siempre el buen consejo y también el comportamiento inteligente. Y así como pensaban que entre la virtud y el vicio no existe término medio (al contrario de lo que sostenía Aristóteles), creían también que las virtudes se siguen de modo natural unas a otras, hasta tal punto que quien posea unas las poseerá todas, de tal forma que no cabe ser prudente sin ser, al mismo tiempo, valeroso, justo y moderado.
Mar tarde, Tomás de Aquino seguirá (en este asunto como en muchos otros) de manera casi literal la posición de Aristóteles, considerando la prudencia como la virtud más necesaria para la vida humana, en tanto que es ella, en último término, quien dirige al resto de virtudes cardinales (justicia, fortaleza y templanza), siendo, no obstante, distinta de ellas (que no lo son entre sí) por ser virtud intelectual, y no propiamente moral. Y, consecuentemente, la prudencia será, asimismo, la principal de todas ellas, aunque las demás son igualmente principales, cada una en su género. En definitiva, de acuerdo no sólo con Aristóteles, sino también con los estoicos, Tomás de Aquino la vinculará al buen consejo:
«Pertenece a la prudencia –escribe– aconsejar bien sobre las cosas que pertenecen a toda la vida del hombre y al fin último de la vida humana» [Suma Teológica, I-IIae, q. 57, art. 4].
Si continuáramos recorriendo la historia de la filosofía desde este punto de vista, resultaría fácil comprobar que no se han dado sustanciales discrepancias respecto a lo que haya que entender por prudencia. Kant le atribuirá la misión de indicar los medios para alcanzar la felicidad, y por ello su imperativo no puede ser absoluto o categórico, sino meramente hipotético, en tanto que ordena algo como medio para alcanzar un fin (mas, aunque hipotético, asertórico, y no problemático, dado que el fin propuesto lo quiere todo el mundo). Y si bien es cierto que eso hace de ella una ley moral de carácter relativo, lo que no tiene ninguna duda el filósofo alemán es en decir qué sea en sí misma, y es lo que casi todo el mundo dice que es:
«la habilidad para elegir los medios relativos al mayor bienestar propio puede llamarse prudencia en el sentido más estricto» [Fundamentación de la metafísica de las costumbres, A 42].
Tenemos, pues, que la prudencia no ha de ser confundida con la pusilanimidad ni la indecisión a la hora de actuar. Es, al contrario, una sabiduría práctica (una forma de sindéresis, como señalaba antes) capaz de orientarnos en el diario vivir, señalando aquellas cosas que deben ser evitadas y cuáles, en cambio, resultan más convenientes. No se es prudente por saber mucho, sino por saber lo que se necesita para alcanzar un propósito con los mejores medios disponibles, y eso significa que no se extiende su radio de acción a un ámbito determinado, sino a todos a un tiempo. Es –si quiere decirse de otro modo– la capacidad de aconsejarse bien en los más variopintos asuntos –que el consejo de un hombre prudente sirva o no a otros individuos, es cosa que habría que examinar en cada caso concreto–. Una forma, por tanto, de deliberación acertada en lo que atañe a la práctica, que precisa, desde luego, de la colaboración de la voluntad para llevar a término lo que la prudencia aconseja y manda, y ello con la vista puesta en el último objetivo de –como se ha dicho– alcanzar el máximo bienestar y un buen vivir. Mas eso siempre que no se confunda el bienestar con la molicie o el rehusar actividades u obligaciones molestas: en nombre de la prudencia se pueden afrontar empresas que son cualquier cosa menos fáciles y agradables, y no tanto, como diría Sócrates, porque a largo plazo pueda ser mayor el bienestar obtenido que el desagrado inmediato que provoca la acción realizada, sino, principalmente, porque el bienestar del que hablamos se hallará, en ese caso, en el acuerdo con uno mismo y en la satisfacción derivada del saber que se ha hecho lo que había que hacer.
Nada hay en esto que decimos que no se haya dicho ya. Y no se espere que yo vaya a descubrir ahora algún terreno ignoto o proponga alguna teoría hasta el momento desconocida y novedosa. Mi propósito no es otro que hacer unas breves reflexiones sobre el particular.
Por lo pronto sorprende que, ya de entrada, se haya vinculado siempre la prudencia a la vida moralmente buena, es decir, a la acción conforme a la moral y a la ética. En su sentido más genérico, la prudencia –decíamos– no es más que la capacidad de elegir los mejores medios para alcanzar un fin propuesto. Y siendo así, no alcanzo a entrever qué contradicción puede existir en hablar de prudencia en la comisión de un acto delictivo e incluso perverso. Tanto un violador o asesino en serie como un atracador de bancos profesional han de ser necesariamente prudentes, si a lo que aspiran es a que su delito quede impune. Sucede aquí como con el bien. Aristóteles lo señalo con toda claridad: el bien se dice de muchas maneras, y es esa analogía del bien, precisamente, la que ahuyenta cualquier sorpresa o desconcierto al hablar de un crimen o un robo bien perpetrados. Todo depende de que el acento se ponga en la moralidad o inmoralidad intrínsecas a la acción o que se desplace a la técnica y al procedimiento con que ha sido realizada. Y así, es obvio que en el primer caso no cabe hablar de un crimen bueno –en general, porque no existe principio moral o ético, ni siquiera éste, al que no quepa hallarle alguna excepción–; pero no resulta menos obvio, centrando ahora nuestra atención en el segundo, que no es ninguna extravagancia, y menos ninguna barbaridad, el hablar de un crimen bueno, esto es, de un buen crimen, vale decir, de un crimen bien planificado y cometido. Yo creo que con la prudencia sucede lo mismo. Considerémosla virtud, por supuesto, pero no hay duda de que aquello mismo que la constituye, a saber: el buen consejo y la sabia elección de los medios para lograr un fin, puede hallarse igualmente al servicio del mal.
«Todo tiene dos caras, incluso la virtud»,
escribió Balzac en La cousine Bette.
Esto que digo no es enteramente nuevo, sólo que, a mi juicio, no se ha llamado suficientemente la atención sobre ello. De hecho, ya en Aristóteles leemos lo siguiente:
«Hay una facultad que llamamos destreza, y ésta es de tal índole que es capaz de realizar los actos que conducen al blanco propuesto y alcanzarlo; si el blanco es bueno, la facultad es laudable; si es malo, es astucia; por eso, también de los prudentes decimos que son diestros y astutos. La prudencia no es esa facultad, pero no existe sin ella» [Ética a Nicómaco, 1144a].
Y Kant, inmediatamente después de la definición que da de prudencia en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, escribe en nota a pie de página:
«El término “prudencia” admite una doble acepción según nos refiramos a la “prudencia mundana” o a la “prudencia privada”. La primera es la habilidad que posee un hombre para tener influjo sobre los demás en pro de sus propósitos. La segunda es la pericia para hacer converger todos esos propósitos en pro del propio provecho duradero. Ésta última es aquélla a la que se retrotrae incluso el valor de la primera y de quien se muestra prudente con arreglo a la primera acepción, mas no con respecto a la segunda, sería más correcto decir que es diestro y astuto, pero en suma es imprudente».
Ambos textos, como puede verse, apuntan hacia esa importante matización de la que hablamos a la hora de entender la prudencia. Más el de Aristóteles que el de Kant, porque la prudencia mundana de la que habla no se halla necesariamente vinculada a la prudencia en la comisión del mal: un individuo puede ejercer su influjo sobre otros por procedimientos enteramente nobles y en aras de conseguir sus propósitos igualmente nobles. No por fuerza hay que entender el influjo como utilización de los demás para lograr un propósito censurable. Además, Kant tiene, a mi juicio, el inconveniente de hallarse preso de esa vinculación de la prudencia al bien en sentido moral. Porque decir que la prudencia privada (la prudencia, entiendo yo, en el sentido más noble del término) «es la pericia para hacer converger todos esos propósitos en pro del propio provecho duradero», son palabras que podría suscribir plenamente nuestro asesino en serie o nuestro atracador de bancos. Y si Kant no lo advierte es debido, creo yo, a que ese «provecho duradero» no lo entiende más que vinculado al bien (ni siquiera a la felicidad, porque es innegable que la felicidad de un delincuente pasará por no ser detenido), es decir, ningún provecho auténtico puede hallarse en el mal, de donde resulta que no cabe ser verdaderamente prudente más que, como dice Aristóteles, siendo bueno.
Mayor interés tienen, precisamente, las palabras del filósofo griego. Ciertamente, la prudencia es una forma de destreza (por más que ésta abarque un campo más amplio); y supongo que podemos admitir igualmente que la destreza es, a su vez, una de las modalidades de la astucia (no necesariamente la astucia misma). Así las cosas, cabría distinguir entre la prudencia que no es más que una astuta destreza, y cuyo campo de actuación, en principio, no tiene por qué ser mas el bien que el mal, de la prudencia que, siendo más que eso, nace de un juicio correcto, de una adecuada sindéresis capaz de advertir que no puede existir vida buena (no ya moralmente buena, sino buena, además, en el sentido de dichosa y feliz) acompañada de acciones innobles o perversas, porque nadie hay que no siendo un completo imbécil moral pueda soportarse a sí mismo y convivir consigo sabiéndose detestable y ruin, malvado, en suma.
Denominar a este tipo de prudencia, prudencia moral, no sería, pues, ninguna redundancia, porque la primera también lo es, aunque mejor le convendría el nombre de prudencia técnica.
Y si la prudencia, en sentido moral, es, en último término la sindéresis aplicada al vivir, y al vivir una vida buena, entonces no hay duda que con toda justicia podría ser denominada, con Schopenhauer, la sabiduría de la vida, y entenderla, también con él, como el
«arte de hacer la vida lo más agradable y feliz posible» [Eudemonología ,Introducción].
Mas para ello es menester, como condición previa y esencial, un cierto desencanto capaz de hacernos comprender que acaso la máxima felicidad en ningún otro lugar se encuentra más que en la consecución del mínimo sufrimiento. Y no hay desencanto que no vaya acompañado de un sano escepticismo y de una mirada crítica sobre la realidad circundante. No puedo en este momento evitar acordarme del inexcusable –para mí– Bierce y su Diccionario del Diablo:
«prudente, adj. Hombre que cree el diez por ciento de lo que oye, una cuarta parte de lo que lee y la mitad de lo que ve».
No cabe, en efecto, ser prudente sin ser, al mismo tiempo, no sólo un poco escéptico, sino también un poco cínico.
Fuente: http://www.nodulo.org/ec/2011/n111p03.htm
El Catoblepas • número 111 • mayo 2011 • página 3
SPAIN. 9 de junio de 2011