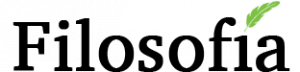Cuatro modos de conceptualizar las «crisis institucionales» (o «crisis de valores»): anarquía, anomia, oligarquía y poliarquía.
Este rasguño no es empírico (histórico o sociológico), sino puramente teórico: partiendo del supuesto de las llamadas «crisis institucionales» (equiparadas a las «crisis de valores») trata de diferenciar cuatro modos de conceptualización de estas crisis.

1. Sociedades humanas como redes de instituciones. Conexión de los valores y las instituciones
Presuponemos la tesis de que una sociedad humana (cuya unidad requiere parámetros k para ser definida: parámetros políticos, económicos, culturales, religiosos, artísticos, tecnológicos…) se diferencia de las sociedades animales porque éstas se estructuran según criterios que pueden ser culturales, pero no institucionales. Es decir, hablamos de una sociedad humana, en cuanto tal, cuando su «cultura» puede considerarse encauzada por «redes institucionales», a las cuales se incorporan muchas pautas etológicas, mientras que otras son segregadas, reprimidas o transformadas. (Remitimos a «Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones», El Basilisco, nº 37, pág. 3-52.)
Suponemos que la red de instituciones constitutiva de una sociedad humana está siempre definida por parámetros k, representando k a un círculo de instituciones que asume el papel de base de una sociedad política, de una iglesia, &c. El parámetro k puede representar a una sociedad de familias, a un sistema de sociedades políticas, como pudieran serlo las Ciudades-Estado del Peloponeso en los siglos V y IV antes de Cristo, los reinos mayas de Centroamérica durante los siglos IX y X, o los Estados nación que forman la Unión Europea en los siglos XX y XXI. Suponemos que todos estos sistemas pueden observarse a lo largo de algún estado de equilibrio estacionario (o «sostenible»), que no excluye la aparición de conflictos importantes, capaces de poner en peligro alguna institución definida en el sistema, hasta el punto de obligar a su desaparición o a su transformación en otras.
Cuando los conflictos o incompatibilidades entre las instituciones constitutivas del sistema alcanzan un grado de intensidad crítica (una intensidad que suele tener como fuente algún conflicto local, o varios, generados en el interior del sistema), hablamos de crisis, si es el sistema el que corre peligro de degradación, corrupción o transformación en otro.
Desde este punto de vista, la dicotomía (aplicada a niveles materiales diversos del sistema) entre estados de paz o armonía, y estados de crisis o revolución, habría de ser sustituida por una gradación de estados de crisis, superficiales o profundas, locales o generalizadas. Crisis que también pueden remitir («lisis») hasta el punto de permitir que el sistema recupere su estado normal, o incluso se fortalezca en un estado más vigoroso y pletórico que el que tenía en situaciones inmediatamente anteriores a la crisis.
La conexión, ordinariamente reconocida, entre las crisis institucionales (por ejemplo, las crisis económicas) y las crisis de valores (por ejemplo, de los valores de la Bolsa), puede establecerse a través de los sujetos operatorios (individuales o grupales) que intervienen en la gestión de las instituciones (no directamente en las instituciones mismas, si damos por supuesto que son éstas las que «moldean» a los sujetos). Y esto en la medida en la cual las instituciones forman cadenas o redes de naturaleza causal, y, por tanto, se vinculan a una función cuya armadura comprende eslabones o piezas sustituibles (variables, en el sentido algebraico) por otras «piezas» que desempeñarán el papel de valores. Valores a los que llamaremos raíces o bienes positivos, cuando su sustitución haga posible el sostenimiento o transformación del sistema institucional. Y los llamaremos bienes negativos o contravalores, en los casos en los que la sustitución entorpezca la lisis o conduzca a la desorganización o corrupción del sistema.
Las concepciones metafísicas, tan abundantes, de los teóricos de los valores, podrían considerarse vinculadas a procesos de sustantivación, cosificación o identificación de los valores con bienes exentos, y, sobre todo, con algún bien considerado supremo (como pueda serlo la Vida, o Dios) entendido como el «valor de los valores», para utilizar una expresión frecuente en la España de los siglos XVI y XVII (que ha estudiado Luis Carlos Martín Jiménez en su tesis doctoral, El valor de la Axiología. Crítica a la Idea de Valor y a las doctrinas y concepciones de los valores desde el materialismo filosófico, Universidad de Oviedo, 4 de octubre de 2010).
Pero el valor, desde la perspectiva delmaterialismo, ha de ir siempre referido a algún bien históricamente determinado en un sistema de instituciones, mejor o peor definidas. Un bien que resultará por ello valorado o «puesto en valor» (Wertsetzung) cuando se constate su capacidad, idoneidad, virtud o poder de incorporación a una red de instituciones «en marcha», de referencia. Según esto los valores podrán asumir pragmáticamente la condición de realidades objetivas (de seres o entes), suprasubjetivas, aunque sean antrópicas y, por extensión, etológicas (como pueda serlo el caso del «valor funcional» del pico ganchudo de un ave).
El valor, referido al bien, implica no ya tanto el entendimiento de ese bien como «soporte del valor» (una fórmula común entre los «axiólogos clásicos» que denuncia el carácter metafísico de la teoría clásica cuando sustancializa los valores respecto de los bienes), sino su capacidad objetiva para sustituir en la red institucional a otro ya vigente. Por ello, un sujeto individual o grupal, un mumi, por ejemplo, puede ser un valor, y no necesariamente en un contexto económico sino, también, un contexto moral, estético, religioso, &c.
En la medida en la cual los bienes se insertan en las instituciones (en tanto éstas son consideradas precisamente en función de los sujetos operatorios a quienes moldean), como valores o contravalores, estos podrán entenderse como objetivos o suprasubjetivos, puesto que su valor (positivo o negativo) ya no tendrá por qué derivar de su apreciación o depreciación de los sujetos afectados, siendo así que tal apreciación o depreciación es resultado del juicio estimativo, un «juicio de valor», que puede a su vez ser valorado como verdadero o erróneo.
En cualquier caso, supondremos también que una red de instituciones, históricamente establecida y con causalidad propia, está siempre en conflicto, actual o virtual (latente) con otras redes institucionales. La clave de la popularización de la terminología de los «valores» en las sociedades con economía de mercado, acaso habría que ponerla en la cosificación o sustantivación de los valores, descontextualizándolos de las redes de instituciones en las que los bienes están envueltos; de unos valores tratados como si fueran cosas exentas, susceptibles de ser agrupados o segregados mutuamente en conjuntos, a la manera como cosificamos en la vida práctica del mercado, las monedas, como si ellas tuvieran por sí mismas un valor económico. Dicho de otro modo: el «fetichismo de la mercancía» del que Marx habló largamente, no tendría por qué asumir un significado meramente peyorativo (remitimos al capítulo «Reivindicación del fetichismo», de Cuestiones cuodlibetales), puesto que gracias a él lograremos eliminar el subjetivismo y el psicologismo axiológicos, reconociendo la objetividad de los valores. Objetividad que determina nuestra estimación, positiva o negativa. Y esto sin perjuicio de que la cosificación lleve aparejadas otras interpretaciones metafísicas, tanto las que presuponen la desvinculación dogmática de los valores y los bienes (los valores son «valentes», no son «entes»), cuanto las que postulan su vinculación a metafísicos bienes absolutos, como pueda serlo la Vida (en el sentido en el que la trató Ortega) o Dios, como valor eterno.
2. La crisis como crisis endógena de instituciones o de valores
Cuando, después de haber definido a una sociedad humana como una red de instituciones «en marcha» y en conflicto con otras instituciones o valores, hablamos de crisis institucional o de crisis de valores, incurrimos de algún modo en un pleonasmo, o en una redundancia, puesto que toda crisis social, o toda crisis de valores, habría de entenderse, según lo que hemos dicho, como una crisis institucional; por tanto, de algún modo, una crisis inmanente al sistema. Con esto no tratamos de insinuar que las sociedades humanas hayan de considerarse como autárquicas o independientes de la Naturaleza, como si hubieran logrado emanciparse, en su progreso histórico, de su entorno natural, y por tanto, como si fueran «dueñas de su destino» mediante el dominio de la Naturaleza (y, por supuesto, de la Historia). De donde concluimos que los factores externos o exógenos (extrainstitucionales) carecen de influencia formal en una red de instituciones o de valores autorregulada.
Presuponemos, por el contrario, que las expresiones «dueñas de su destino» o «dominadoras de la Naturaleza» son expresiones míticas, y que, por el contrario, las sociedades humanas, por poderosas que fueran sus instituciones, no sólo están amenazadas por factores endógenos (como pueda ser el incremento desbordante de su tasa de crecimiento demográfico), sino también por factores exógenos (como pueda serlo un terremoto, un meteorito, un enfriamiento o un calentamiento global, o el agotamiento de los bosques o de los combustibles fósiles).
En todo caso, la dicotomía entre factores exógenos y factores endógenos, no puede mantenerse como una distinción universal y unívoca. Para una sociedad dada, en situación de aislamiento secular respecto de otras, serán exógenos los efectos que éstas puedan ejercer sobre aquella (es el caso del «Imperio inca» durante los siglos XIV y XV, respecto del Reino de Castilla).
Esto es tanto como decir que los factores exógenos no producen directamente la crisis, sino en la medida en que afectan a alguna institución del sistema en equilibrio, y que es incapaz de absorber el «impacto». Dicho de otro modo, las crisis de valores se generan siempre a través de instituciones, lo que explica que, dentro de ciertos límites, las variaciones exógenas procedentes del entorno (por ejemplo, el agotamiento de combustibles fósiles o una epidemia masiva de peste o de sida), no genera inmediatamente una crisis institucional. Decimos esto frente a ese materialismo económico grosero que pretende explicar, por ejemplo, las fases de la Revolución Francesa en función de las fluctuaciones de las cosechas de cereales durante la segunda mitad del siglo XVIII.
En circunstancias determinadas, por ejemplo una posguerra, las fluctuaciones de materias primas (de bienes) podrán fortalecer la red institucional o de valores, lo que significa que sus crisis económicas no implican necesariamente una crisis de instituciones. Tal sería el caso de España en la postguerra de 1939, o el de Alemania en la postguerra de 1945. Queremos con esto tener presente la conveniencia de considerar a las crisis económicas, ante todo, como crisis institucionales.
3. ¿Cabe hablar de «crisis globales»?
Ahora bien, las crisis, entendidas en general en función del equilibrio atribuido a un sistema de instituciones y de valores vigentes en marcha, serán de tantas clases, por de pronto, cuantas clases de sistemas en equilibrio reconozcamos. Por ejemplo, si los sistemas en equilibrio (respecto de sus factores internos y respecto de los factores externos que los envuelven, ya sea para suministrarles materia y energía, ya sea para privarles de ella, en parte o en todo) son de la escala de las Naciones políticas, las crisis serán distintas de las que puedan afectar a subsistemas dados en el interior de esas Naciones políticas (crisis regionales o locales), o de las crisis que afectan a sistemas distintos, pero que intersectan con el sistema de referencia (crisis religiosas, crisis políticas internacionales, &c.).
Esta sencilla consideración nos obliga, sin embargo, a poner en entredicho el concepto, hoy día tan en boga, de «crisis global», entendida como crisis universal y general a la vez, es decir, como crisis que afecta a todo el planeta y a todas las líneas institucionales de valores del sistema. Tal sería el caso de la crisis generada a partir de la crisis económica de la primera década de este siglo.
En efecto, la crisis global no podría ser externa, porque una crisis global (planetaria) carece por definición de entorno homologable: habría de ser interna a la propia sociedad universal. Pero esto constituiría una anomalía inadmisible, porque sería la única crisis interna a la que no correspondía una reacción del entorno. Lo que significa que no sería crisis total universal, sino, a lo sumo, una crisis parcial (de divisas, de créditos, de materias primas, de bienes transformados) pero capaz de propagarse como una onda por todos los Estados nacionales del planeta. Las crisis globales, aunque sean universales, pueden seguir siendo especiales por su materia o contenido.
Las crisis pueden afectar, por tanto, a sistemas particulares (por ejemplo un Estado nación, una Iglesia) o a sistemas universales (que comprenden a todas las sociedades humanas en un momento histórico dado). Asimismo podrán clasificarse en crisis especiales (económicas, demográficas, de transporte) y crisis generales (cuando afecten a todas las líneas de las instituciones).
Obviamente nos referimos aquí solamente a situaciones límites extremas, porque entre lo particular y lo universal, así como entre lo especial y lo general, caben muchos grados.
4. Las crisis en perspectiva emic (fenoménica) y en perspectiva etic (que puede ser esencial)
En cualquier caso, una crisis, como todo proceso en el cual estén envueltos los sujetos humanos, en cuanto sujetos operatorios, en diverso grado, que va desde la mera pasividad –como la que correspondió, al parecer, a los habitantes de Pompeya en el momento de recibir, en el año 79, las oleadas de lava del Vesubio; y aún así esta pasividad habría sido acompañada de una frenética y caótica actividad operatoria por parte de muchos o casi todos los vecinos– hasta la plena operatividad, como ocurrió en la Gran Depresión del año 1929, crisis en la cual prácticamente la totalidad de los habitantes de los Estados Unidos tuvieron que «moverse» para buscar alimentos, otros empleos o incluso para suicidarse.
Con esto queremos subrayar la pertinencia de aplicar al análisis de las crisis la distinción de Pike entre la perspectiva emic (la perspectiva del agente, o incluso del testigo presencial) y la perspectiva etic (la perspectiva del observador distante o alejado históricamente del torbellino de la crisis).
En el caso que nos ocupa, la perspectiva emic es eminentemente fenoménica, porque nos ofrece la posibilidad de analizar y describir la crisis tal como los sujetos implicados han podido «vivirla»; por tanto, de un modo no ya subjetivo, pero sí confuso y oscuro, porque siendo la crisis un proceso que afecta a muchas instituciones y sujetos, es imposible que las visiones emic vividas, por intensas que hubieran sido, alcancen no ya la objetividad, sino ni siquiera la mínima coordinación con otras visiones o vivencias de otros.
Por ello, la visión emic de una crisis no es, a pesar de su cercanía, la que más se aproxima a la realidad. Más bien distorsiona sus componentes, como se distorsiona la percepción del tamaño de mi mano cuando con ella estoy tapando al Sol que tengo enfrente. La visión emic incluye también la visión de las causas de los fenómenos, tal como se nos presentan en su horizonte.
La visión etic puede ser más distante, sobre todo cuando va referida a las causas y aún a la estructura y evolución de la crisis. Sin duda, la visión etic (causal, estructural, evolutiva) de la crisis debe apoyarse en documentos emic, a fin de coordinarla y de someterla a crítica. Queremos subrayar (saliendo al paso de la opinión del propio Pike) que la perspectiva emic no es la esencial.
Podríamos, según esto, clasificar las visiones de una crisis en dos grandes rúbricas: las visiones emic (que interpretamos como visiones necesariamente fenoménicas) y las visiones etic (que interpretamos como teorías más o menos elaboradas, y más o menos certeras, de esas crisis).
Por supuesto, la línea divisoria entre estas dos clases de visiones no marca una separación terminante, porque la ósmosis entre las dos orillas es constante. Hay una constante refluencia de las visiones que proceden de una y otra orilla. Las visiones fenoménicas están casi siempre (por no decir siempre) mediadas por las teorías o los prejuicios; y las teorías aparecen mediadas (matizadas, o incluso fundadas) por las «experiencias emic». Una de las principales tareas de la crítica consistirá en discernir cuál es la fuente de las visiones de la crisis que utilizamos en cada momento.
5. Cuatro tipos de conceptualización, etic o emic, de las crisis
Ahora bien, ateniéndonos ante todo a una perspectiva teorética (etic) podemos distinguir cuatro tipos principales de conceptualizaciones teóricas de las crisis (aún teniendo en cuenta la ósmosis de la que hemos hablado).
Dos son de carácter negativo, a saber, las que en su denominación apelan a la alfa privativa o negativa (a-narquía, a-nomia). Las otras dos (oligarquía, poliarquía) son de carácter positivo, porque aluden no ya a la ausencia o privación de algo (por ejemplo la ausencia del poder político, o de la autoridad, o a la «devaluación» de los bienes a mano) sino a la presencia de algunos poderes (dos, tres, cuatro: diarquías, triunviratos, tetrarquías) o de varios (oligarquías o poliarquías). Dejamos de lado las monarquías (que Aristóteles incluyó en su clasificación), porque al menos desde el punto de vista causal-estructural, suponemos que es imposible que «uno» pueda detentar cualquier poder si no está rodeado y asistido por un grupo.
Ahora bien, en virtud de la ósmosis de la que hemos hablado, tanto la anarquía y la anomia como la oligarquía y la poliarquía pueden presentarse como contenidos fenoménicos emic, o como contenidos etic.
Más aún: la anarquía alude, ante todo, a una situación o aspecto de una crisis, tal como nos la presenta una visión fenoménica o emic. Es decir, la conceptuación de una crisis (universal o particular, general o especial) como anarquía sería, ante todo, una conceptuación fenoménica, es decir, nos presentaría la crisis tal como es percibida por el sujeto que la experimenta; un sujeto que podría haber presenciado el desfallecimiento de los actores y que acaso tendería a creer que todo gira a su alrededor en la formación de un caos catastrófico, en un naufragio del sistema (cuando acaso, desde el punto de vista estructural o causal, no se trataría de un caos acausal, sino que en él cabría distinguir distintas líneas causales).
Desde este punto de vista cabe distinguir el concepto de anarquía del concepto de anarquismo, que es un concepto claramente teorético, pero que puede utilizarse sin respaldo fenoménico (si admitimos que nadie ha podido jamás presenciar sociedades complejas en las que se haya volatilizado todo indicio o vestigio de poder). El anarquismo es, en efecto, antes un proyecto teórico de carácter, ante todo, político; un proyecto aureolar muchas veces, acaso utópico, pero no un modo real de una sociedad históricamente dada. Anarquista, por ejemplo, fue el proyecto de Cabet, no sólo en su Viaje a Icaria (1842), sino en el viaje real que desde el Havre emprendió en 1848, acompañado por unos cientos de obreros icarianos, hacia América. Pero la colonia «anarquista» que él pretendió fundar no se había despojado del poder, y tras una violenta escisión, Cabet fue expulsado, seguido por ciento ochenta discípulos. Ya en 1791, Jeremías Bentham había publicado su libro Anarchical Fallacies, en el que consideraba a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como fuente de anarquía colectiva y disolución social.
Lo que decimos de la anarquía (al considerarla antes como un concepto fenoménico que como teoría de una realidad efectiva) podemos aplicarlo también a la anomia, que tiene un campo semántico más amplio que el campo político propio de la anarquía (en cuanto negación del Estado). «Anomia», como es sabido, es un concepto que, tal como lo acuñó Emilio Durkheim, se refería ante todo a la inobservancia o pérdida de prestigio de las normas políticas vigentes, ya fueran las emanadas del Estado, o de cualquier otro tipo de instituciones, no necesariamente políticas (normas morales, éticas, religiosas, estatales, estéticas, &c.). Pero la anomia no sólo afecta a los sujetos individuales; por ejemplo, a los suicidas de los que Durkheim se ocupó en su obra magistral sobre el suicidio, sino en general al sistema social. Además la anomia puede interpretarse desde una perspectiva emic y desde una perspectiva etic. Durkheim, en Le Suicide (1897), atribuyó al matrimonio el papel de escudo protector del suicidio; la devaluación de la institución del matrimonio –la anomia respecto de las normas vinculadas a esta institución– no aparece explícitamente en la perspectiva emic de los suicidas, sino que aparece más bien en el terreno de la interpretación etic, causal, de las estadísticas de los suicidios. Roberto K. Merton, en su Teoría social y estructura social, subrayó el significado de la anomia en cuanto afecta a los individuos que no encuentran los medios adecuados para observar las normas vigentes.
En cuanto al concepto de monarquía, descartada su «solvencia» como concepto teorético, tal como nos lo ofreció Aristóteles (remitimos a nuestro Panfleto contra la democracia), sólo nos queda interpretarla como un concepto fenoménico emic, que podría ponerse en correspondencia con la visión de la tiranía que pueda tener alguien que ha vivido como prisionero de la Bastilla, o como prisionero de un campo del Gulag o de un campo de exterminio nazi.
6. «Tesis» defendida en este rasguño
Los conceptos de oligarquía y de poliarquía son, ante todo, conceptos principalmente teoréticos, aunque también tienen, sin duda, un abundante respaldo fenoménico. Son conceptos positivos, que no atribuyen la crisis de referencia a una situación de anarquía o de anomia (es decir, a una situación de desfallecimiento del poder), sino, por el contrario, a una plétora del poder.
Podemos enunciar ya la que cabría llamar «tesis» sostenida en este rasguño: que aquello que fenoménicamente suele ser percibido emic como anomia o anarquía –y que causalmente se interpreta de ordinario como un resultado del decaimiento o degradación del poder y de la norma preexistentes en el sistema–, es decir, como una anomia o anarquía objetivas, no sería, en la mayor parte de los casos, sino la apariencia falaz de la realidad de una multiplicación de poderes efectivos, que o bien han establecido coaliciones o consensos solidarios contra terceros, para mantener el statu quo –y en este caso se constituyen como oligarquías (por ejemplo, como oligarquías partitocráticas)–, o bien, caso de las poliarquías, no logran establecer coaliciones estables, ni las desean, en cuyo caso se neutralizan en detrimento del juego institucional del sistema. Como subproducto de la poliarquía podríamos considerar a la anomia, capaz de debilitar al sistema en el conjunto de los demás y acaso lo pone en peligro de disgregación.
7. La «urdimbre» y la «trama» de la democracia española constituida en 1978
El mejor ejemplo de entretejimiento de una oligarquía y una poliarquía que podríamos ofrecer es el de la España de la actual primera década del siglo XXI. Un entretejimiento que suele ser percibido muchas veces como un estado de anarquía y de anomia, con diversos grados de intensidad, derivado de una «crisis de valores». Sin embargo, esta percepción sería puramente fenoménica, y merecería la consideración de apariencia falaz. Y la mejor demostración nos la proporciona el hecho de la permanencia, legislatura tras legislatura, del sistema, si esta permanencia se interpreta como signo inequívoco de que estaría fuera de lugar proyectar las apariencias de anarquía o de anomia en un telón de fondo catastrófico o apocalíptico.
Y la razón de que la España de la crisis del 2010 (y no ya tanto de la crisis económica, cuanto de la crisis institucional), que se presenta a muchos observadores o testigos como una sociedad anómica o como una anarquía (ya en los años cincuenta, el conde de Foxá definió a la España de Franco como «una dictadura moderada por una anarquía»), se mantiene de hecho como tal, no sería otra sino que ella es ante todo una poliarquía entretejida por una oligarquía, cuyo «juego» –que implica incrementos y decaimientos de los hilos de su tejido– puede durar indefinidamente mediante simples cambios de postura o alternativas de los gobiernos. Es cierto que, en el terreno de los fenómenos, pueden equipararse las situaciones de crisis por devaluación de valores, a las crisis por neutralización, del mismo modo que la oscuridad en la que queda una ciudad tras un apagón eléctrico es la misma si esta tiene como causa la paralización de los generadores, por falta de combustible, o los cortocircuitos en la red por exceso de generadores.
Pero la equivalencia de resultados de una crisis debida a una carencia y otra debida a una plétora no autoriza a borrar la distinción entre ambas clases de crisis, y, con ello, la distinción entre las metodologías necesarias para poner de nuevo en marcha el sistema.
La situación de España, a más de treinta años de la Constitución de 1978, ha condicionado de hecho, como prácticamente todos los «analistas» reconocen, la España de 2010 aún manteniéndose sobre el papel la misma Constitución de 1978. Pero esta Constitución está ya muy lejos de la España de hoy, aunque ésta pueda considerarse como un resultado de la evolución interna de aquella Constitución, que ya contenía el principio de las nacionalidades, heredado del humanismo de Pi Margall: «somos y seguiremos siendo, antes que español, hombre.»
Declaración panfilista que equivalía a una anegación de la «especie» –español– en el «género» –hombre–. Es decir, a una disolución de los derechos del ciudadano, perteneciente necesariamente a una Nación política, enfrentada a otras Naciones políticas, en el océano de los derechos del hombre, utilizados para poner al mismo nivel político y cultural a los españoles y a los vascos, a los catalanes y a los letones, o a los catalanes y a los franceses, porque «antes que españoles, catalanes, vascones, letones o franceses, todos somos hombres».
Brevemente: el tejido político de la España actual tendría como «urdimbre» las Comunidades Autónomas, y como «trama» a los partidos políticos con representación parlamentaria (y a los llamados «sindicatos de clase» a ellos asociados).
Las Comunidades Autónomas, en efecto, se habrían ido transformando, «evolutivamente», a lo largo de más de treinta años, a partir de un sistema de hilos teóricamente convergentes en la unidad de España, en un sistema de diecisiete hilos paralelos, de hilos casi clónicos, entre sí y con el propio Estado español: una clónica estructura política (parlamentos, tribunales superiores de justicia, gobiernos ejecutivos con una estructura jerárquica clonada de la del Estado: presidentes, ministros-consejeros, directores generales, &c.) e institucional (universidades, aeropuertos, orquestas nacionales, cadenas de televisión, palacios de congresos, hospitales generales, auditorios…). A través de la reformulación del Estado de las Autonomías, todas las Comunidades Autónomas se han cuidado de autoconcebirse como naciones o nacionalidades políticas, con culturas propias, con tradiciones forales supuestamente prehistóricas (celtas, cántabros, vascones, berones, layetanos, tartesios, arévacos…); su autoconcepción como naciones se sobreentiende en el sentido de las naciones políticas y, por tanto, muy próximas a la forma del Estado, lo que lleva muchas veces a hablar de la inminente transformación del Estado de las Autonomías en un Estado federal. Pero que, quienes ven en la expresión «Estado federal» un círculo cuadrado, entenderán esa transformación como un Estado confederal, es decir, como una confederación de Estados definida dentro de la Unión Europea, y quizá, en muchos casos, previendo la posibilidad de una segregación de alguno de los Estados de la Confederación española para ser incorporado como Estado a la Unión Europea directamente o a través de otro Estado socio.
Como «trama», que atraviesa esta urdimbre y «amarra» sus diecisiete hilos, podríamos considerar a los tres o cuatro partidos políticos «de ámbito nacional», y a los «sindicatos de clase», que teóricamente se muestran como hilos comunes a las diversas comunidades autónomas (sin perjuicio de que algunos de ellos se circunscriban a los límites de alguna, como es el caso del BNG, PNV, ERC…).
Es evidente que la consistencia de la urdimbre (es decir, del paralelismo de sus hilos) se mantiene de algún modo a través de la trama (de los partidos políticos y de los teóricos sindicatos de clase). Y, recíprocamente, la trama requiere de la urdimbre para no deshilacharse (el PSOE necesita la ayuda en el momento de aprobar los presupuestos del PSC, del CV, del PNV o de CC).
No entramos aquí en la cuestión sobre la viabilidad económica de este tejido que viene designándose como Estado de las Autonomías, y que algunos consideran como el descubrimiento más genial de la historia política contemporánea; tampoco entramos en la cuestión de la inminente crisis que amenaza, por motivos estrictamente financieros, a este tejido. Una crisis de valores económicos, a su vez involucrados con los valores tecnológicos, sociales, estéticos o religiosos, que, acaso en un plazo corto, obligará a una reorganización profunda que, sin embargo, puede ser compatible con la permanencia de la estructura, más o menos reformada.
8. La democracia española de 1978 no ha evolucionado hacia una anarquía o hacia un estado de anomia, sino hacia una poliarquía entretejida con una oligarquía partitocrática
Tenemos que entrar en la cuestión de la viabilidad institucional de la España de las Autonomías y de los Partidos-Sindicatos de ámbito nacional. Es cierto que los fenómenos de la crisis de España tienen sus homólogos en otros países de Europa o del mundo, aunque con marcados rasgos diferenciales. Aquí nos atenemos únicamente a España.
Si nos servimos de los conceptos que hemos expuesto, cabría plantear de este modo la cuestión de la viabilidad: ¿hasta cuándo podrá resistir sin desgarrarse un tejido cuyos hilos, los de su urdimbre y los de su trama, experimentan tensiones periódicas de intensidad creciente? Tensiones que, supondremos, no serán debidas desde luego a alguna supuesta situación de anarquía o de anomia de fondo, es decir, a una dejación por simple anemia o escepticismo de los poderes, o a un eclipse de los valores fundamentales, sino que, por el contrario, sería el resultado del incremento y proliferación de poderes y de valores emergentes, a saber, los poderes o valores de la urdimbre, constitutivos de una poliarquía (las diecisiete comunidades autónomas), y los poderes de la trama, constitutivos de la oligarquía que conocemos como partitocracia.
¿En qué otros momentos de la historia reciente de España se ha alcanzado un nivel de presión de poderes políticos y de normativas morales comparables a los que la Generalitat ha aplicado en todo lo que se refiere a la impregnación lingüística, que obliga a identificar a ese gobierno autonómico con un gobierno tiránico y totalitario? Es un error llamar crisis de valores a lo que es un episodio del conflicto frontal entre valores, a la lucha a muerte entre tablas de valores incompatibles (abortismo/antiabortismo, igualitarismo económico/libertad de enriquecimiento legal, taurinos/antitaurinos…).
La viabilidad institucional, sin perjuicio de la crisis permanente, depende enteramente del grado de consenso o acuerdo, por no decir de conchabamiento, de los poderes de la poliarquía y de los poderes de la oligarquía, puesto que no se trata, en nuestro «diagnóstico», de un decaimiento del poder, o de un eclipse de valores o de normas, sino de una proliferación de poderes y de tablas de valores asociados a ellos.
El problema y, por tanto, su solución, no consistiría por tanto, como algunos dicen, en crear nuevos valores o fortificar los poderes, sino en jerarquizar, coordinar o neutralizar los ya existentes («las crisis de la democracia se resuelven con más democracia»). Sólo quien se mantiene en la percepción fenoménica de la situación, como situación de anarquía o de anomia, puede hablar de la necesidad de recuperar la fuerza del poder y de crear nuevos valores o nuevas normas, como si no fueran suficientes las que ya están vigentes. Porque estas llamadas a la creación de nuevos valores equivale a olvidar que tales creaciones, o «puestas en valor», implican necesariamente la destrucción de otras tablas de valores, y, por consiguiente, que no se trata de un mero proceso de «educación» indeterminado. Educar es necesario, pero, ¿educar para qué? ¿En qué tablas de valores? ¿En los valores de una ciudadanía, que es el nombre con el que se encubren caóticamente los valores más contrapuestos? Cuanto más se favorezca la educación en ikastolas o en ciudadanía, en el sentido consabido, más repugnante puede resultar la pedagogía para quienes mantienen otras determinadas tablas de valores.
Ante todo hay que reconocer que la percepción fenoménica de la situación española, como inmersa en un estado de anarquía, no es nada fácil de suprimir, y aún de suavizar, porque las actitudes soberanistas, propiciadas por la democracia de 1978, plantean cuestiones que no pueden ser resueltas por una simple opinión o expresión del propio pensamiento («yo pienso de que el aborto es un derecho de toda mujer», o «yo pienso de que la crisis económica se debe a la voracidad de los empresarios», &c.).
Una ministra del Gobierno llegó a «pensar» que el embrión de días o semanas no es todavía un «ser humano», como si la afirmación de que este embrión, como fase del desarrollo del cigoto humano –y no de ave, o de pez–, dotado de un programa genético, fuese una simple opinión y no un juicio científico, dogmático y apodíctico.
Al principio de octubre el gobernador del Banco de España, Sr. Fernández Ordóñez, recomendaba a las Comunidades Autónomas moderación en el gasto. Inmediatamente el presidente de la comunidad de Andalucía, Sr. Griñán, replicaba: «Tengo un gran respeto por el gobernador del Banco de España, pero exijo que el gobernador me respete a mí.» ¿Qué significa esta respuesta? Aparentemente una situación de anarquía: las recomendaciones del gobernador del Banco Nacional son «contestadas», es decir, no se las respeta jerárquicamente, y por tanto el gobernador está de más. Esta situación, es cierto, difícilmente puede percibirse como algo distinto de una situación de anarquía. Sin embargo, en el terreno causal, no cabe hablar de anarquía, porque el presidente de Andalucía no está negando el poder, sino afirmando el suyo propio, en materia de gasto, frente al poder de consejo del gobernador del Banco central.
Asimismo la poliarquía ha penetrado también en las escuelas filosóficas y aún en las científicas. No cabe hablar hoy siquiera de una oligarquía (o élite) de escuelas filosóficas que se reconocen mutuamente en medio de sus combates polémicos, argumentando las unas contra las otras después de conocer las posiciones del contrario: todo el mundo es filósofo y no necesita siquiera probar sus pensamientos. Basta que cada ciudadano emita enunciados fundados en su condición de ciudadano libre, dotado de derecho de opinión y capaz de exigir que su opinión sea, no sólo tolerada, sino respetada. Es cierto que ahora la poliarquía se aproxima a la anarquía; pero también es verdad que esta percepción de la anomia o de la anarquía invade incluso a los que asumen el papel de dirigentes de opinión, incluso de maestros, que se ven empujados a desistir de toda actitud polémica, limitándose a registrar fenomenológicamente la situación ambiente (muchas debates televisivos, de carácter político o económico, se ajustan al formato de la «ronda de opiniones»; el director del debate va dando la palabra a cada contertulio, y evita las disputas entre ellos, dejando al público democrático que elija la que más le guste).
Podemos hablar, por tanto, de una poliarquía resultante de un Estado con diecisiete tribunales superiores de justicia, que pueden dar sentencias diferentes sin que el Tribunal Supremo tenga de hecho posibilidad de casar las sentencias.
Es la poliarquía resultante de las decisiones municipales soberanas en materia de urbanismo, mobiliario urbano, rótulos de calles, ordenanzas sobre salas de espectáculos; es la autonomía soberana de los jurados, no ya sólo penales, sino dispensadores de premios o de honores contradichos por las tablas de valores asumidas por otros jurados. Y a todo esto hay que añadir la soberanía de los tribunales europeos, la soberanía de las iglesias o confesiones religiosas en el momento de emitir sus juicios de valor o sus normas. La coalición pactada de los poderes oligárquicos se logra mediante el consenso, o el conchabamiento de los poderes poliárquicos, que apelan constantemente a la tolerancia, al respeto, a los valores, como sustancias inconmovibles que están ahí, y a lo sumo solamente están en penumbra.
Ahora bien, la crisis de valores, o la crisis de las instituciones, que se percibe en el terreno de la práctica fenoménica, como hemos dicho, como resultado de un estado de anomia o de anarquía, no puede confundirse como si fuera el resultado de un decaimiento de la energía que impulsa las normas o las valoraciones, sino más bien como un episodio más del conflicto entre valores y normas en proceso de lucha soberanista. La variedad de tribunales (es decir, de centros del poder judicial cuasisoberano) puede causar en la gente una profunda inseguridad jurídica, que fácilmente se transformará en escepticismo y en anomia. Pero sería tanto como poner el carro delante de los bueyes el atribuir a la anomia o al escepticismo la inseguridad jurídica, y atribuir a la inseguridad jurídica el papel de causa de la variedad de sentencias de los tribunales de justicia.
La poliarquía o la oligarquía se corresponden a lo que en el campo de los valores o poderes religiosos llamamos politeísmo; la anarquía o la anomia se corresponde con el ateísmo o con el agnosticismo. Pero el politeísmo no es un ateísmo, aunque pueda aparecer como tal, cuando se contrapone al monoteísmo. Decía San Justino (Apolog., I, 6): «De ahí que se nos de también [a los cristianos] el nombre de ateos; y si de estos supuestos dioses [paganos] se trata, confesamos ser ateos, pero no con respecto del Dios verdaderísimo…».
9. Paralelos históricos y antropológicos de la España de la Constitución de 1978
Para concluir, cabe suscitar la cuestión del papel general que haya podido corresponder a las poliarquías o a las oligarquías, antes que a las anarquías y a las anomias, en el proceso de crisis, o incluso de colapso, de los cursos institucionales, y no ya tanto en épocas históricas, cuanto también en épocas consideradas como propias del campo antropológico. Es obligado acordarse aquí del común diagnóstico de la «autodestrucción» de la Hélade, no ya por anarquía o por anomia, sino por las Guerras del Peloponeso, que llevaron al límite, tras Alejandro, las rivalidades entre las Ciudades Estado, a un límite que facilitó la intervención de Roma.
Pero cuando nos enfrentamos a la situación política atribuible a la Grecia clásica acaso no nos encontramos ante un proceso histórico idiográfico, sino quizás ante un proceso antropológico múltiples veces repetido en situaciones y circunstancias muy diversas, que precisamente cabría definir como situaciones de poliarquía o de oligarquía, y no como situaciones de anarquía o de anomia. Nos referiremos únicamente, y en esbozo, al caso de la crisis (y colapso final) del pueblo polinesio que habitó la Isla de Pascua, desde el siglo VIII después de Cristo, y el caso de la crisis que colapsó el llamado imperio de los Mayas, hacía el año 1000, en la zona del Yucatán y adyacentes de la América central.
Dos crisis bien conocidas y popularizadas estos últimos años, no sólo por películas (recordamos Apocalypto, de Mel Gibson, 2006) o series televisivas, sino por libros tan famosos como el de Jared Diamond, un geógrafo de la UCLA, que practica una suerte de materialismo cultural sin necesitar de citar a Marvin Harris, principalmente su obra Colapso, por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen (2005).
Lo que podemos subrayar en el relato que Diamond nos ofrece de la sociedad polinesia que llegó a la isla de Pascua (que los europeos no descubrieron hasta que el holandés Jacobo Roggenveen la avistó un día de Pascua, 5 de abril de 1722), es ante todo el hecho (diferencial respecto de otras islas polinésicas de su entorno) de que los descendientes del grupo dirigido por Hotu Matua (el Gran Progenitor) se asentaron en esta isla volcánica de 106 km² poco antes del año 900, y dieron origen a una comunidad lingüística, cultural, religiosa y acaso política (que llegó a alcanzar las 30.000 cabezas).
Una sociedad organizada en once o doce clanes, asentados en otras tantas «cuñas» establecidas en el terreno con el arco en la costa y los vértices en el cráter volcánico de Rano Rarakoa, que utilizaron como cantera de la que salieron las casi cuatrocientas estatuas (moais) que se mantuvieron derribadas hasta hace muy pocas décadas, y las plataformas rectangulares (ahu) correspondientes.
Cada uno de los clanes que ocupaba las cuñas territoriales se sentían formando parte de un tronco común, lo que no excluía, antes bien, acentuaba, la competencia entre ellos y su autonomía para organizarse y tomar decisiones. Entre otras, la fabricación de los moai, que se supone que, como efectos de una emulación o competencia, fueron creciendo en tamaño y peso, desde los cuatro metros de altura y diez toneladas, hasta los diez metros y setenta y cinco toneladas, y, en un caso de estatua inacabada, veintiún metros y ciento veintisiete toneladas.
«A diferencia de ello [de la unidad común de los polinesios de Pascua, aunque organizados, diríamos desde la España actual, en una suerte de Estado de las Autonomías] tanto en la isla de Mangareva como en las islas Marquesas, de mayor tamaño, cada valle principal representaba una jefatura independiente, la cual estaba empeñada en una feroz batalla permanente contra las otras jefaturas.» Parece que la sociedad política de Pascua, en su época de esplendor, acentuó las autonomías de sus clanes que, sin embargo, se imitaban casi clónicamente los unos a los otros, fabricando estatuas gigantescas cada vez de mayor tamaño, como para reivindicar (sin perjuicio –decimos por nuestra parte– de su probable intención apotropaica) la primogenitura de Otu Matua: las estatuas estaban orientadas hacia el interior de la Isla, lo que podría tener algo que ver con los planes de navegación del Gran Progenitor, consistentes, al parecer, en avanzar con las canoas contra el viento dominante (uno de los argumentos que se oponen a la tesis defendida por Thor Heyerdahl, desde los tiempos de la Kon Tiki, cuando se pensaba, con el apoyo del gobierno chileno, que la colonización de Pascua procedía del continente americano, que a su vez habría recibido siglos antes, desde el Egipto faraónico, a los precursores de los fabricantes de los moai).
La crisis de esta sociedad polinesia habría culminado, en el terreno económico ecológico, principalmente, por la deforestación salvaje a la que cada clan autónomo sometía a los bosques (necesarios para el transporte de los moai), y a la liquidación de sus animales. Pero las causas de la crisis habría que ponerlas en la misma competencia entre las autonomías, que les obligaba a esta huida hacia adelante. Competencia que no habría por qué considerar como enteramente irracional, si es que cada una de estas autonomías, desde la conciencia de su soberanía, no tenía más remedio que incrementar el gasto de los bienes comunes de la isla para poder cumplir sus fines, su «destino». El colapso se produjo a medida en que los bienes fueron agotándose, en luchas fratricidas que culminaron con la demolición o derrumbamiento de las estatuas de unos territorios por los clanes vecinos. Desde la España actual no podemos menos de recordar las demoliciones o arrumbamientos de las estatuas de Franco, presentes en cada una de las diecisiete Autonomías. A Jared Diamond las demoliciones o arrumbamientos de los moai le recuerdan las demoliciones y arrumbamientos de las estatuas de Lenin y de Stalin en los años de Gorbachov y de Yeltsin.
Carece de fundamento, según esto, atribuir la crisis y el colapso final de la sociedad polinesia de Pascua a una degradación de su estructura debida a la anarquía o a la anomia. Anarquía y anomia que pudieron sobrevenir, sin duda, como subproductos terminales de las causas principales de la degradación, y que de acuerdo con la tesis mantenida en este rasguño, no sería otra sino la oligarquía, y, sobre todo, la poliarquía de los clanes.
Con mucho más detalle podríamos aplicar este «diagnóstico», si dispusiéramos de espacio, y sobre todo de tiempo, al caso de la crisis y colapso que tuvo lugar hace mil años en los territorios de Yucatán, Petén, Honduras, Guatemala, &c., ocupados por los mayas, varios siglos antes de la entrada de los españoles en aquellos territorios. El llamado «Imperio maya», ponderado en tiempos como arquetipo de sociedad pacífica, moderada y sabia, a la que ciertas catástrofes naturales o epidemias habrían conducido a la anarquía o a la anomia, no fue en realidad tal; fue, sin duda, una sociedad que alcanzó los catorce millones de cabezas, una cultura y una religión muy avanzada, y llegó a poseer la escritura. Pero este Imperio habría sido en realidad una sociedad organizada en reinos soberanos independientes, enfrentados mutuamente, porque ninguno de ellos logró la hegemonía ante sus vecinos. Así parece reconocerlo la investigación más reciente, según la cual el imperio de los mayas terminó agotándose en guerras salvajes, en prácticas de torturas repugnantes o de canibalismo.
Añadiríamos, por nuestra parte, al diagnóstico de Jared Diamond, que esa «espiral de competitividad» que condujo a los reinos mayas a su ruina, no tendría por qué entenderse como un proceso meramente psicológico y arracional, derivado del «anhelo de poder», puesto que este anhelo ha de sobreentenderse desde luego no en el sentido psicológico genérico, sino en el sentido específico del poder político (que por tanto presupone ya en marcha las instituciones políticas y su dialéctica, que determinan esa espiral de poder, y no recíprocamente).
Una dialéctica objetiva alimentada por las instituciones dadas en el sistema conflictivo en marcha. Instituciones cuyo ser (el ser de cada uno de los reinos) implica la necesidad de igualarse o superar a los demás, para que el complejo total de las autonomías pueda mantenerse. Esta es su dialéctica, que tiene ya poco que ver con el anhelo psicológico de poder genérico.
Prácticamente, y refiriéndonos a España: no se trataría tanto de moderar la velocidad del gasto que conduce a la crisis o al colapso de un Estado de autonomías mediante ejercicios espirituales o psicológicos que inviten al ascetismo y al ahorro; sería preciso desmontar el mismo sistema de las Autonomías en cuyo ámbito se genera fatalmente la crisis y el colapso. No estamos ante cuestiones psicológicas, sino ante cuestiones políticas
Fuente: http://www.nodulo.org/ec/2010/n104p02.htm
SPAIN. Noviembre de 2010