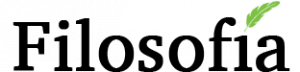A propósito de El arte como destino (Pintura y escritura en Ramón Gaya), de Miriam Moreno (ed. La Veleta, 2010).

Pintura y escritura en Ramón Gaya Desde finales del siglo XVIII el análisis filosófico de la pintura se encuadra en una disciplina académica, la estética, de cuño germano-idealista. En su postulado más ambicioso, los «románticos desenfrenados» ubicaban la facultad del sentimiento (introducida por Tetens y asumida por Kant) en el centro de sus sistemas de pensamiento, en tanto instancia en la que quedaban conciliados el orden de la necesidad y el de la libertad. Sin necesidad de considerar al juicio estético como bóveda del conocimiento, la conquista de la autonomía el arte encontró su reflejo práctico en la producción de las vanguardias, de mano de unos creadores espoleados igualmente por el triunfo de una lógica científico-progresista (positivista), que convirtió a la Historia en una serie catalogada de épocas e hizo de la auto-referencialidad el primer criterio de la verdad. Paradójicamente, la soberanía adquirida dio paso a una mentalidad de tierra quemada –vía abstracción– cuyo carácter hegemónico viene sepultando reincidentemente al arte sin haber dado paso a nada que se le parezca. Como es natural, la herencia secular de oficios y técnicas ha sobrevivido junto –lo que no resultaba tan obvio– a un modo tradicional, incluso atemporal, de afrontar y comprender las actividades estéticas. Un modo que, sin tener que restringirse a la mimesis como recurso pictórico básico, no expulsa a la naturaleza y la ética de su horizonte de referencias.
Pues bien, entre los principales representantes en España de esta visión a contracorriente destaca el pintor Ramón Gaya (1910-2005), figura a quien la filósofa Miriam Moreno ha dedicado una obra que es también un alegato por una lectura alternativa de la filosofía del arte, muy hispánica. Y ello por cuanto en nuestro país la pintura puede interpretarse como un acto filosófico en ejercicio, plagado en Gaya de tributos –esto, de homenajes– a un caudal cultural propio, carnal y místico, que hereda y restaura los rasgos de un pensamiento divergente al idealismo y, por ende, al de la modernidad artística. Pero que no por ello cancela su vocación de independencia, de establecimiento de su propia ley. Así, desde los primeros compases de su libro, Moreno subraya la oposición de Gaya hacia el llamado arte social, político o comprometido –vinculado en tiempos de la Guerra Civil al cartelismo y las técnicas de reproducción– tanto como hacia su deriva especuladora, al servicio del mercado, que intuyó en su decepcionante viaje a París. No obstante, tras una breve alusión a la estancia mexicana del pintor, que retomará más adelante, la autora se centra rápidamente en el meollo de su concepción artística, troquelada en 1952 por la llegada a Venecia y los escritos que se entreveran con su pintura. De entrada, nos encontramos ante una propuesta asistemática, en la que sobresalen una constelación de conceptos metafísicos (origen, naturaleza, sacrificio o límite) que al cabo se resuelven en una conclusión radicalmente terrenal, toda vez que la pintura se presenta como una extensión de la vida. De ahí que el pintor, más que imitar la realidad, reproduciéndola u ornamentándola en el lienzo, deba prolongarla, traspasándola. Deba, por ejemplo, conseguir que un retrato desborde al individuo, convirtiéndolo en anónimo. Se trata al fin de desvelar la realidad de acuerdo con una sensibilidad extrema de percepción («como el presentir la danza de una flor en crecimiento»): un sentido casi instintivo que arraiga en nuestra animalidad profunda, según la clave del «animal sentimental».
En este punto, se hace preciso acudir a la filosofía de Unamuno y remontarla –vía vitalismo– hasta Nietzsche. La autora recalca de hecho la influencia que tuvo la obra del alemán en España, incidiendo en el acento esteticista que desprende El nacimiento de la tragedia. Huelga recordar la equivalencia que Nietzsche sugería entre el nervio creativo y las fuerzas naturales –simbolizada en la embriaguez dionisíaca– al punto de elevar el arte a principio ontológico: «sólo como fenómeno estético se interpreta y justifica la existencia humana y el mundo». Bajo su estela, Moreno procede a una incursión por la pintura de Gaya en la que cobran fuste las nociones de espíritu y eternidad. De esta manera, al igual que lo que le sucede al contemplar el gran arte, la mirada del pintor desestima la ascendencia determinista de la historia sobre las obras, pues estas pertenecen a un tiempo único, al «ancho presente» del que hablaba María Zambrano. No es cuestión de mitificar de pasado; lo decisivo radica en preservar el instinto primitivo, anímico-orgánico, del que brota el espíritu del arte, la vida del espíritu, donde convergen como en un acorde musical lo físico y lo divino. Gaya restituye así al arte de su carácter sagrado, matizando sus ambiciones de autonomía como «fin en sí mismo» y supeditándolo a un objetivo de depuración y reconstitución de la realidad. Un anhelo que toma forma de ascesis estilística (en rigor, de –aroma») y entronca con la tradición mística española y la voluntad de transparencia de Velázquez y Juan Ramón Jiménez («que no sobre y no falte nada; sobre todo que no sobre»). La autora llega incluso a recurrir al concepto de lo numinoso en Rudolf Otto para perfilar el significado de la emoción mística, en la que germina el pulso artístico. Ahora bien, confinados a la pintura de Gaya estaríamos siempre ante una sacralidad mundana, inmanente, cabría decir: materialista, al menos en el mismo sentido en que también lo es la filosofía de Spinoza o Unamuno{1}. A esta exégesis –sin duda arriesgada, pero no improbable– nos invita el propio pintor cuando afirma que «las obras son la corporeidad necesaria para que aparezca el espíritu [porque] el espíritu para nacer necesita carne» (pág. 72). Unas palabras que, sedimentadas en la propensión de «perseverar en el ser», recuperan la idea unamuniana de que la fe en Dios consiste en crearlo, divinizando la naturaleza; dicho de otro modo: que «la carne se hace verbo, no al revés» (Pedro Insua).
Tal aproximación a la espiritualidad, que encaja genéticamente con la noción de materia, supone una impugnación en toda regla de los fundamentos cartesianos del idealismo, una superación del dualismo alma/cuerpo que también encuentra acomodo en el realismo vital de Zambrano. No tanto sin embargo en el racio-vitalismo de Ortega, en cuya filosofía del arte se deja notar el influjo de la fenomenología y, más en concreto, de la tesis de Wilhem Worringer, opuesto a la teoría de la empatía sentimental. Este profesor alemán defendió el recurso a la abstracción como tendencia artística primordial, por encima de la representación natural propia de la sensibilidad afirmativa –politeísta y panteísta– del sur de Europa. En cambio, la expresividad abstracta, vinculada al temperamento nórdico y aun surgida de sensaciones de angustia, lograría rebasar el plano espacio-temporal, alcanzando su estilización más acabada en el formalismo geométrico. Dicha postura, cuya aparente objetividad encubre una absoluta pleitesía al dominio de la subjetividad cognoscente{2}, queda sistematizada en la doctrina evolutiva de Ortega, para quien la historia del arte plasma el paso del realismo sentimental a un afán de abolición de las formas vivas, que rompe inexorablemente con la tradición. Un movimiento que esgrime la máxima iconoclasta del cristianismo oriental, formulada por Porfirio: «Omne corpus fugiendum est». («Hay que huir de todos los cuerpos»). Y que, en todo caso, impone el acatamiento a una concepción histórico-lineal del tiempo, que ha acelerado su ritmo hasta «salirse de quicio» en el contexto agónico del siglo xx. El despliegue de esta lógica nos conduce al mundo desencantado descrito por Max Weber y en el que seguimos instalados: a la expectativa de la última novedad inédita, de las «actualidades sucesivas» aunque justo por ello constantemente justificadas en el marco del sentido progresivo de la Historia.
El propósito de Gaya se sitúa en las antípodas de tal perspectiva, defendiendo la posibilidad de una pintura que atraviese las categorías históricas, devolviendo al presente la vida del pasado, que es lo que en efecto le sucede al contemplar Las Meninas de Velázquez, «infinitamente más moderno que todo lo que acabo de ver en París». Bajo esta óptica, Moreno advierte en los Homenajes pintados durante su exilio mexicano una propuesta para afrontar el tiempo artístico sin determinismos prefijados, a la manera de las rememoraciones en Walter Benjamin (no tan alejadas por cierto del enfoque del propio Marx cuando afirmaba que «el arte griego transciende el modo de producción esclavista y su vigor llega hasta nosotros»). Por fin, reuniendo al conjunto de ideas espolvoreadas a lo largo del texto, la autora sintetiza la estética de Gaya como una actividad a la vez libre y necesaria, un destino ineludible pero elegido que tanto recuerda a la noción de libertad en Spinoza («conciencia de necesidad»), así como a la facultad unificadora que los románticos otorgaron al arte. Recordemos que, más allá del conocimiento angular que propiciaba el arte, Schelling se refería a una «naturaleza espiritualizada» como idea-límite del mundo (Urgrund o fundamento sin fondo más allá de los fenómenos y el subjetivismo). Quizá la pintura de Gaya, más allá del personalismo y del tiempo histórico (no del «intra-histórico»), nos esté convocando por otro camino a un lugar similar: por el camino del realismo místico español –místico pero anti-idealista–.
{1} A este respecto, remitimos al estudio en marcha presentado en marzo de 2014 por Pedro Insua (El materialismo de Unamuno), que inspira las siguientes líneas y que a su vez conecta con el ensayo dedicado a Spinoza del profesor Vidal Peña (1974).
{2} La objetividad ideal, identificada en Husserl con la racionalidad humana, se sostiene a partir de una interpretación no contingente (o histórica) de nuestras estructuras psicológicas. Solo así queda resguardada la carga de sentido de tal racionalidad. Ello no obsta para que su sede original resida en nuestra subjetividad cognoscente. Cabe preguntarse si la fenomenología, adosando al entendimiento una instancia superior a la del resto de saberes, no es sino el producto de la «fiebre autonomista» que, aplicada sobre la filosofía, cautivó en el xix a todas disciplinas.
Fuente: http://www.nodulo.org/ec/2014/n153p11.htm
El Catoblepas • número 153 • noviembre 2014 • página 11
1º de diciembre de 2014. ESPAÑA