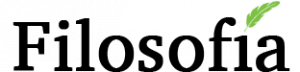Con motivo de la celebración de la Mesa de Discusión sobre los 500 años de redacción de El Príncipe, en el Seminario de Problemas y aspectos del mundo contemporáneo.

Nicolás Maquiavelo: 1469–1527
Preámbulo
Para los efectos de ponderar y situar a Maquiavelo y su obra en una escala justa y equilibrada, a quinientos años de haberse redactado libro tan distinguido por la tradición como El Príncipe, creemos necesario disociar dos momentos o planos: un momento teórico y un momento histórico político o, en realidad, geopolítico.
En el primer momento, Maquiavelo se nos ofrece como el gran teórico de la fenomenología del poder, de la razón de Estado y como acabada muestra o encarnación de la pasión política. Aquí es Maquiavelo el astuto y meditativo aunque desencantado canciller florentino, el hombre de Estado pensador de la alta política y que desprecia por igual al político menor y vanidoso, al demagogo puritano y moralista y al retórico y acaso ingenuo humanista ciceroniano.
En el segundo momento o plano, Maquiavelo queda situado en un tiempo y un lugar, a saber, el proceso de transformación de los reinos medievales europeos en imperios universales a partir del descubrimiento de América, por cuanto al tiempo histórico, y la ciudad de Florencia por cuanto al lugar, ofreciéndosenos en este caso dislocado o fuera de la tendencia fundamental de la historia universal. En este segundo plano la relevancia de Maquiavelo queda muy matizada y reducida, acercándonos incluso a la posibilidad de considerar como exageración desmedida el interés que durante tantos siglos se le ha dado a él y su obra.
Porque ni Florencia ni Italia habrían de ser, ni durante la vida de Maquiavelo ni en las décadas sucesivas, el teatro de operaciones de la alta política Europea y mundial. El teatro de operaciones en donde la verdadera razón de Estado se iba a acuñar en toda su complejidad sería y fue el imperio español. Su epicentro fue Madrid, ciudad cuya creación obedeció, precisamente, como bien dijo el mexicano Jaime Torres Bodet, a razón de Estado.
Ha habido una gran incomprensión en torno de Nicolás Maquiavelo. El problema no ha sido teórico, ha sido político, histórico e ideológico.
En lo que sigue,hemos acomodada nuestras consideraciones I y II en el primer plano, dejando la tercera en el segundo.
I
Fenomenología del poder y la pasión política
Su triste fama ha hecho de él un maestro del mal o del cinismo de una forma inequívoca y categórica, y acaso como con ninguna otra figura de la historia ha ocurrido jamás. Para T. S. Eliot no ha habido hombre tan grande –tormento de jesuitas y calvinistas, ídolo de los Napoleones y los Nietzsches, modelo de un Mussolini o de un Lenin, nos dice– al que se le haya malentendido tan completamente. Rafael del Águila lo dice, por su parte, con un poco quizá de demasiada crudeza: si alguien lee a Maquiavelo, o peor aún, si alguien es un maquiavélico, se trata sencillamente, y fuera de toda duda, de un cerdo sin escrúpulos.
El contraste entre semejante y vulgar reduccionismo –Del Águila lo sabe, y su exageración es planteada para hacerlo evidente– y la cantidad de escritos, estudios y tratados, provenientes de tan distintos y variados tiempos y tradiciones –la escuela italiana de un Croce, un Gramsci, un Chabod o un Viroli; la escuela de Cambridge de un Pocock o un Skinner; la alemana de un Meinecke o la de Chicago de Leo Strauss; la escuela francesa de un Althusser, o de Lefort– es verdaderamente abrumador, constatación de la ignorancia que tanto en este como en muchos otros terrenos se distingue como la marca de nuestro tiempo democrático, en el que cualquier opinión vale por el simple hecho de ser una opinión individual, al margen de que quien la vocifere sea un imbécil o un irritante literato asistemático y diletante, y al margen, también, de la verdad que con la solidez de una roca estableció Platón hace más o menos veinticinco siglos según la cual «el que sabe no opina», pues la opinión (doxa) está en el extremo contrario del conocimiento (episteme).
Y es que para mí, en una línea muy similar a la de Eliot, en el sentido de que la suya es una historia de recurrentes y acumulativos malentendidos, lo que representa Maquiavelo sobre todo es la encarnación de la pasión política y del amor por el conocimiento de la verdad efectiva de las cosas. O para ser más precisos: la pasión por la alta política, que no es lo mismo. La pequeña política, es decir, la política de la intriga, el cálculo vil y la afanosa búsqueda desnuda de la fama personal, es vulgar y contingente, espasmódica evanescencia. La alta política, en cambio, que es la que tiene que ver con el ejercicio de la fuerza y el poder, con la formación de nuevos estados o con la lucha por mantener un orden determinado, con la guerra y con la muerte en definitiva, es trágica y, por tanto, solemne y catedralicia. El plano de la pequeña política está lleno de políticos que ríen; en el de la alta política la risa es una rareza. O es en todo caso, si es que se da, una risa amarga, de pesimismo alegre, como decía Vasconcelos. Porque ¿cómo reír ante la guerra o la revolución? ¿Cómo reír ante el fracaso de un intento de golpe de estado revolucionario pensado estratégicamente para la construcción de un nuevo orden o de un nuevo régimen?
Ocurre entonces que Maquiavelo lo que examina especialmente, nos dice Antonio Gramsci en sus Notas breves sobre la política de Maquiavelo, son cuestiones de gran política: creación de nuevos Estados, conservación y defensa de estructuras orgánicas en conjunto; cuestiones de dictadura y hegemonía en gran escala, o sea en toda el área estatal (Cuadernos de la cárcel, tomo 5, Era, México, 1999, p.20). Drama y pasión histórica se nos ofrecen entonces como coordenadas fundamentales de la lectura gramsciana de Maquiavelo, quizá la más orgánicamente precisa y justa de cuantas existen, porque hizo de él no un teórico genérico de la política sino un apasionado político italiano, intentando persuadir al pueblo para hacerlo consciente, en su justa escala dramática, de una necesidad histórica que se abre paso a la vista de una impotencia política, haciendo de su letra impresa la letra viva de un manifiesto o de una proclama:
La característica fundamental del Príncipe –nos dice Gramsci, parágrafo I de sus Notas breves…–, es la de no ser un tratado sistemático sino un libro «vivo», en el que la ideología política y la ciencia política se fusionan en la forma dramática del «mito». Entre la utopía y el tratado escolástico, las formas en que la ciencia política se configuraba hasta antes de Maquiavelo, dieron a su concepción la forma fantástica y artística, por la que el elemento doctrinal y racional se encarna en un condottiero, que representa plástica y «antropomórficamente» el símbolo de la «voluntad colectiva». El proceso de formación de una determinada voluntad colectiva, para un determinado fin político, es representado no a través de disquisiciones y clasificaciones pedantes de principios y criterios de un método de acción, sino como cualidades, rasgos característicos, deberes, necesidades de una persona concreta, lo que hace actuar la fantasía artística de quien se quiere convencer y da una forma más concreta a las pasiones políticas.
El centro en torno del que gravita entonces la obra maquiaveliana, la pasión maquiaveliana, es el problema de la representación y la encarnación del poder y de la dirigencia en su relación con el pueblo. Es una fenomenología de la relación pueblo–líder, pasada por la matriz fundamental de la milicia como troquel de homologación nacional y como fundidora de la voluntad colectiva. Cuestión ardua y abstracta en extremo la de la representación del pueblo y la de su correspondiente cristalización en la figura del líder que encarna el poder. Porque ¿cómo referirse al pueblo? ¿Como plebs, como vulgus o como populus, según se preguntaban, por ejemplo, durante la revolución francesa? Siempre abordada pero nunca resuelta de manera conclusiva, el de la representación/encarnación del poder político es una disputa que se sitúa ya en el terreno más fino de la filosofía política y de la teología política en el sentido de Schmitt, que distingue la democracia por elección de la democracia por identificación o por acclamatio, abriendo con ello, nos parece, un fértil ámbito de indagación sobre las posibilidades de configuración, representación y encarnación del poder político, y de su par dialéctico: la acclamatio popular, en el mundo católico frente al protestante.
Porque Maquiavelo, situado en una escala estratégica, es decir, de alta política, y en medio del marasmo, el caos y la tormenta, advierte el riesgo de un vacío catastrófico en la realidad histórica de un pueblo en estado de disipación y discordia que se despliega ante sus ojos; un vacío que es preciso llenar de inmediato y con urgencia, sabedor de que, en política, el vacío permanente, en efecto, es un imposible ontológico –lo que nos remite al problema de la ocupatio de los estoicos: al problema de la ocupatio política, podríamos decir–:
El Príncipe de Maquiavelo podría ser estudiado como una ejemplificación histórica del «mito» soreliano, o sea de una ideología política que se presenta no como fría utopía ni como doctrinario raciocinio, sino como una creación de fantasía concreta que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado para suscitar y organizar en él la voluntad colectiva. El carácter utópico del Príncipe está en el hecho de que el «príncipe» no existía en la realidad histórica, no se le presentaba al pueblo italiano con características inmediatamente objetivas, sino que era una pura abstracción doctrinaria, el símbolo del jefe, del condottiero ideal; pero los elementos pasionales, míticos, contenidos en todo el breve volumen, con tono dramático de gran efecto, se resumen y cobran vida en la conclusión, en la invocación de un príncipe «realmente existente». En todo el libro Maquiavelo trata de cómo debe ser el Príncipe para conducir a un pueblo a la fundación del nuevo Estado, y el tratamiento se conduce con rigor lógico, con desapego científico: en las conclusiones, Maquiavelo mismo se hace pueblo, se confunde con el pueblo, pero no con un pueblo «genéricamente» entendido, sino con el pueblo al que Maquiavelo ha convencido con su tratado precedente, del que él se vuelve y se siente conciencia y expresión, se siente idéntico: parece que todo el trabajo «lógico» no es más que una autorreflexión del pueblo, un razonamiento interno, que se hace en la conciencia popular y que tiene su conclusión en un grito apasionado, inmediato. La pasión, de razonamiento sobre sí misma, se reconvierte en «afecto», fiebre, fanatismo de acción. He ahí por qué el epílogo del Príncipe no es algo extrínseco, «pegado» desde fuera, retórico, sino que debe ser explicado como elemento necesario de la obra, incluso como el elemento que refleja su verdadera luz sobre la obra y hace de ella como un «manifiesto político». (Notas breves, pp. 13 y 14).
Federico Chabod cifra en un mismo registro de intensidad dramática la capacidad teorética y la voluntad práctica de Maquiavelo. Paradoja tremenda en la que desemboca su vida en todo caso, nos dice, corriendo la misma suerte que el monje incontrolable de Savonarola cuyas mentiras había señalado con tan fría y despiadada ironía:
Nicolás se mantiene apartado; solo e indiferente sigue, desde el rincón más lejano de la plaza, con leve sonrisa irónica, los variados aspectos de la pasión banderiza, descubriendo, por debajo de la apariencia divina, el motivo humano que inspira la prédica del monje, analizando con fría seguridad sus mentiras y revelando, sin vacilaciones, la lastimosa incapacidad del pueblo que fluctúa entre un partido y otro, ora plegándose a las órdenes de Roma, ora dejándose atrapar de nuevo por el veloz y rutilante desfile de las imágenes que evoca ese reformador tan poco fácil de domar. (Federico Chabod, Escritos sobre Maquiavelo, ‘Introducción a El Príncipe’, de 1924; México DF, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 15)
Pero, como él, aunque si bien no en la hoguera, terminó incomprendido y solo. Porque por supuesto que Maquiavelo no podía prever en aquella coyuntura que, a su vez, y a poca distancia en el tiempo, también él habría de predicar, incomprendido y ridiculizado; que, a su vez, invocaría las imágenes bíblicas para infundir a su exhortación la amplitud y austeridad de la amonestación divina; ni, finalmente, que se admonición acabaría en la condena práctica, así como la profecía de Savonarola se perdió en la tranquilidad de la muerte. (p. 16)
Su método era no obstante distinto: el monje negaba desde la pureza o impecabilidad moral para, desde ahí, intentar construir; el canciller se plegaba al curso efectico de las cosas, encarando el mal y construyendo entre medio de las fuerzas en colisión, diaméricamente. La pasión política se nos ofrece, eso sí, colmando también su estatuto ontológico según el retrato que Chabod nos ofrece.
En Nicolás, la capacidad lógica, que se revela en la seguridad y exactitud de la urdimbre teórica, así como la conciencia profunda de la realidad, muy viva en esa su perfección del análisis humano, se consuman y convierten en pensamiento vivo, orgánico y total sólo a través de su prepotente e inagotable imaginación. Muy distinta, en verdad, de la de Savonarola, la cual, originada en un acto de rebelión más o menos sentimental contra la historia, únicamente consigue edificar a partir de la negación, mientras que la otra, aceptando la resultancia de los tiempos, la somete a una potencia de desarrollo nueva; pero, en definitiva, también es imaginación. Contenida y aclarada, por otra parte, en virtud de un apasionado amor por la creación política, oscuro acto del pensamiento del que surgen insospechados desarrollos de los datos de la realidad: por donde Maquiavelo, en lo que respecta a su carrera práctica, en medio de las peripecias de sus cargos, se nos presenta, no ya como el diplomático, en el sentido que la palabra tenía en el siglo XV, sino como el estadista que Italia no había conocido en mucho tiempo. (p. 16)
Claude Lefort nos aporta otro componente de gran interés en esta fenomenología del poder que Maquiavelo deja a la posteridad: la estrategia y el estratega o estrategos soberano de sí, es decir, de su conducta en tanto que guiada por el principio del ejercicio y el mantenimiento del poder y, por tanto, soberano también de su circunstancia política objetiva. ¿Qué es el maquiavelismo en el folclore de la mentalidad moderna? ¿Qué es un personaje maquiavelizante? ¿Qué una empresa o un destino maquiavélico?, se pregunta así Lefort en su penetrante trabajo Maquiavelo. Lecturas de lo político (original de 1972, traducción al español en Trotta, Madrid, 2010).
Aunque en el maquiavelismo quepan la perfidia y la mala fe, ninguno de estos dos conceptos lo agota: el pérfido puede ser cobarde, el hombre de mala fe puede no estar cierto de su propio objetivo; a ambos les falta, o al menos no les está necesariamente dada, la voluntad consciente de utilizar la traición o la mentira como un medio en vista de un fin deliberadamente propuesto. El maquiavelismo implica, en primer lugar, la idea de un dominio de la conducta. Es maquiavélico quien hace el mal voluntariamente, quien pone su saber al servicio de un designio esencialmente dañino para el prójimo. No se podría serlo, pues, como se es astuto o engañador: por temperamento. Si comprende la astucia, ésta es metódica; si comprende el crimen, éste lleva el signo de una operación rigurosamente ajustada a la intención del agente, o transparente a sí misma… Dicho brevemente: el hombre maquiavélico es considerado como un estratega; pero como un estratega que utiliza siempre estratagemas. Actúa conforme a un plan conocido por él solo, haciendo de suerte que sus víctimas caigan en las trampas que él les ha tendido astutamente. Con el cálculo y la astucia, el principio del secreto gobierna su acción… El hombre maquiavélico es soberano. Frente a él, todos los hombres son inocentes, ignorantes del papel que les ha sido reservado en la intriga que él ha concebido…El maquiavelismo no puede dejar de verse acompañado –creemos– por una puesta en escena que saca a plena luz, en el momento decisivo, el dominio total del actor, y no solamente su fuerza o su habilidad frente a sus víctimas. (pp. 13 y 14).
Leyendo esta caracterización del maquiavelismo hecha por Lefort es imposible no pensar en la fantástica dramatización que Paolo Sorrentino hizo de Giulio Andreotti, ese Maquiavelo católico que hizo girar en torno suyo al sistema político italiano entero durante el último tramo del siglo XX, en su película Il Divo, de 2008 –y con magistral personificación de Andreotti a cargo de Toni Sevillo–. Tómese nota de los rasgos del maquiavelismo de Lefort para interpretar el siguiente fragmento del guion de Sorrentino, cuando pone en boca de Andreotti esto:
Livia, tus ojos vivaces me deslumbraron una tarde de verano en el cementerio. Elegí ese extraño lugar para pedirte matrimonio. ¿Recuerdas? Sí, ya sé, lo recuerdas. Tus inocentes, vivaces, y encantadores ojos no sabían, no saben ni sabrán. No tienen idea de los hechos que el poder debe cometer para asegurar el bienestar y el desarrollo del país. Por demasiado tiempo ese poder fui yo. La monstruosa e impronunciable contradicción: perpetrar el mal para garantizar el bien. La monstruosa contradicción que me hizo cínico. Tus vivaces e inocentes ojos no conocen la responsabilidad. La responsabilidad directa y la indirecta por toda la carnicería en Italia desde 1969 a 1984, que dejó exactamente 236 muertos y 817 heridos. A todas las familias de las víctimas les digo que confieso. Confieso que fue mi culpa, mi culpa, mi grandísima culpa. Lo diré, aunque no sirva de nada. El caos para desestabilizar el país. Para provocar terror. Para aislar a los extremistas y fortalecer los de centro como el Demócrata Cristiano. Se le llamó la «Estrategia de Tensión». Sería más correcto decir «Estrategia de Supervivencia». Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, el querido Aldo,por vocación o necesidad, todos amantes de la verdad. Todas las bombas detonadas en silencio. Y todos ellos pensando que la verdad es lo correcto. Pero esto es el fin del mundo. No podemos permitir que se destruya el mundo en el nombre de lo que creemos correcto. Teníamos un deber, un deber divino. Debemos amar a Dios profundamente para entender cuan necesario es el mal para lograr el bien. Dios lo sabe, yo también lo sé.
(Véase nuestro artículo El mal y el catolicismo político, El Catoblepas, 121, marzo 2012).
II
Razón de Estado
En el más circunscrito ámbito de la teoría política, la tradición ha hecho de él la figura con la que se perfila de manera más nítida y decantada la idea o doctrina de la razón de Estado. La razón de Estado, dice Friedrich Meinecke en su fundamental La idea de la Razón de Estado en la Edad Moderna, de 1924, es la máxima del obrar político, la ley motora del Estado. Es la que dice al político lo que tiene que hacer para mantenerlo sano y robusto. El nervio de la cuestión es un nervio trágico, y ya Aristóteles lo sabía: el hombre en general, y el hombre político en particular, no puede aspirar a ser un hombre completamente justo o completamente bueno, tan solo un hombre prudente.
El pivote de la razón de Estado es así, entonces, un vértice trágico, porque es ahí donde se define en su más cruda dureza y concreción la necesidad política. Y es que en política no toda necesidad es legal o moral o ética. La patria puede también ser salvada, en el límite, con la ignominia. Ya lo dijo Andreotti: perpetrar el mal para garantizar el bien. La monstruosa contradicción. El estadista es por tanto el hombre que hace el sacrificio trágico entre el fuero individual y el interés del Estado.
Entre cratos y ethos –dice Meinecke–, entre el obrar movido por el afán de poder y el obrar llevado por la responsabilidad ética, existe, en las alturas de la vida política, un puente, a saber, la razón de Estado, la consideración de lo que es oportuno, útil, provechoso, de lo que el Estado tiene que hacer para alcanzar en cada circunstancia el optimum de su existencia. Aquí radica la enorme significación del problema de la razón de Estado, una significación no sólo histórica, sino también filosófica, y que hasta ahora no ha sido suficientemente discutida. En este puente, en efecto, se echa de ver con especial claridad las terribles e inquietantes dificultades que encierra en la vida humana la simultaneidad de ser y deber ser, de causalidad e ideal, de naturaleza y espíritu. La razón de Estado es una máxima del obrar de enorme ambivalencia y escisión; posee un lado vuelto hacia la naturaleza y otro vuelto hacia el espíritu, y tiene, si así puede decirse, un núcleo en el que se entremezclan y confunden lo perteneciente a la naturaleza y lo perteneciente al espíritu.
Pensar en términos de conflictos internos y de problemas trágicos dispuestos en un plano de despliegue histórico o de larga duración política presupone una mentalidad refinada y dialéctica, por estratégica y de segundo o tercer grado. La escala del Estado no es la misma que la escala individual. Esta es la razón por la que el político –no se diga el estadista– es un hombre fundamentalmente solo. La vida del Estado desborda al individuo, que pasa a ser, en el estricto terreno de la acción política, operacional. Pero para ser operacional es preciso manejar abstracciones, clasificaciones. El trabajo del análisis político es el de clasificar las fuerzas en presencia, y el de definir, en un marco de temporalidad determinado y perentorio, quién es tu amigo, quién tu enemigo, y por dónde pasa la línea de demarcación entre ambos. Una vez definida una coyuntura política en función de la correlación de fuerzas que la constituye, se identifica dentro de esa dinámica la relación entre fortuna y virtud para buscar luego la manera de dominar esa relación. Si la resultante es favorable, y la ocasión propicia, se actúa con la fuerza necesaria para hacer que el acontecimiento en cuestión pueda durar en el tiempo. Fortuna, virtud y necesidad conforman, podríamos muy bien decir, la ecuación fundamental del estratega político. Dice Meinecke:
En el sentir de Maquiavelo, la virtú tenía el pleno derecho a echar mano de todas las armas, a fin de dominar la fortuna. Se ve, fácilmente, que esta doctrina que, a primera vista, puede parecer dualista, en el fondo y en su esencia surge de un monismo ingenuo que convierte en fuerzas naturales todas las potencias vitales. Esta doctrina había de convertirse en la presuposición necesaria para el descubrimiento de la esencia de la razón de Estado por Maquiavelo. Para llegar a él, era necesaria otra doctrina, sobre la que él meditó con tanta claridad y consecuencia como sobre la teoría de la lucha entre la virtú y la fortuna. Es la teoría de la necessitá. Virtú, fortuna y necessitá son tres palabras que en sus escritos resuenan una y otra vez con un eco metálico. Ellas, y quizá también su estribillo de los armi propie, en el que él condensa la suma de las exigencias militares del Estado, muestran hasta qué punto Maquiavelo sabía concentrar toda la riqueza de sus experiencias e ideas, cómo todo el grandioso edificio de su espíritu descansaba en unos pocos principios fundamentales, sencillos pero poderosos. La virtú y la necessitá se encuentran en Maquiavelo en una relación semejante a la que mantienen en la filosofía moderna la esfera de la causalidad, que es la que suministra los medios y posibilidades para la realización de aquéllos. Si la virtú era aquella fuerza viva de los hombres que creaba y mantenía los Estados, dándoles sentido y significación, la necessitá es, en cambio, la fuerza causal, el medio para dar a la masa inerte la forma requerida por la virtú.
III
La verdadera incomprensión y la verdadera razón de Estado

Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares: 1587–1645«Sin Flandes no hay nada.»
La verdadera razón de Estado se definió en las esferas de la alta política del imperio español.
Ahora bien, hemos dicho que Maquiavelo escribe desde una situación histórica de impotencia política. ¿Qué tipo de impotencia es, y a qué escala se da? La respuesta nos ofrece otro contraste, que remite a una incomprensión –o tergiversación– de mayor envergadura y de un alcance que es ya histórico–universal, y en esta ocasión desfavorable de todo punto a la fama de Maquiavelo, que cobra una relevancia definitivamente menor, por no decir insignificante. No importa que haya sido o no un maestro del cinismo o del mal, ni que sea, o no, un cerdo sin escrúpulos. Tampoco importa tanto que haya sido él, entre –por lo demás– muchos otros en el mundo de la antigüedad clásica, el que separó la política de la moral o de la ética: ya Tucídides sabía, por ejemplo, que no se puede gobernar una ciudad sin mentirle; y Tácito, por su parte, había hecho ya la desencantada advertencia sobre la inevitabilidad de convivir con el mal entre nosotros, y que nadie se escapa en realidad de la responsabilidad de la corrupción y la tiranía en la ciudad.
Se advierte más bien un hecho quizá más insólito y escandaloso que el derivado de la incomprensión vulgar de Maquiavelo. Ese hecho es el siguiente: Maquiavelo vivió en un lugar –Florencia– que había sido desplazado por entero de la marcha general de la historia universal, que se desplegaba, en el tránsito del siglo XV al XVI, en el sentido de la configuración orgánica de lo que luego ha sido denominado como Antiguo Régimen, es decir, en el sentido de la transformación de los reinos medievales en imperios universales a partir del descubrimiento de América.
Esto significa que el verdadero acontecimiento del tiempo en que vivió Maquiavelo no estaba sucediendo en Italia sino en España y América, en el orbe hispano–atlántico. En enero de 1516, tres años después de redactarse El Príncipe, moría Fernando el Católico, quedando su nieto Carlos de Austria o de Habsburgo, hijo de Juana I de Castilla y Felipe I de Habsburgo («el hermoso»), como legítimo heredero bajo el título de Carlos I, y en un lapso breve de tiempo bajo el de Carlos V. Rey de España y Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ni más ni menos. En pocos años, entre 1516 y 1520, este hombre sería heredero, por vía paterna, de la soberanía de los Países Bajos y los territorios austríacos y, por la materna, de los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, Islas Canarias, las Indias, Nápoles y Sicilia.
En el mapa europeo de los tiempos de Maquiavelo Florencia, políticamente hablando, no es absolutamente nada. O en todo caso es poco menos que el mito genial que ha perdurado a través de los siglos, organizado sobre todo por Burkhardt, padre del mito de la cultura del Renacimiento en Italia, es decir, del mito del humanismo renacentista interpretado como corte radical respecto de la Edad Media y la Contrarreforma. Se trata de un mito de notable prestigio y pregnancia que recorre todo el siglo XIX y buena parte del XX, y que, sobre todo desde suelo alemán –tierra del mito de la Cultura–, se ha situado en el núcleo del que se desprenden las líneas de interpretación de la historia y de la política en un sentido moderno–ilustrado–protestante.
Elena Ronzón lo explica con claridad en Sobre la constitución de la Idea moderna de Hombre en el siglo XVI: el «Conflicto de las Facultades» (Fundación Gustavo Bueno, Cuadernos de Filosofía, Oviedo, 2003):
Fue en 1860 cuando Burckhardt publicó su clásica obra La cultura del Renacimiento en Italia. Sostuvo allí la tesis, ya clásica también, de que, entre otras muchas cosas, el Renacimiento (que es, desde luego, el italiano) habría supuesto el «descubrimiento del hombre». Esta tesis de Burckhardt, que incluye muy especialmente la idea de individualidad, se inscribía, además, en una interpretación general que oponía marcadamente el Renacimiento a la Edad Media, subrayando, por ejemplo, el espíritu pagano de los nuevos tiempos frente a la religiosidad medieval. (pp. 15 y 16)
Este es el núcleo, como hemos dicho ya, del que se desprenden y dibujan las reconstrucciones histórico–políticas e ideológicas no ya nada más de la historia política y cultural europea, sino sobre todo de la historia de la filosofía. Es la semilla Burckhardt, digámoslo así, que al implantarse en suelo alemán germinó en floraciones diversas, de las que Ronzón nos da cuenta como sigue:
Así, Dilthey, en los estudios que forman parte de aquel volumen que en su traducción española fue titulado Hombre y Mundo en los siglos XVI y XVII (1914): muy especialmente, en el capítulo titulado «La función de la antropología en los siglos XVI y XVII» (1904). Allí, contraponiendo los nuevos tiempos a la Edad Media, subraya Dilthey la centralidad del hombre como tema literario o artístico y como objeto de conocimiento. En el mismo sentido van orientadas las tesis de Cassirer en su obra Individuo y Cosmos en la filosofía del Renacimiento (1927). Y asimismo, las conocidas fórmulas de Erich Fromm en su célebre obra El miedo a la libertad (1942). Fromm, que recoge con especial entusiasmo los planteamientos de Burckhardt, subraya sobre todo el advenimiento de la autoconciencia, el individualismo y la libertad, como rasgos característicos de ese «hombre moderno», indisociable también del capitalismo o de la Reforma, como acaba por afirmar incorporando en ese punto las conocidas tesis de Max Weber. (pp. 16 y 17)
Años después, confundido en el mismo embrollo provocado por Burckhardt, aparecería Foucault con su célebre tesis de que «el hombre» es una «invención moderna», repetida hasta el cansancio por la legión de pedantes que se organizó en torno de su obra. Gustavo Bueno, criticando a Foucault –acota Ronzón–, sostiene que lo que en realidad aparece en la época moderna no es el hombre sino la antropología, además de que, en el cómputo de los siglos, el proceso en cuestión esanterior al señalado por Foucault, que es el siglo XVIII, según él.
Pero es que fue antes: fue en el XVI, a partir, en efecto, del descubrimiento de América. El teatro de operaciones no ya nada más político o geopolítico, sino filosófico, habría de ser, y fue, lo hemos dicho ya, el hispano–atlántico. Es en España y América, en el orbe de la Contrarreforma católica ni más ni menos, y no en Florencia, con perdón de Maquiavelo y los maquiavelistas, y con perdón también de confundidos ilustrados liberales y modernos.
El embrollo o mito del humanismo estaba ya planteado en todo caso por Burckhardt, y es ahí donde habría que dirigir por lo menos uno de los disparos críticos.
La amplitud, ambigüedad e imprecisión de la tesis de Burckhardt, o tal vez un uso inadecuado de ella, son muy probablemente las razones que han propiciado la muy extendida consideración de ese «descubrimiento del hombre» como núcleo de uno de los componentes más característicos del Renacimiento: el humanismo. Y, de paso, han propiciado asimismo la vaga interpretación del humanismo renacentista como un movimiento muy principalmente filosófico, la que incluso cabría considerar, frente a la vieja filosofía escolástica medieval, como la nueva filosofía. (pp. 17)
Pero volviendo, en honor a Maquiavelo, a cuestiones de razón de Estado y de poder, habría entonces que decir que el mapa le pertenecía fundamentalmente a la casa hispano–austríaca, y en América se ofrecían problemas culturales y antropológicos –he aquí la cuestión– que pusieron en marcha, durante aproximadamente medio siglo, en Salamanca, en Valladolid, debates filosófico–teológicos de los que se desprendería, lo hemos anunciado ya, la idea moderna de Hombre. En otra ocasión abundaremos sobre esto, que el tema lo amerita.
El centro neurálgico donde se configuró el problema de la razón de Estado en su verdadero estrato problemático no iba a ser Florencia sino Madrid, a partir, sobre todo, de 1561, cuando Felipe II instalara ahí su Corte. La matriz de la alta política se desplazaba hacia occidente con el paso de las décadas. Siglo XVI, siglo XVII. En Nueva España la Guerra Chichimeca, que recorre la segunda mitad del siglo XVI. Y en Europa la Reforma. Y la Guerra de los 80 años o Guerra de Flandes: 1568–1648. La Guerra de los 30 años: 1618–1648. La Guerra franco–española: 1635–1659.
Fueron los tiempos de Richelieu (1585–1642) y Olivares (1587–1645), el gran estadista español, hombre fuerte de Felipe IV. Francia y España eran las dos monarquías católicas más importantes de Europa, y la fractura protestante más la amenaza musulmana eran variables fundamentales dentro de cualquier cálculo de razón de Estado. Pero habiendo descubierto América –los Reyes Católicos financian el viaje de Colón porque, sabiendo ya, gracias a Toscanelli, que la tierra era redonda, su estrategia era tomar a los musulmanes por la espalda luego de la toma de Granada, en enero de 1492– el enemigo a vencer era ya, de manera abierta y despiadada, España. Y es por tanto ahí donde la concentración de poder, donde la razón de Estado cobró su mayor dramatismo e intensidad histórica.
Sin Flandes no hay nada, dicen que decía Olivares. No se trataba de buscar en los tiempos de la república romana el acervo de virtudes civiles, consideradas en abstracto o ahistóricamente, lo decisivo era la época del Imperio de Augusto y la traslación del imperio romano como matriz de organización histórica que dirige y orden la decantación de lo que hoy es el mundo occidental, nuestro mundo.
La escala fundamental de configuración de la alta política y de la verdadera razón de Estado era la escala del imperio. Dice el profesor John H. Elliott en España y su mundo (1500–1700) (Taurus, Madrid, 2007):
Los españoles eran conscientes de estar realizando algo que sobrepasaba incluso las proezas de los romanos. Estaban en vías de construir un imperio universal verdaderamente universal, en el sentido de ser un imperio global. Este progreso global puede ser simplemente trazado mediante una serie de fechas: en la década de 1490 y los primeros años de la de 1500, la conquista del Caribe; en la década de 1520, la conquista de México; en la década de 1530, la conquista de Perú; en la de 1560, la de Filipinas, y en 1580, la anexión de Portugal y la consiguiente anexión del África portuguesa, el Lejano Oriente y Brasil. Desde ese momento, en el Imperio del Rey de España efectivamente no se ponía el sol. El Imperio español sobrepasó, pues, tanto en extensión como en número de habitantes, al mayor Imperio de la historia de Europa, el Romano…El Imperio Romano se convirtió en modelo y punto de referencia para los castellanos del siglo XVII, que se veían a sí mismos como herederos y sucesores de los romanos, conquistando un Imperio aún más extenso que el suyo, gobernándolo con justicia e imponiendo leyes que eran obedecidas en los más lejanos confines de la Tierra. (pp. 28 y 29)
¿No parece hasta ridículo el afán e interés tan minucioso dedicado a Maquiavelo, preocupado por problema tan menor como la unificación italiana entre el siglo XV y el XVI frente al problema geopolítico de alcance universal que, en estrictos términos de razón de Estado, estaba encarando la monarquía hispánica en proceso tan dramático de configuración política como el que arranca a partir de 1492? Carlos Marx detectó la problemática perfecto cuando, escribiendo sobre las Cortes de Cádiz, lo primero que dijo, como para poner las cosas en su justa dimensión desde el principio, fue que a España jamás le hubiera sido posible seguir «la moderna moda francesa» de hacer una revolución en tres días, toda vez que el radio de alcance de sus empeños históricos era de muchísima mayor dilatación.
No nos parece en todo caso extraño, viendo las cosas desde esta perspectiva, que no haya en realidad escuela española de estudiosos de Maquiavelo. Es que era irrelevante, y Feijoo lo entendió a la primera, al decirnos en Teatro crítico universal, tomo quinto, discurso cuarto, Maquiavelismo de los antiguos, esto:
Pero la verdad es, que no había menester Maquiavelo poner los ojos, ni en este ejemplar ni en otro alguno de cuantos Príncipes concurrieron en su tiempo. Como era hombre de alguna lectura en las Historias, todos los siglos se los estaban proponiendo a centenares. Poco menos yerran los que juzgan aprendió Maquiavelo las Máximas de los Políticos de aquel tiempo; como los que creen, que los del tiempo posterior las tomaron de Maquiavelo.
Sin embargo, esta segunda es una sentencia muy recibida entre los sujetos, o de poca lectura, o de poca reflexión, como lo son los más. No pocos, cuando se trata de esta materia, añaden con misteriosa gravedad, como si sacaran de los más retirados senos del espíritu un profundo apotegma, que aunque Maquiavelo fue el Maestro que introdujo esta doctrina, se adelantó después tanto en las Aulas, que si hoy volviese el Maestro al mundo, tendrían mucho que aprender, como discípulo.
Yo no puedo contener la risa cuando oigo tales discursos a hombres que han tenido bastante enseñanza, para razonar con más exactitud. Las máximas de la política tirana son tan ancianas entre los hombres, como la dominación. El Maquiavelismo debe su primera existencia a los más antiguos Príncipes del mundo, y a Maquiavelo sólo el nombre.
Tenemos entonces a la vista una incomprensión muchísimo mayor, que obedece no ya nada más a la no lectura de Maquiavelo. Ha habido una exageración y una tergiversación histórica de los hechos políticos. Y es por eso quizá que sólo ha sido la lectura italiana –la de Gramsci o Chabod– la que sitúa en sus justos quicios el problema de Maquiavelo, que es el problema de la unificación italiana, pues es esa la problemática concreta desde la que Gramsci mismo escribe sus Notas sobre Maquiavelo y sus notas sobre el Risorgimento. Lo hemos dicho ya: lo que advierte en él es a un político italiano tratando de resolver problemas concretos. La verdad efectivade las cosas de Maquiavelo era la Italia de su tiempo nada más. Pero la historia universal ya se había desplazado hacia occidente. Ya no era el Mediterráneo. El nuevo mar nuestro (Mare Nostrum) sería el Atlántico.
La clave de la cuestión, la clave de esta tergiversación tan flagrante es de fácil detección: se trata de la Leyenda Negra anti–española; es esa pasión anti–católica, detectada y señalada por Carl Schmitt, que ha tratado de eclipsar todo un período y un ámbito central en la historia tanto de la política como del pensamiento y la teoría políticos en la línea de Burckhardt, como hemos visto. Porque ¿cómo es posible que, por ejemplo, en el trabajo de Meinecke –tan interesante por lo demás en otros aspectos–, o en las historias convencionales de la filosofía política, como por ejemplo la de Leo Strauss tan fantástica y tan llena de claves y aspectos de gran interés intelectual, se le dediquen capítulos enteros y se hable tan insistentemente de Richelieu, pero no de Olivares, cuando Francia no era nada en términos geopolíticos, nada, frente a la vastedad del imperio español que hasta Filipinas llegaba? ¿A qué se debe semejante y tramposo ocultamiento? A que el verdadero demonio, el verdadero maestro del mal y del cinismo político, el verdadero hombre de Estado, el verdadero estratega, el dueño de una de las bibliotecas más grandes de Europa, era Olivares. El verdadero heredero de Maquiavelo no fue Richelieu, fue Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares. Y a él dedicaremos también más trabajos futuros, en la línea del formidable trabajo de investigación del profesor John H. Elliott.
¿Qué hacer entonces con Maquiavelo, a quinientos años de haberse redactado El Príncipe? Leerlo primero y directamente sin duda ninguna. Y leer también, con el mismo interés y distinción, a los grandes teóricos y tratadistas, sobre todo los provenientes de la escuela italiana. Antonio Gramsci es sencillamente imprescindible.
Pero es preciso también, para ser justos y ecuánimes, ponderar y situar a Maquiavelo en su justa escala histórica, y llevar adelante su lectura disociando los dos momentos que hemos indicado al inicio de estas líneas: el momento teórico, en donde se nos ofrece, en efecto, como el gran maestro de la estrategia, de la pasión política y de la razón de Estado; y el momento histórico–político, en donde se nos aparece en cambio en una escala histórico–política concreta de radio de alcance mucho más reducido y limitado.
O para decirlo de otra manera: para efectos de teorización sobre la razón de Estado, leamos, de acuerdo, a Maquiavelo. Pero para los efectos de su puesta en operación a escala universal, leamos y estudiemos entonces a Olivares.
Fuente: http://www.nodulo.org/ec/2013/n141p04.htm
El Catoblepas • número 141 • noviembre 2013 • página 4
22 de diciembre de 2013